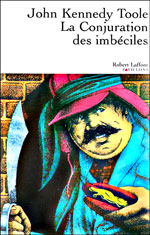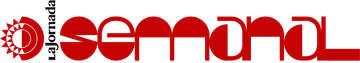 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 22 de noviembre de 2009 Num: 768 |
|
Bazar de asombros El 7 de septiembre Mi testamento Uno es muchos La tía Lillian Antonio Cisneros: es animal el poema La conjura de los necios: cuarenta años de la muerte de John Kennedy Toole Umberto Eco: el poder de la insolencia Columnas: |
La conjura de los necios: cuarenta años de la muerte de John Kennedy TooleRafael ReyJulio de 1976. Una anciana irrumpe en la oficina del escritor Walker Percy, profesor invitado en la Universidad de Loyola, en Nueva Orleáns. Lleva semanas buscando al reconocido profesor para entregarle el manuscrito de lo que ella considera una “obra maestra”, escrita por su hijo, muerto siete años antes. Luego de infructuosas llamadas y fallidas solicitudes de entrevistas, la señora se las arregló para no dejarle otra opción a Percy que echarle un vistazo a la novela. Como el mismo Percy escribió recordando el suceso, “si había algo que no quería hacer era precisamente esto, lidiar con la madre de un novelista muerto, y para peor, lidiar con un manuscrito que según ella era ‘fantástico'”. La perseverancia de la señora pudo más, y a los pocos días Percy se encontró leyendo primero “con la incómoda sensación de que no era lo suficientemente malo para dejarlo, luego con una pizca de interés, luego una creciente excitación, y finalmente incrédulo: no era posible que fuera tan bueno”. Cuatro años después se editaba La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. El libro se volvió de culto, se tradujo a más de veinte idiomas y lleva vendidos millones de ejemplares en todo el mundo. Fue premiado en varios países y en 1981 obtuvo el Pulitzer a la mejor obra de ficción.
Pocas madres han sido tan influyentes y determinantes en la vida de un escritor. La progenitora de John Kennedy Toole transformó a su hijo en la persona tímida y vacilante que fue toda la vida; le dio materia prima para su novela más famosa e importante y, luego de muerto, fue la principal responsable de que el manuscrito se publicara, gracias a su tenacidad. Esa tozudez a primera vista podría considerarse como el más elevado ejemplo de ciega confianza de una madre hacia su hijo. Pero en los hechos fue disparada por la vanidad personal de una mujer que lo hizo tal vez menos por honor a la memoria de su hijo, que para probar que tenía razón cuando afirmaba que era “un genio”. Sumergirse en la vida de Kennedy Toole implica entonces aceptar la presencia de la madre, y la amenaza de quedar cubiertos por el mismo manto omnisciente que sofocó al escritor estadunidense desde el día mismo de su nacimiento. UN NIÑO ADULTO Descendiente de los franceses fundadores de la ciudad por parte de la madre, Thelma Ducoing, y de inmigrantes irlandeses por el lado del padre, John Dewey Toole Jr., John Kennedy Toole nació en Nueva Orleáns el 17 de diciembre de 1937. Desde el instante mismo del nacimiento su madre se apoderó de él, como un niño se apodera de su pelota, y nunca más lo volvió a prestar. El padre comenzó a ser relegado al segundo plano en el que se mantuvo toda la vida. Ni la pasión compartida por los autos y el beisbol, algo que hubiera unido a cualquier padre con su hijo, logró acercarlos. La madre no lo hubiera permitido. Ninguno de los dos tuvo nunca la fuerza suficiente para reclamar por el otro. No es casual la ausencia de una figura paterna en sus novelas. A los trece años era un buen pianista, un destacado locutor y un excelente imitador. Era además actor en un grupo de teatro infantil y presentador en una radio local. Obligado por la madre a ser más inteligente y más adulto que sus amigos, John aprovechaba cada segundo que ella no estaba sobre sus hombros para ensayar la niñez, contando chistes sin parar y haciendo reír con sus imitaciones a todo aquel que lo escuchara. Pero ya no era un niño. Medía un metro ochenta, se afeitaba todos los días y, sin ser una persona obesa, estaba excedido de peso, disgustado con su físico y enfrentaba con pánico los vestidores luego de las actividades deportivas. En esos años comienza a colaborar con el periódico del liceo, del que en poco tiempo sería el editor. En 1954 ganó una beca para estudiar inglés en la Tulane University, pero antes de ingresar a la universidad realiza un viaje a Nueva York, ciudad que lo abruma y lo apasiona con la misma intensidad. Ese mismo año escribe La Biblia de neón, y al siguiente envía la novela a un concurso. Tras saberse perdedor, prueba suerte con un par de editoriales. Rechazado, o sencillamente ignorado, sin respuesta, archivó la novela para siempre. AGRIDULCES DIECISÉIS La Biblia... es la historia de un niño del sur de Estados Unidos en la década de los cuarenta. Escrita desde la memoria de un adolescente en fuga que se recuerda en la niñez, la novela narra con acierto el estado de ánimo colectivo de un pequeño pueblo del sur estadunidense: “Si eras diferente a todos en el pueblo, tenías que marcharte. Es por eso que todos eran tan parecidos. La forma en que hablaban, lo que hacían, lo que les gustaba, lo que odiaban [...] Solían decirnos en la escuela que debíamos pensar por nosotros mismos, pero no podías hacer eso en el pueblo. Tenías que pensar lo que tu padre pensó toda su vida, y eso era lo que todo el mundo pensaba.” Quizás sea el único párrafo citable de la novela que pueda prescindir de una mención a la edad del escritor, que en ese entonces contaba sólo con dieciséis años. De todas maneras, y aunque años más tarde el propio Kennedy Toole calificaría la novela de “mala”, el precoz autor describe y resuelve con eficacia algunas situaciones: el profesor gay, la tía que tiene relaciones sexuales en la cabina de un camión, una cita amorosa. Era la punta de un gran iceberg de talento. Lo mejor de su prosa estaba por venir. El escritor de ficción era un secreto que muy pocos amigos conocían. Quien sí estaba al tanto de sus ambiciones literarias era la madre. Tanto, que Kennedy Toole tenía que pegar, sobre las tapas de sus cuadernos, carteles que rezaban: “ MAMÁ, por favor no toques.” En Tulane conoce a Ruth Lafratz Kathmann, primera y posiblemente única mujer que presentó en su casa. El encuentro fue doloroso. Indignada, la madre se mostró hostil hacia Kathmann. La señora Toole sabía que las mujeres perseguían a su “terriblemente atractivo” hijo, pero según ella, él no estaba interesado en las mujeres “mental o físicamente”. Estaba convencida de ser la única mujer que “mi hijo haya querido alguna vez”. Al igual que con parejas anteriores, así como con aquellas que vendrán después, no hubo acercamiento físico de ningún tipo. Cualquiera que haya sido su inclinación sexual, es imposible determinarla con certeza. Algunos de sus amigos de la adolescencia lo vincularon con hombres, aunque en alguna oportunidad Kennedy Toole haya expresado su “aversión por la vida gay”. SARGENTO KENNEDY TOOLE
En 1958 se recibió con honores en Tulane. Ese mismo año ganaría una beca para hacer una maestría en Literatura Inglesa en la Universidad de Columbia, donde se reencontró con Kathmann. Nuevamente, la relación no fue más allá de una íntima amistad. Una vez finalizado el curso, Kennedy Toole tomará un puesto de profesor asistente de inglés en el Southwestern Louisiana Institute, de la ciudad de Lafayette. En 1960 regresará a Nueva York a dar clases en el Hunter College for Women, donde, en plena época de segregación, tendrá que defender al sur de la intolerancia que emanaba de Nueva York. Autodenominado “sureño” (southernist), Kennedy Toole se enfrentaba a cierta condescendiente hostilidad de parte de sus colegas yankees. La distancia física que lo separaba de su hogar no era impedimento para que la madre, como un hincha fanático, lo siguiera a todos lados. A Lafayette, para ridiculizarlo frente a sus colegas, a los que consideraba como una “amenaza al lazo maternal” , y a Nueva York, donde compartieron, por sobre todas las cosas, la afición por el alcohol, quizás lo único que tenían en común. En abril de 1961, de vuelta en Nueva Orleáns, recibe un llamado del ejército. Una vez finalizado el trabajo en Nueva York y viviendo en la casa de los padres luego de más de dos años de independencia, ingresar al ejército no era precisamente la peor de las excusas para un joven de veinticuatro años que se sentía responsable de la precaria situación económica de sus progenitores. Durante el breve lapso en que estuvo en Nueva Orleáns, trabajó en una fábrica ensamblando cajas, y se dedicó a los amigos, pese a la madre, que solía aparecer en su auto a altas horas de la noche, a buscarlo para que volviera a casa. Kennedy Toole obedecía sin protestar. Finalmente, en noviembre de 1961 arribó a Fort Buchanan, Puerto Rico. Gracias al buen manejo del español, fue elegido para enseñar inglés a soldados boricuas y al poco tiempo tenía bajo su cargo a todos los profesores de inglés de su compañía. Durante el tiempo que estuvo en Fort Buchanan, mantuvo una fluida comunicación epistolar con los padres, a los que enteraba de las vicisitudes de la vida en Puerto Rico y de los puertorriqueños en particular: “Para ser gentes que supuestamente sufren de deficiencias de nutrición, son sorprendentemente activos [...] y las maratónicas conversaciones que mantienen son admirables [...] Imagino que todos los países latinos son así de frenéticos, volátiles e indisciplinados.” En menos de un año fue ascendido a sargento, pero no obstante los ascensos y las condecoraciones, la convivencia en Fort Buchanan no era fácil. Superiores militarmente estrictos y subordinados universitarios poco aptos para la disciplina castrense, complicaban una estadía que John había imaginado y anhelado sencilla. En casa de sus padres las cosas no estaban tampoco del todo bien. Los problemas económicos que atravesaban los Toole se mezclaban con la frágil salud del padre, cada vez más paranoico y senil. De vuelta en Fort Buchanan, luego de un par de semanas navideñas en Nueva Orleáns, John se vio involucrado en un hecho que podría haber terminado con su baja del ejército, cuando, vacilante, paralizado por el pánico, demoró más de media hora en socorrer a un soldado que había intentado suicidarse con una sobredosis de pastillas. El hombre sobrevivió, pero el sargento Kennedy Toole se ganó la desaprobación de toda la compañía a su mando. Para ese entonces ya había comenzado a escribir lo que sería La conjura de los necios. El cargo de sargento implicaba tener una oficina propia, menos tareas y más tiempo para dedicarle a la novela. Exudaba esperanza. “Ambos saben que mi más grande deseo es ser escritor y finalmente siento que estoy escribiendo algo que es más que simplemente legible” , les escribió a sus padres, poco antes de terminar la estancia en Puerto Rico y en el ejército. DESILUSIÓN En agosto de 1963 regresó de inmediato a Nueva Orleáns, donde comenzó a trabajar como profesor en el Dominican College, colegio de monjas que aceptaba sólo chicas, y que le brindaba, además de tiempo suficiente (trabajaba diez horas semanales), “seguridad financiera para escribir”. Sólo el asesinato de John F. Kennedy, que lo sumió en una profunda depresión, interrumpió la escritura. Apenas en febrero de 1964, tres meses después del magnicidio, retomó la novela, apuró el final y la envió a la editorial Simon & Schuster en la ciudad de Nueva York.
En junio de ese mismo año el editor Robert Gottlieb le respondía a Kennedy Toole. “El mayor problema” entendía, era “resolver los diferentes hilos de la trama”, y le sugería que éstos fueran “fuertes y con sentido”, a lo largo de todo el libro, y no “meramente episódicos, unidos ingeniosamente para hacer que todo parezca solucionado de la manera correcta”. No haber fallado en el primer intento era algo que quizás no esperaba: de inmediato se puso a reescribir la novela. Cerca de fin de año recibió la respuesta de Gottlieb: “En muchos aspectos, considero que incluso ha hecho un excelente trabajo [...] El libro está mucho mejor. Pero todavía no está bien.” Buscando otra opinión, pasó el libro a Cándida Donadio, en ese entonces agente, entre otros, de John Cheever, Thomas Pynchon y Philip Roth. “Lo que pensamos es que a menudo eres salvajemente divertido, más divertido que casi cualquier otro en la vuelta y divertido a nuestra manera.” Pero no todas eran alabanzas: “El libro [...] es un brillante ejercicio de invención [...] pero no trata realmente de nada. Y eso es algo sobre lo que no se puede hacer nada. Definitivamente un editor no puede decir: ‘pon el significado.'” Kennedy Toole tragó saliva, releyó la carta una y mil veces, y decidió que no tenía fuerzas para reescribir la novela, como le había sugerido Gottliebe, y le escribió solicitando el manuscrito. NEW ORLEANS, NEW ORLEANS Uno de los deseos literarios de John Kennedy Toole era escribir una novela sobre su ciudad. Si en La Biblia ... había tomado como escenario un pueblo cualquiera del sur, La conjura... se desarrolla exclusivamente en las calles y en los barrios de la ciudad más francesa de todo el continente americano. Las referencias al clima, la arquitectura y los aromas de la ciudad son constantes, ya sea desde la descripción del narrador, o desde el siempre irónico punto de vista de Ignatius Jacques Reilly, el personaje principal, un tipo de treinta años que vive con la madre, es fanático del cine y se la pasa encerrado en su cuarto escribiendo. Ignatius guía su vida a partir de la filosofía de Boecio, emula a Schiller y a Milton y despotrica contra Mark Twain, contra su madre y básicamente contra todo lo que le rodea. Además del humor y la ironía (el paso por Levy Pants es de lejos lo mejor del libro, y la “Cruzada por la Dignidad de los Moros” uno de los momentos más hilarantes de la literatura estadunidense del siglo pasado), el gran acierto de Kennedy Toole, aunque se pierde en la traducción, está en la forma en que hablan los personajes. Hace prevalecer la fonética de las palabras sobre su construcción escrita, y no es raro toparse con palabras que no tienen ningún significado por sí solas, pero que reproducen exactamente la manera de hablar de los habitantes de la ciudad. El ejemplo más acabado es el de Burma Jones, un negro obligado a trabajar por limosnas para no ser acusado de vagancia y enviado a la cárcel. La presencia de Jones le sirve además de vehículo para una serie de críticas a la manera en cómo son tratados los negros en Nueva Orleáns, sin dejar de lado la ironía: “Voy a decirle a ese policía que conseguí trabajo [...] Él va a decir ‘ahora quizás vas a ser un miembro de la comunidad'. Y yo le voy a responder: ‘Si, conseguí un trabajo de negros, con un sueldo de negros. Ahora soy realmente un miembro de la comunidad. Ahora soy un negro de verdad. No un vago. Simplemente un negro.'” Muy estereotipados, los distintos personajes pasean un patetismo acorde con los distintos roles sociales que cumplen; el policía honesto y tenaz (Mancurso); el buen ciudadano, preocupado por la proliferación de comunistas (Robichaux), las viejas chismosas e ignorantes (la señora Reilly y Battaglia), y un matrimonio por conveniencia, una pareja hastiada pero demasiado cómoda como para dar un paso al costado (el matrimonio Levy). No faltan tampoco las críticas –siempre eludiendo el panfleto, o disimulándolo a través del corrosivo humor del personaje– a la clase media estadunidense, al comunismo, a las instituciones educativas y de salud mental, y en particular al mundillo universitario pequeñoburgués de Nueva York, encarnado en el personaje de Myrna Minkoff, un viejo amor con el que Ignatius mantiene una enfermiza relación epistolar. Presentada como una joven ingenua, siempre lista para una nueva manifestación, un nuevo amante o una nueva canción folk para tocar en la guitarra, Minkoff representa todo lo que Kennedy Toole siempre odió de Nueva York. “Su lógica era una combinación de clichés y medias verdades, su visión del mundo un compuesto de conceptos erróneos derivados de una Historia de nuestra nación escrita desde la perspectiva de una estación de subte” , escribe Ignatius. Si bien es poco probable que Kennedy Toole haya mantenido algún tipo de relación (siquiera una amistad) con una chica a mitad de camino entre los beatniks y los hippies, las intenciones de Minkoff de “clarificar” las “inclinaciones sexuales” de Ignatius, y las recomendaciones que le hace para que deje Nueva Orleáns, su casa y su madre, se muestran perturbadoramente certeras una vez que uno conoce la vida del escritor. Es como si Kennedy Toole se estuviera hablando a sí mismo, analizando sus miedos, desnudando sus fobias. Como le escribirá a Gottlieb en una extensa carta donde narra la génesis de La conjura..., la novela “no es autobiográfica, aunque tampoco una invención”. El alcoholismo de la señora Reilly está tomado directamente del de su propia madre, así como su pesadillesca presencia, que aunque con fines distintos (en la novela para que el hijo busque trabajo, en la vida real para tenerlo siempre bajo control) tiene claros puntos de contacto. Los trabajos a los que se enfrenta Ingnatius están tomados de empleos temporales que también Kennedy Toole tuvo que soportar mientras ejercía como profesor, y precisamente fue dando clases que se cruzó con la persona que lo inspiró para crear a Ignatius J. Reilly: Bob Byrne, un profesor de inglés que Kennedy Toole conoció en Lafayette. Tenaz lector de Boecio, Byrne vivía preocupado por su peso y su extravagante gusto al vestir que incluía un gorro con orejeras. Como Toole le explica a Gottlieb en la misma carta, de marzo de 1965: “Mientras que la trama es manipulación y yuxtaposición de caracteres, con una o dos excepciones la gente y los lugares en el libro son tomados de la observación y la experiencia. Yo no estoy en el libro; nunca pretendí eso. Pero estoy escribiendo sobre cosas que sé.” Si bien en la carta no oculta que sus “dudas se transformaron en desesperanza”, el escritor se la juega por su obra: “No he sido capaz de mirar el manuscrito desde que lo recibí, pero dado que algo de mi alma está allí, no puedo dejar que se pudra sin intentarlo. No creo que pueda escribir cualquier otra cosa hasta no darle por lo menos otra oportunidad.” DESAMOR, LOCURA Y MUERTE No obstante su manifiesta intención de continuar trabajando en la novela, no volvió a tocar el manuscrito. Una vez más, no pudo enfrentar el rechazo y la novela tragó polvo, escondida en algún armario. Durante ese año y los siguientes continuó dando clases en el Dominican College, pero hacia 1968 dejaron de ser interesantes y divertidas, y se convirtieron en diatribas contra la Iglesia y el Estado. Acusado de “comunista” por parte de las alumnas, las monjas que dirigían la institución lo invitan a que presente su renuncia para evitar tener que expulsarlo. Se desconoce en definitiva qué fue lo que ocurrió, pero lo cierto es que no volvió a dar clases allí. Cuando le comunicó a su madre que no volvería a dar clases, ella lo tomó como una afrenta personal y la situación se desbordó. Bebía cada vez más, estaba cada vez más gordo, más depresivo, y sufría constantes e interminables dolores de cabeza que alcanzaban fugaces estados paranoicos. Se estaba volviendo loco. Finalmente, y luego de una fuerte pelea con la madre, se marchó de la casa. Era el 19 de enero de 1969. Regresará al día siguiente a recoger unas cosas, para volver a marcharse. Fue la última vez que pisó la casa. El 26 de marzo lo encontraron muerto en el interior de su auto, en la localidad de Biloxi, Mississippi. Una manguera que salía del caño de escape, introducida a través de una de las ventanas del auto, le proporcionó el monóxido de carbono suficiente para una muerte prolija y segura. Al enterarse, la madre rogó al cura de su iglesia que le diera sepultura y ocultó el hecho a los amigos de su hijo hasta que estuvo enterrado. Sólo ella, su esposo y quien había sido la niñera de Kennedy Toole estuvieron en el entierro. No existen datos precisos sobre el paradero de Toole durante los dos meses transcurridos entre su huida y el suicidio. No hay forma de establecer un posible itinerario, o de determinar dónde estuvo exactamente. Para Thelma Toole nada tuvo sentido después de la definitiva partida de su hijo. Sin sostén en la iglesia, a la que ya no concurría, y con un esposo casi ciego, sordo y senil que deambulaba por la casa como un fantasma errante, se dedicó a llorar la muerte del hijo frente a todo aquel que quisiera escucharla. Hasta que encontró el manuscrito. LA MADRE DEL LIBRO La novela le dio a Thelma Toole la fuerza necesaria, la última gran bocanada de aire. La muerte del esposo en diciembre de 1974 fue más un respiro que un nuevo duelo. Por ese entonces su salud era cada vez más frágil, pero no desistió de enviar el manuscrito a cuanta editorial descubría (menos a Simon & Schuster), y soportaba estoica cada una de las educadas y uniformes cartas de rechazo. Hasta que se topó con Walker Percy y el manuscrito vio la luz. En diciembre de 1976, Percy le escribió que La conjura... era una “extraordinaria muestra de ironía, de sátira salvaje y de un oído sorprendente” para captar la manera de hablar de los habitantes de Nueva Orleáns. Percy envió el manuscrito a unas cuantas editoriales amigas, y si bien algunos lo veían como un “surreal loco divertido triste serio libro”, para otros era “la excepción de un escritor muerto”, para el cual no había un “futuro real”. Finalmente, en febrero de 1979, alguien preguntó asombrado: “¿Por qué es todavía un manuscrito? ¿Nadie más lo ha visto todavía?” Era Les Phillabaum, director de la editorial de la Universidad de Louisiana, para quien el único inconveniente era “financiero”, ya que compartía el presentimiento de Percy de que la novela tenía “posibilidades de convertirse en una especie de pequeño y excéntrico clásico” . En abril de ese año, Thelma Toole recibía las copias del contrato. Bastaba con asegurar que ella era la única heredera y que tenía los derechos sobre el manuscrito. Si bien desde un principio había asegurado ser la única heredera, la insistencia de los abogados y el temor a que se demorara la edición del libro, llevaron a confesar que su difunto esposo tenía familiares vivos. Pero éstos, sin mucha confianza en las posibilidades comerciales de la novela, y teniendo en cuenta la precaria situación económica de Thelma Toole, renunciaron a la propiedad de La conjura de los necios y cedieron sus derechos a la viuda. A principios de 1980 la novela se publicó. El primer año vendió más de 40 mil ejemplares (algo inusual para una edición universitaria), y en 1981 recibió el Pulitzer a la mejor obra de ficción. Thelma Toole había logrado su cometido. Le había demostrado al mundo no sólo que su hijo era “un genio”, sino que además ella era la madre de ese genio. Los últimos años de su vida se puso el vestido de heroína y paseó su orgullo por su ciudad como “la madre del libro”, firmando ejemplares y concediendo entrevistas, hasta que falleció de un ataque al corazón el 17 de agosto de 1984. Tres años después, un juez de Nueva Orleáns dividió los derechos de La Biblia de neón, cuyo manuscrito había permanecido oculto por Thelma Toole, e incluyó al resto de los herederos, que ahora sí reclamaban su tajada. La novela se publicó en 1989. Tomado de El País Cultural núm. 1020, 12/ VI /09, Montevideo, Uruguay. |