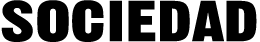Panamá
esde lejos vi que la puerta de la casa continuaba en su sitio. Ahora comprendo que resistió para devolverme una parte muy bella de mi infancia y el recuerdo de mi hermano Roberto; pero aquella tarde creí que si una vez más se había mantenido intacta, era para ocultar la destrucción causada por la tromba y proteger de ojos extraños los restos de mi intimidad: muebles deshechos, ropa sucia, zapatos dispares, retratos deformados.
Al rescatar las fotos y verlas irreconocibles tuve la impresión de que los familiares y amigos que posaron en fechas memorables –ya sabes: cumpleaños, bodas, bautizos– habían sido víctimas de un virus extraño que les generaba otro proceso de envejecimiento. Entre paréntesis: mi padre decía que el hombre pobre, a cualquier edad, es un viejo inútil de quien nadie quiere saber nada. La idea es cruel, pero justa. Lo digo por experiencia.
Tengo 43 años. Desde hace por lo menos 10, cada que me presentaba a solicitar empleo siempre me decían lo mismo: “Nuestra política laboral nos exige que contratemos a personas con experiencia, de entre 25 y 30 años”. Para huir de mis derrotas volvía a la casa y rápido cerraba la puerta, como si temiera que fuesen a alcanzarme otros rechazos.
Era un iluso, porque dentro de la casa estaba mi padre ansioso por saber si al fin había conseguido trabajo en un hospital, en un consultorio. Sus expectativas fueron descendiendo: en los últimos tiempos se habría sentido satisfecho con que me contrataran en un laboratorio o en una farmacia. Nunca necesité responderle: mi aspecto de perro apaleado era la prueba de mi nuevo fracaso.
A mi viejo le resultaba difícil aceptarlo. Corría a descolgar mi título de doctor y con los nudillos golpeaba en el cristal: “Es auténtico, está firmado, lo ganaste con tus sacrificios y con los míos”. Cierto: los suyos consistieron en matarse trabajando para que yo pudiera seguir mis estudios de medicina; los míos en someterme a su voluntad y darle gusto abrazando una carrera que nunca me interesó y para la que no estuve ni estaré capacitado: la sangre me horroriza, el dolor de otros me tortura. En una palabra: soy un cobarde.
II
Estás recién llegado a esta colonia y es la primera ocasión en que te toca vivir las consecuencias de las inundaciones. Yo, en cambio, las he visto y padecido siempre. Cuando era chico mi padre nos ponía, a mi hermano Roberto y a mí, a pescar entre las aguas negras todo lo que pudiera ser salvable: colchones, sábanas, nuestra ropa, los libros de la escuela, documentos.
Después, cuando me recibí de doctor, su única preocupación era que mi título fuera a dañarse con la lluvia. Para evitar el riesgo de que se mojara lo metió en una bolsa de plástico sellada con cinta canela y volvió a ponerlo en la pared. Verlo me producía sensación de asfixia.
En algunas inundaciones dimos por perdido mi título. Dirás que soy un mal hijo, pero me sentía libre. Mi padre ya no iba a poder golpear el cristal con sus nudillos, como llamando a cuenta a los sinodales que me habían acreditado como doctor. Desde luego, por no mortificarlo más, le ocultaba mis sentimientos.
Pero no sólo eso: también fingía preocupación, angustia. Parece que me veo caminando entre las aguas negras y diciéndole al viejo: “no está, no lo encuentro. Tal vez luego aparezca…” Mi mentira no era impune.
En cuanto bajaba el agua mi padre me pedía revolver los montones de escombros en busca de mi título. No puedes imaginarte el martirio de respirar el vaporcito hediondo emanado de aquella masa horrible, mezcla de animales muertos, comida descompuesta, ropa podrida, cartones empapados. Más torturante era encontrar el documento enmarcado dentro de la bolsa de plástico llorosa de humedad.
En la inundación del 99 lo perdimos todo. Mi padre comprendió que era imposible rescatar mi título y aún así me ordenó buscarlo. Resistí la prueba imaginando que por fin iba a quedar vacío el sitio que durante años ocupó un documento que me ataba a una profesión maravillosa, no lo dudo, para la que no nací. Actué como si mi padre no supiera que era posible conseguir un duplicado.
En los últimos años me decía: “cuando solicites trabajo y te exijan el título original diles que se perdió en la inundación del 99. Esas gentes comprenderán; pero si tienen dudas, sugiéreles que te hagan un examen”. Me alegro de haberle prometido que lo haría, porque así murió tranquilo, seguro de que alguna vez iban a darme la oportunidad de auscultar enfermos o hacer una operación. Quiso que estuviera presente en la suya. Ojalá haya creído que me encontraba entre el personal que lo asistió en el quirófano. Pobre padre mío: al borde de la muerte seguí mintiéndole.
Honestamente pienso que él tuvo un poco de culpa. Nunca me preguntó a qué pensaba dedicarme. Mientras te lo cuento pienso en qué le habría respondido. De niño jamás hice planes porque muy pronto me vi agobiado por la muerte de mi madre y después la de mi hermano Roberto. ¿Sabes cuál era nuestro sueño? Ir a Panamá. Lo vimos en un mapa, entre el mar de las Antillas y el océano Pacífico, y nos fascinó.
Después de mucho tiempo de no pensar en eso lo recordé hace un año, gracias a que la tromba no derribó la puerta de mi casa y pude encontrar pegado en ella el aviso: “trajimos un paquete procedente de Estados Unidos. No hubo quien lo recibiera. Para agendar nueva fecha de entrega favor de comunicarse al número…”
III
Hace muchos años mi tío Joaquín se fue a California. Aunque no hemos tenido mucho contacto pensé que sólo él podía haberme enviado algo, pero ¿qué? A lo mejor retratos de su nueva familia, de su casa o de su coche. No te rías: varios vecinos tienen en su sala fotos en donde sólo aparecen automóviles rojos y amarillos recién comprados. Para las familias que se quedaron acá esas imágenes son tan importantes como para mi padre lo fue mi título: una prueba de que alguien se salvó del fracaso.
Cuando leí el aviso ya era tarde, así que me pareció mejor comunicarme a la agencia por la mañana. Como desde hace un año suspendí mi celular y las casetas que hay por estos rumbos están inservibles, temprano me fui a la tienda de El Chato y llamé. Me respondió una grabadora: “Para español, marque uno; para inglés, marque dos. Si quiere hacer una reservación o modificar su itinerario, marque tres. Si desea informes acerca de envíos foráneos digite cuatro. En caso de requerir mayores especificaciones acerca de nuestros servicios oprima el cero”. Lo hice. Cuando al fin logré obtener respuesta volví a oír una voz automática: “Por el momento nuestros agentes están atendiendo otra llamada. Por favor, espere en la línea”. Pausa y de nuevo ¡el mismo sermón! Rompí el aviso. Me disponía a colgar cuando me sorprendió la voz de un hombre: “Lo atiende Raúl Iglesias. ¿En qué puedo servirle?”
Le dije que había recibido el aviso de un envío y deseaba rescatarlo. Lo sentí sonreír: “Perdone. Hay una confusión: marcó usted al área de cartera empresarial. Voy a darle el número donde podrán atenderlo de inmediato. ¿Tiene con qué anotar?” Le pedí al Chato su plumil y escribí las cifras en la palma de mi mano. Marqué y enseguida me respondió una voz femenina: “Aquí Jenny. ¿Con quién tengo el gusto?” El instinto me aconsejó darle mi nombre al amparo de mi título: “Doctor Zárate, a sus órdenes. Mire, esta mañana encontré un papel…”
Le recité de memoria el recado del mensajero. Advirtió mi nerviosismo y dijo que estaba tomando nota, que no me preocupara: mi paquete estaba seguro. “No es que desconfíe. Lo que pasa es que me costó mucho trabajo comunicarme con ustedes. Además, me urge saber…” Jenny, que parecía entrenada para comprenderlo todo, se me adelantó: “¿Quién se lo manda? ¡Lógico! Un paquete siempre nos mueve a la curiosidad. ¿Podría decirme de dónde me está llamando?” “Del estado de México”.
Un cambio en su respiración denotó su sorpresa. Me pidió que repitiera la procedencia. Lo hice y la empleada suspiró con alivio: “ahora comprendo por qué ha tenido tantas dificultades para comunicarse: está usted llamando a nuestra sucursal de Panamá”. Dirás que estoy loco, pero en ese momento, en segundos, recordé a mi hermano Roberto y nuestros proyectos para huir hasta allá, buscar trabajo en la zona del Canal y pasarnos el resto de la vida viendo barcos de todo el mundo.
La emoción me ahogó la voz. La empleada interpretó mi silencio como muestra de disgusto: “Doctor Zárate, coincido con usted: este tipo de confusiones no deberían ocurrir. ¿Tiene a mano el aviso que le dejaron? De ser así vea la última línea. Allí encontrará el nombre del mensajero. ¿Me lo dice por favor?” Entusiasmado, temblando, pregunté: “¿De veras estoy comunicándome a Panamá?” La comprensiva Jenny se volvió impaciente: “ya se lo dije. Ahora, tenga la amabilidad de otorgarme el dato que le solicité”.
Había roto el aviso pero de todas formas empecé a buscarme en los bolsillos –como si la empleada estuviese delante y yo quisiera demostrarle mi buena disposición a colaborar con ella– y le mentí: “veo nada más una firma y es ilegible”. Jenny salvó el escollo: “No se preocupe, doctor, me bastará con el número de guía. Está en el anverso de la notificación. Léamelo dígito por dígito para evitar confusiones”.
No iba a confesarle que había roto la dichosa notificación así que le mentí de nuevo. No lo hice porque me importara el envío sino para mantenerme en comunicación con Panamá: “lo siento, señorita, los número son muy pequeños y por el momento no hay luz. Aquí está muy nublado porque ha llovido muchísimo. ¿En Panamá también está lloviendo?” Lo dije y me imaginé abrazado de mi hermano mirando las esclusas del canal y los barcos. “Llovió”. El laconismo de Jenny anunciaba su retirada. Quise evitarla con mi sinceridad: “por favor, no me malinterprete: se lo pregunté porque mi hermano y yo siempre quisimos conocer Panamá. Lo había olvidado, pero cuando usted me dijo…”
Antes de que pudiera terminar la frase Jenny colgó. Tuve que hacer lo mismo. El Chato dijo que me cobraría la llamada internacional en cuanto le llegara el recibo. Salí de la tienda. Relampagueaba. En la calle parcialmente inundada por la tromba del día anterior los vecinos iban de un lado a otro trasladando muebles pequeños y atados de ropa. Al verlos imaginé el trajín junto a las esclusas y quise regresar a Panamá aunque sólo fuese por medio del teléfono. Tenía el número de la agencia escrito en la palma de la mano. La abrí en el momento en que empezó a llover. Las cifras se borraron, se convirtieron en una laguna oscura y mínima en donde otra vez se hundió el sueño de mi hermano Roberto y el mío: huir a Panamá.