|
Harold Alvarado Tenorio Mishima sin máscara
A una señal suya los cadetes tomaron como rehén al jefe mientras Mishima exigía que el regimiento núm. 32 se reuniera en el patio para escuchar una arenga. Antes de las 12 del día salió al balcón e invitó a los soldados a unirse a su causa y a levantarse contra un sistema, la democracia japonesa, que había privado a la nación de su ejercicio y su alma en la figura simbólica del emperador-dios. Los silbidos y las burlas de los ochocientos soldados sólo le permitieron hablar siete minutos. De regreso a la oficina del comandante prisionero, se hizo el seppuku introduciéndose una pequeña espada en el costado izquierdo que luego bajó por el abdomen. A una señal de Mishima, Morita alcanzó a darle dos golpes en el cuello, pero la cabeza no calló. Entonces otro de los cadetes, Furu-Koga, le quitó la espada de las manos y decapitó a Mishima. Morita se arrodilló, se clavó la espada en el vientre y Furu-Koga, de un solo golpe maestro, le quitó la cabeza. Terminado el incidente, los dos estudiantes cadetes sobrevivientes pusieron las cabezas sobre sus cuellos y se inclinaron ante ellas con las manos juntas. Quitaron luego la mordaza al comandante y le permitieron inclinarse también. Luego rompieron a llorar. Así narra John Nathan (Mishima/A Biography, 1974), los últimos minutos de la vida de uno de los más singulares escritores japoneses contemporáneos y, quizá, el más conocido hoy en Occidente. Un prestigio que, sin duda, es resultado de la extraordinaria calidad de sus novelas, ensayos y piezas de teatro, el cual dio el toque definitivo al personaje que hizo de sí mismo, un samurai del siglo xx, luego de haber vendido su imagen como el más occidentalizado de los escritores de la postguerra. Hijo de una familia de seudoaristócratas arruinados, Yukio Mishima fue educado a la manera japonesa más tradicional. A poco de haber nacido, su abuela, una mujer que había sufrido de histeria durante toda su vida, se encargó de la crianza del niño hasta que éste entró a la escuela superior, época en la que todo su destino fue planeado por su padre, un hombre en extremo autoritario que siempre se opuso a que su hijo se hiciera escritor. Para un caballero japonés la literatura es una ocupación deshonrosa, y sus productos son mentiras que conducen a la degeneración moral. Mishima, que antes de ser famoso se llamaba Kimitake Hiraoka, hizo todo lo que estuvo a su alcance para satisfacer los deseos de su padre, desde estudiar en la Escuela de Nobles, donde se graduó en 1944, cursar derecho alemán en la Escuela Imperial, donde se recibió en 1947, hasta, por último, presentar los exámenes superiores para ingresar al Ministerio de Economía donde trabajó los únicos nueve meses de su vida como burócrata. No obstante haber cumplido con estas tareas para satisfacer a su familia, Mishima había escrito ya al menos ocho novelas cortas, tres largos ensayos sobre literatura clásica y un pequeño volumen de poemas. La primera novela que Kimitake Hiraoka escribió después de renunciar a su carrera de burócrata en 1948, fue la autobiografía Confesiones de una máscara, donde se retrata como un homosexual latente y como un hombre incapaz de sentir pasión, o de sentirse siquiera vivo, como no fuera mediante fantasías de corte sadomasoquista hediondas a sangre y muerte. A partir de esta novela, el resto de su obra tanto narrativa como dramática, tendrá el mismo leitmotiv: pensar en la propia muerte, segundo a segundo, para poder sentir su existencia. En 1956, al cumplir los treinta y un años, Mishima alcanzó la cúspide de la fama y la gloria. Sus novelas se vendían por miles y eran traducidas a otros idiomas. Su vida se había hecho un asunto cotidiano para los periodistas y todo lo que hiciera o dejara de hacer iba a ser desde entonces objeto de la más amplia atención. Esta fue la época en que decidió viajar por el mundo, casarse, tener hijos y llevar una vida excéntrica, que contaba entre sus rarezas la construcción de una casa absolutamente occidental y la dedicación al fisicoculturismo. Mishima visitó New York, París, Atenas y Río de Janeiro, donde pudo al fin dar rienda suelta a su homosexualidad que, como se sabe, para los japoneses no significa lo mismo que en Occidente. Uno de los memorables momentos de esa cultura fue la sociedad Edo, cuyos más admirados personajes fueron siempre famosos bisexuales.
Así garantizó, para la inmediata posteridad, una continuidad para la máscara que creó de sí mismo, producto sin duda de la convicción de que el arte no imita la vida sino la crea. Porque, aunque tardía, esa idea inventada por los renacentistas europeos no llegó sino con Mishima y sus maravillosos libros a un Oriente que vive, en el arte, de una imitación casi servil de los modelos. El éxito del Japón y de China, en las postrimerías del siglo xx, proviene del perfeccionamiento de esa gran habilidad de los orientales para imitar el modelo hasta convertirlo en cosa viva, suplantación idéntica y no golem del original. Mientras en Occidente todo está resultando un remedo de las enormes realidades creadas desde los años de la Reforma y las revoluciones, en Oriente las sociedades están superando los arquetipos e ideologías, borrando para siempre, de tanto copiarlas, ampliarlas y distribuirlas masivamente, las supersticiones de originalidad que pretendían aquellas otras de Occidente. Hoy, gracias a los orientales, nada se parece a nada y todo a todo. Mishima lo supo desde su juventud y niñez. Hay que obedecer hasta la humillación todo mandato porque, luego de cruzado ese mar de la abyección, a todos nos llegará la hora de quitarnos la máscara. Y ya, para entonces, habremos alcanzado la inmortalidad, la vida que nunca tuvimos. |
 A las diez y cincuenta minutos de la mañana del veinticinco de noviembre de 1970, Yukio Mishima, acompañado por cuatro cadetes de su Sociedad del Escudo, uno de ellos aparentemente su último amante, Masakaatsu Morita, fueron a visitar al comandante de la Fuerza de Defensa de Japón.
A las diez y cincuenta minutos de la mañana del veinticinco de noviembre de 1970, Yukio Mishima, acompañado por cuatro cadetes de su Sociedad del Escudo, uno de ellos aparentemente su último amante, Masakaatsu Morita, fueron a visitar al comandante de la Fuerza de Defensa de Japón. 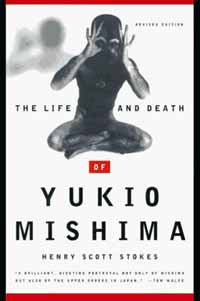 Aunque puede ser cierto que luego de su aparente occidentalización y la no obtención del Premio Nobel, Mishima, quizá debido a una lenta pero continua pérdida de su contacto con el público y a una disminución evidente en las ventas de sus nuevos libros, decidiera volver los ojos a sus latentes angustias de vida y dirigiera su atención a la historia de la Liga del Viento Divino —un grupo de samuráis que se hizo el sepukku como respuesta a la occidentalización de las instituciones sagradas emprendida por el gobierno de 1888, luego de la restauración Meiji— y tras la lectura de la biografía de Nathan, uno tiende a concluir que Mishima, con su dramática muerte, selló para siempre su historia con un incidente que difícilmente puede ser olvidado, al menos en el siglo xx.
Aunque puede ser cierto que luego de su aparente occidentalización y la no obtención del Premio Nobel, Mishima, quizá debido a una lenta pero continua pérdida de su contacto con el público y a una disminución evidente en las ventas de sus nuevos libros, decidiera volver los ojos a sus latentes angustias de vida y dirigiera su atención a la historia de la Liga del Viento Divino —un grupo de samuráis que se hizo el sepukku como respuesta a la occidentalización de las instituciones sagradas emprendida por el gobierno de 1888, luego de la restauración Meiji— y tras la lectura de la biografía de Nathan, uno tiende a concluir que Mishima, con su dramática muerte, selló para siempre su historia con un incidente que difícilmente puede ser olvidado, al menos en el siglo xx.