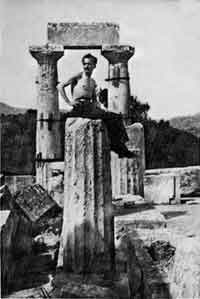|
Roberto Quiroz Pizarro El Simposio de Kazantzakis  El Simposio pertenece al grupo de obras aparentemente olvidadas por Kazantzakis. Fue escrito en parte en Viena en 1922 y posiblemente terminado al año siguiente, que es el de la primera redacción de la Ascética. Se ignora qué peripecias sufrió el manuscrito antes de quedar guardado en la caja de fondos de Mijaíl Kazantzakis, padre del escritor. Tampoco se sabe por qué a la muerte de éste, en 1932, mientras el autor estaba en España, Nikos Saklambanis, sobrino del escritor, lo tomó y lo guardó hasta 1970, año en que lo donó al Museo de Heraklio, para la Sala Kazantzakis. La obra fue publicada por Heleni Kazantzakis en 1971, casi medio siglo después de su redacción y catorce años después de la muerte del autor. El Simposio es, como la Ascética,1 un texto muy breve. Y parece claro que es una obra inconclusa. Es posible identificar a los personajes del diálogo. Ellos son: Harpagos, que representa a Kazantzakis; Petros, que representa a Ángelos Sikelianós, destacado poeta y gran amigo del escritor cretense (1884-1951); Kosmás, que representa a Ion Dragumis, destacado político nacionalista que ejerció importante influencia en Kazantzakis durante una etapa de su vida, y a quien éste dedicó su tragedia El maestro primero; y Myros, que representa a Myros Ganalakis, un antiguo amigo del autor. Pandelís Prevelakis resume así el opúsculo. Este grupo de amigos se encuentra un día en una casita al lado del mar. Harpagos ofrece la cena. Cuando terminan la comida, lo invitan a que les abra su corazón y les hable sobre su Dios. Harpagos hace, en primer lugar, el elogio de Kosmas, con palabras que recuerdan el artículo que Kazantzakis dedicó a Dragumis en el sexto aniversario de su muerte (1920). Examina después benévolamente la poesía de Petros. Finalmente Harpagos comienza su confesión. Libera su fantasía; revive a su oscura estirpe griega, introduciendo temores prehistóricos en su relato; rememora sus años de infancia, el combate del cuerpo y del espíritu en su pecho; después relata su ascesis en el Monte Athos y su desesperado refugiarse en la Virgen, la "Décima Musa", y en Jesús, "el dulcísimo rostro de la más alta quimera", el "Dionisio crucificado". El relato de su ascesis constituye la parte mayor y principal de la confesión: se podría llamar capítulo, si no núcleo de la Carta al Greco. Los asistentes al simposio esperan escuchar el final de las pruebas de su compañero. Él no les oculta que la primavera —"la gran tentación"— venció el corazón del asceta y lo volvió a traer a la palestra de la vida. La última revelación que le fue dada a su espíritu es que la liberación se encuentra en la afirmación dionisíaca de la vida "—Ah!, la dulzura de la vida. Cómo canta despreocupadamente, igual el pajarillo con su cuello rojo que trina sobrecogido por el perfume del primaveral peral silvestre... y no ha sentido que está posado en la varilla del cazador." En efecto, las brisas que se alternan en el desarrollo de la obra son la embriaguez metafísica del Monte Athos con visiones de la ascensión, con el acercamiento a Dios. También se delinea aquella audaz idea, casi un ideal de vida, el cual es el de salvar al rostro divino, seguir su huella, y dar otro ímpetu al ritmo humano.  Anotábamos que esta obra parece haber sido olvidada por su autor. Acaso, luego de haberla escrito, Kazantzakis pensó que su título y su estructura, calcados del gran diálogo platónico, sugerirían de inmediato una comparación y que tal puesta en parangón no podría sino ser aplastantemente desfavorable para su obra. Quizás pensó que era un acto de audacia suyo haber proyectado este texto. O pensó reelaborar el texto más tarde y no le fue posible. La obra es, sin duda, una obra menor, esto posiblemente en parte por estar inconclusa. Se trata de un pequeño "simposio", en el cual el diálogo es escaso. De los cuatro personajes, es uno, Harpagos, el que habla casi permanentemente. Los otros —Kosmás, el hombre de acción; Petros, el poeta; y Myros, un sencillo amigo de Harpagos— dicen algo al comienzo; pero en el fondo no desean exponer ideas propias, sino exhortar a Harpagos a que haga una prometida "confesión". En una carta al sacerdote Enmanuel Papastefanu, fechada el 5 de septiembre de 1922, Kazantzakis describe el libro que está escribiendo, en medio de un clima prerrevolucionario, en una Viena hambrienta y atormentada. Cree que el derrumbe de la sociedad capitalista occidental, que él juzga podrida, está muy cerca. Y llega a menospreciar todo lo que hasta ese momento ha admirado o venerado. Escribe así a su amigo eclesiástico: Hermano Papastefanu: Rara vez una carta me ha conmovido tanto como la última suya. Estaba sumergido en la soledad y gritando la Palabra a las piedras y a las aguas. Me decía: nuestro primer deber es gritar, gritar en nuestra soledad. ¡Dios mío, qué solo estaba, seguro y desesperanzado! Aquí, Occidente se pudre. Las obras de arte que hasta el año pasado me conmovían profundamente y colmaban mi corazón, carecen para mí de significación este año. Me parecen estrechas y ya no dignas de la maravillosa esperanza del hombre contemporáneo. Los cuadros son hermosos y también la música y las canciones y Dante y Homero..., pero todo esto me parece ahora como una piel de serpiente, como formas estereotipadas de un cuerpo que ha pasado, e impaciente, desnudo, aterido en el aire hostil, lucha por crear el nuevo nacimiento... Enseguida, el escritor escribe a su amigo sobre su nueva obra, en la cual —se ve— pensaba hacerlo entrar como personaje. Él representaría la teología ortodoxa en el diálogo. Pero en la obra no aparece tal personaje. Quizás el amigo no le envió la "teogonía" que le pedía Kazantzakis. La importancia de esta carta reside en la información que nos entrega sobre la gran preocupación de Kazantzakis por el tema de Dios, en la misma época en que escribe la Ascética y en los días en que vive el entusiasmo por la revolución que en breve, según él, barrería con la corrompida Viena: "Concluiré el Simposio: usted, Leftheris, Sfakianakis, Sikelianós y dos mujeres hablamos de Dios en una cena. Así como Platón hablaba del amor, nosotros hablamos de Dios. Por eso, le suplico que me escriba una teogonía con el mayor detalle que pueda, y así me ayudará a poner en su boca las palabras que exactamente corresponden." ¿Cuál es la concepción de Dios en el Simposio? Del texto mismo es difícil extraerla, pues el lenguaje poético, florido, ardiente, vibrante, lleno de imágenes, hace ardua tal tarea. A esto hay que agregar que la obra está inconclusa. Otra carta al sacerdote amigo nos habla de un Dios no perfecto, junto al cual hay que luchar, con cuya obra hay que cooperar; idea presente en la Ascética y en la Odisea: Le escribo nuevamente, apresurado por nuestra lucha. Tenga cuidado. Cuando intente cambiar el semblante de Dios, evite cualquier cosa que haya aprendido sobre el Dios cristiano. Nuestro Dios no es inmensamente bueno, inmensamente hermoso, inmensamente sabio. Si lo fuera, ¿qué valor tendría nuestra colaboración con él? ¿Cómo podría mantenerse siempre en aumento? Evite teologías románticas, esperanzas humanas, certezas sostenidas siempre por los cobardes, sean optimistas o pesimistas. Nada es seguro en el universo; nos arrojamos en la incertidumbre, apostando cada segundo nuestro destino; ejercemos presión sobre el universo para salvarlo o perderlo. Tenemos una enorme responsabilidad. Porque no hay certeza de la destrucción o de la salvación. Leyendo estas líneas, podemos pensar que el sacerdote no envió la "teogonía" solicitada por su amigo, por la imposibilidad de conciliar sus creencias con las ideas de éste. Al comenzar su primera y extensa intervención en el diálogo, Harpagos menciona "el aire acre de Dios": "Nuestra cena esta noche es para mí un verdadero simposio místico [...]. Sé que cada persona transubstancia su vida temporal según su propio modo; sin embargo, es bueno confesar nuestra lucha, exponer el método de nuestra alma y apuntar a nuestra nueva esperanza. De esta manera, las almas semejantes abreviarán su agonía y las otras procurarán encontrar su liberación con una determinación más fuerte. Pero todas juntas, sin saberlo, con ejercicio, con renovadas esperanzas, queriéndolo o no, ascienden a la Montaña de Dios. Tú me reprochas, Kosmás, y sin embargo, sin tú saberlo, nuestros dos espíritus marchan al mismo ritmo; pero yo luché lo mejor que pude, ensanchando el campo de mi visión, conquistando mi vicisitud individual, para respirar el aire acre de Dios." A ese Dios "de aire acre", invoca Harpagos más adelante con pasión, para pedir la destrucción del corrompido Occidente: "¿Dónde estás, Señor? ¡No te quiero con un lirio angelical en tu mano, sino con una espada! ¡Basta de misericordia y de bondad! El mundo está podrido hasta las raíces y tú debes sembrar uno nuevo. Y si cinco hombres justos, o incluso diez, deben perderse, no tengas compasión de ellos. ¡Átate fuerte la cabeza con un pañuelo para que tu mente no vacile, y golpea! [...]. Dentro de mi corazón terrenal griego, siento una nueva civilización, clara y simple, y todos los días lucho en esta empinada roca, lejos de todos los corazones putrefactos de los occidentales, para distinguir y apresar el nuevo aspecto de la suprema Esperanza."  Más adelante, en su confesión, Harpagos cuenta cómo la voz de su padre, que abominaba de sus lecturas de libros religiosos y eruditos, le habló de una imagen de Dios muy distinta de la que le habían entregado en la niñez: "¡Levántate! ¿Estás buscando a Dios? Aquí está. Él es acción, lleno de errores, tanteos, perseverancia y lucha. Dios no es la fuerza que encontró la armonía eterna, sino la fuerza que rompe eternamente toda armonía, buscando siempre algo más alto. Y la persona que lucha y avanza en su pequeño círculo con este método, encuentra a Dios y trabaja con él." Estas palabras reflejan ideas reiteradas en otras obras de Kazantzakis. El texto se interrumpe poco después de este pasaje y no vuelve a aparecer el tema de Dios. En su larga confesión, Harpagos rememora hechos e impresiones de su niñez y juventud, varias de las cuales corresponden en buena medida a aquellos que recuerda como propios Kazantzakis en Carta al Greco, más de treinta años después. Igualmente, escuchamos de labios de Harpagos, pensamientos recurrentes en diversas obras del escritor cretense. Así, el amor por la soledad, que en la Odisea expresa Ulises no pocas veces, aparece aquí formulado con palabras igualmente apasionadas: "¡Oh! Quedarme solo, libre, lejos de la faena mundana, fuera del corral del rebaño humano; ser perro, oveja, pastor y lobo; y caminar y caminar y no ver nada más que el sol, la lluvia, el viento y las estrellas." Durante su peregrinación por el Monte Athos, sintió Harpagos el llamado de la "ascesis": "Ascesis — grité —, diosa todopoderosa, tú estrujas tu mano como una granada madura y secas el corazón del hombre [...]; oh mano implacable, infalible, que conduces a la liberación; como el mirlo joven que se posa junto al mirlo viejo, así como nosotros nos reclinamos junto a un pozo, y agacha la cabeza a ratos y percibe sus gorjeos como una bendición, y otras veces la levanta hincando su pico amarillo en el aire sonoro, temblando —como ante el espumoso borde de un precipicio— de hundirse en la canción, de igual modo, erguido ante ti, ¡oh Ascesis!, madre fuente de ininterrumpida canción, yo disciplino mi corazón para entonar el gran himno de la liberación." ¿Cuál es ese "gran himno de liberación"? Si pensamos que estas expresiones se escribieron el año anterior a la redacción de la Ascética, hay que concluir que es a esta obra, "en germinación" o recién bosquejada, a la que deben referirse tales palabras. El libro de Kazantzakis, si bien no satisfizo al propio autor en cuanto a su vuelo filosófico, todavía muy distante del Simposio platónico, gana en amplitud poética lo que le falta. Es un libro de pensamiento lírico, si así se pudiera decir. Las ideas y la poesía van de la mano, y la propia lectura nos produce ese efecto. El Simposio dejará sin duda un gran goce estético; pero no sólo eso: es una tentativa filosófica que recoge gérmenes y destila las grandes inquietudes de su autor, las que siempre retornan a sus libros. A través de esta obra, poco conocida y poco estudiada, los lectores "conocerán sus agonías metafísicas, penetrarán en su credo filosófico no por la pesada puerta oficial de la Ascética, sino por senderos campestres llenos de ‘tomillo, salvia, aceitunas maduras...’"2 ------------- 1 Destino muy diferente tuvo la Ascética. Fue traducida al alemán el mismo año de su redacción, 1923; publicada en Atenas en 1927, republicada en edición definitiva en 1945; conoce en vida de Kazantzakis dos traducciones al alemán y una al francés. Más tarde habrá otras dos traducciones al francés, dos al castellano y no pocas a idiomas diversos. Además, Kazantzakis incluyó su texto completo, con algunas variantes, en la "novela" El jardín de las rocas, escrita en 1936. 2 Alexiu, H., Stefanakis, Y., "Sobre Nikos Kazantzakis [...]", p. 33. |