|
Patricia Real Santacruz entrevista con Eduardo Hurtado No olvida su primer contacto con la
poesía: "Claramente recuerdo el momento en que se me ocurrió
abrir un ejemplar de la Odisea. Era el año 1958. A las pocas
páginas conocí esa inquietud inusitada y familiar con que
se anuncia el hallazgo de la poesía. Aquel momento tuvo mucho que
ver con el ejercicio de una libertad: me había internado en la más
grande aventura porque sí, para nada –y no para aprender, recibir
algo a cambio o procurarme algún tema de conversación. Desde
entonces me resisto a leer por razones profesionales. Mi gusto por la poesía
sigue unido al mero impulso lúdico con el que aquel niño
emprendió un viaje por territorios poblados
Eduardo Hurtado nació en la Ciudad de México, justo al mediar el siglo xx. Poeta, ensayista y editor, ha publicado más de media docena de libros: La gran trampa del tiempo (1973), Ludibrios y nostalgias (1978), Rastro del desmemoriado (1985), Ciudad sin puertas (1991), Puntos de mira (1997), Sol de nadie (poesía reunida, 1973-1997), Las diez mil cosas (2004) y el libro de ensayos sobre poesía Este decir y no decir (2004). En la actualidad, forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Define la poesía como una ruptura con los automatismos cotidianos. "En la persecución de esos momentos de ruptura ha crecido mi entusiasmo por la poesía. Mi ambición es vivir en contacto con esa realidad otra que para mí es la realidad esencial. Para sostener ese contacto es necesario alcanzar un estado de disponibilidad, limpiar las puertas de la percepción, permanecer atento a las cosas del mundo." En estos días, Ediciones Era puso en circulación Las diez mil cosas, el más reciente libro de poemas de Eduardo Hurtado.
–Tal vez porque las dos se nos presentan como si ocurrieran por primera vez. Todo gran amor es primer amor. La poesía nos deja ver las cosas como si nunca antes hubiéramos estado frente a ellas. Y hay otra equivalencia: es muy difícil describir el sentimiento amoroso, de la misma forma que es difícil llevar a la letra nuestras experiencias más hondas. Por eso la poesía es, en muy buena medida, un balbuceo, un acto a caballo entre el decir y el no decir. –A principios del siglo xx algunos escritores inquietaron al mundo con un anuncio inesperado: el poeta era Dios… –En algún momento, quizá desde el último tercio del siglo XIX y hasta las primeras décadas del xx, a muchos poetas les dio por asignarse los atributos de Dios. Tal vez el mensaje, en el fondo, no era tan descabellado; quizá sólo quisieron decirnos que el poema debe hacerse al margen de principios heterónomos y de toda realidad impuesta; que si hay reglas, éstas surgen con cada obra, con cada poema. Esto los lleva a declararse creadores de realidades inéditas o, si se quiere, de realidades puras. Por otra parte, tienen la percepción de que, cerrada la vía del culto, la poesía es el terreno donde la acción del dios sigue siendo posible. Otros, en cambio, rechazan la pretensión de ocupar el sitio que han dejado vacante los dioses de allá y de acá, y asumen una especie de misticismo laico. –¿A qué crees que se debe la tendencia de algunos poetas actuales a descuidar la forma? –La poesía se convierte, a partir de ese periodo, en el territorio de las heterodoxias y las herejías. Tiene que ver con la percepción de que la realidad se enrarece. Puesto que el mundo se ha fracturado de un modo irremisible, se piensa, el camino que le queda al poeta es aceptar esa fractura, y ejercer por todos los medios una crítica radical de la realidad que le ha tocado vivir. Todo esto empieza por manifestarse con la aparición de nuevas formas, cada vez más distantes de los moldes tradicionales. El último momento de esta tendencia es el verso libre, que ya no se rige por ninguna regla heterónoma. Creo que de aquí surge una confusión que ha influido en la idea que algunos tienen del verso: el verso libre no le abre las puertas a la arbitrariedad. Al contrario: obliga a quien lo cultiva a conocer y explorar las formas tradicionales. Creamos nuestras propias reglas al escribir un poema. Pero en poesía, como en toda expresión del arte, ordenar y dar forma son acciones indispensables del oficio. –La idea de un orden generacional, ¿sigue vigente en poesía? –Antes que pensar en la posibilidad de unirnos en torno a una idea común de poesía, o de agruparnos en función de nuestras fechas de nacimiento, los poetas debemos asumir que pertenecemos a una tradición. Eso, estar conscientes de que trabajamos en un territorio largamente explorado, nos da la certeza de poseer unas raíces. Nos da, también, una tranquilidad: la de saber que como autores individuales tenemos detrás todas esas voces que conforman el mapa de lo que llamamos poesía mexicana, o española o universal, y que a partir de ellas es que cada poeta puede hacerse una voz propia. En este empeño nos damos la mano todos los que escribimos poesía en este arranque del siglo XXI. –Dice Matsuo Bashoo: "No sigas las huellas de los grandes, busca lo que ellos buscaron…" –Nada más exacto. Esta es una recomendación que pone las cosas en su sitio. Porque todo poeta enfrenta tarde o temprano esa paradoja. Sabe que los asuntos de la poesía, que son los asuntos que al hombre le resultan más esenciales, son siempre los mismos, pero intuye que debe abordarlos, o mejor aún, vivirlos como nuevos. Para el poeta, como ya dije, todas las cosas son primeras cosas, todo es nuevo bajo el sol. De igual forma, todo poeta sabe (o debería saber) que existe una tradición que no puede ignorar, pero entiende que a la hora de escribir es necesario tomar distancia respecto a esa tradición, pues de otro modo acabaría por repetir lo que ya se ha hecho. Paradójicamente, de aquellos poetas que más admiramos es de quienes con mayor decisión debemos liberarnos. "Deseoso es aquel que huye de su madre", dice Lezama Lima. La idea es aplicable al tema de la escritura poética: deseoso es aquel que se propone no imitar a las figuras tutelares de su adolescencia.
–No sé si pueda. Esa tarea habría que dejarla en manos de los expertos, o mejor dicho, de los académicos. Puedo, eso sí, mencionar mis predilecciones como lector, aunque con cierta reserva, porque éstas van mudando con el tiempo. Tienen que ver, a menudo, con lo que estoy leyendo en el momento, con lo que me ha salido al paso en días recientes, aunque a menudo me proponga volver a mis antiguas pasiones, que son, casi todas, pasiones de adolescencia. Una constante entre los poetas que me han deslumbrado desde que los leí hace más de treinta años es Fernando Pessoa. Me atrevería a decir que es el gran poeta de la "tradición moderna" (por favor, encomilla el terminajo); se trata de un autor que le tomó la temperatura a todos los afanes, exigencias y rebeldías del hombre moderno. Muchos registros y actitudes que encontramos en la poesía actual, aparecen ya en esas voces diversas que nos hablan en la poesía de este excepcional poeta portugués: "No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada…", nos dice. Aquí asoma, de algún modo, una posible descripción de la poesía de nuestro tiempo: una nada que arrastra "todos los sueños del mundo", una nada repleta de sueños. –¿Qué te gusta encontrar cuando lees un poema? –Ante todo, la experiencia del poeta. Cada vez me disgustan más los poemas que pretenden poner por delante la razón, los sentimientos o cualquier otra cosa. Creo que en poesía las razones y los sentimientos tienen un papel accesorio: los poemas se hacen ante todo con experiencias. Aunque no se trata, claro, de una mera transcripción: se trata de reconocer la experiencia y de recrearla en el proceso mismo de escribir. La escritura, entonces, constituye el núcleo de la experiencia. Suscribo la idea de Pound en torno a este asunto: los grandes poetas son aquellos que han sabido presentar la imagen de sus amores, sus frustraciones, sus miedos, justo como eso: una imagen de sus amores, sus frustraciones, sus miedos. –¿Qué importancia tiene la musicalidad en el poema? –La música y el canto son esenciales en poesía. Esto es algo que parecen ignorar muchos jóvenes que, ocupados en defender ciertas ideas en boga (el supuesto imperativo de una escritura fragmentaria, la ruptura con el verso tradicional o la importancia del lenguaje como fundamento del poema), olvidan que sin la carne de la música el poema no existe. Juarroz lo ha dicho de manera inmejorable: la poesía es "música del sentido". –El lenguaje, ¿se emplea de manera distinta en la poesía? –No empleamos el lenguaje al escribir un poema tal y como lo hacemos en una conversación, en el mercado, al hablar por la radio. Se trata, en poesía, de reinventar el lenguaje o, si se quiere, de reponerle a las palabras el poder metafórico que han perdido en su continuo circular como moneda de cambio. Lo que se quiere no es meramente comunicar. El habla poética persigue mucho más: a través de las palabras en trance de ritmo, encontrar el infinito que hay en cada cosa. –¿Crees en los rituales para escribir? –Creo en la inspiración como el punto de partida para que un poema sea un poema. Podemos hacerla de escribanos o de versificadores, podemos hacer caso a esas voces que con dedito admonitorio nos dicen que todo es resultado de un ejercicio constante, de amarrarse a la silla frente al escritorio durante diez, quince horas diarias… No lo sé: todo esto puede o no ser cierto. Puedo incluso aceptar que, como se ha dicho, la inspiración es hermana del trabajo cotidano (aunque el trabajo del poeta no se limita a la escritura y mucho tiene que ver con el ocio). En todo caso, lo que sin duda es verdad es que si no aparece la tan desprestigiada inspiración, esa especie de demonio que se apodera del creador y lo coloca ante la dimensión del misterio, ante el asombro de ser, entonces tampoco aparece la poesía. Desde mi punto de vista la inspiración, por cierto, tiene que ver más con un estado de confusión que con un saber indudable. Es, nos enseña san Juan de la Cruz, un saber no sabiendo.
–Sí, claro. Hace mucho tiempo que uno de los temas centrales, tal vez el tema central de la poesía, es la poesía. Como el mismo Juarroz, veo en el pensar y en el imaginar las dos cabezas de un mismo Jano poético. Esto lo podemos comprobar a la hora de leer a nuestros más grandes poetas/ensayistas. ¿Por qué Octavio Paz o Lezama Lima nos convencen y nos conmueven cuando hablan sobre poemas y poetas? En buena medida porque son poesía sus ensayos sobre poesía. –Tú perteneces a una generación de poetas que, al parecer, no ha sido muy leída, quizá porque ha vivido a la sombra de figuras como Paz o Sabines… –El que un poeta sea muy leído, poco leído o más bien desconocido, obedece a circunstancias diversas y azarosas, a menudo extraliterarias, extrapoéticas. La presencia de un autor, la vitalidad y permanencia de su obra depende de tantos factores que resulta imposible hacer pronósticos. ¿Qué poeta va a perdurar? ¿Cuál será ignorado ahora y revalorado cien o doscientos años después? No lo sabemos. Sí sabemos, en cambio, que de ningún autor quedarán más de seis o siete poemas. Entonces, lo que importa para un poeta es vivir su tiempo y decir lo propio. Si mi generación ha sido poco leída (aunque no estoy tan seguro de esto), es, quizá, porque con ella se inicia una especie de explosión demográfica en el rubro "poetas", lo cual ha provocado una confusión terrible entre los lectores. Sólo de mi generación podemos contar activos, publicados aquí y allá, unos sesenta, setenta poetas. Y hay que agregar otro factor: a partir de los años setenta se ha desatado un interés creciente por la narrativa; hoy, al cuento y la novela se les ve como productos que, en términos de rentabilidad, están muy por arriba de la poesía. Pero todo esto tiene mucho de ilusorio. Sólo el tiempo dirá qué permanece. Por lo pronto, hay lectores de poesía; un grupo que es minoritario sólo si lo comparamos con el número de personas que leen novelas o cuentos, pero sobre todo libros de sexualidad o autoayuda. El gran público está compuesto por personas inmersas en una cultura de lo fácil, de lo desechable. ¿Quién quiere un público así? En lo personal, no me interesa el público: me interesa el lector de poemas. –¿Para qué escribir poesía? –Yo diría, en primer lugar, que
para nada, porque al fin y al cabo esto es lo que distingue a la poesía
de casi cualquier otra actividad: su inutilidad, su profunda relación
con el "porque sí". Como muchos colegas, cuando alguien me lanza
esta pregunta: "Y usted, ¿para que escribe?", respondo con una nueva
interrogante: "Y usted, ¿para qué come, para que respira?"
Baudelaire ya lo dijo hace tiempo: todo hombre sano puede pasarse dos días
sin comer, pero nunca sin poesía. Escribir poesía, leerla,
vivirla, es una necesidad inaplazable.
|
 -A
la experiencia amorosa a menudo se le asocia con la poesía…
-A
la experiencia amorosa a menudo se le asocia con la poesía…
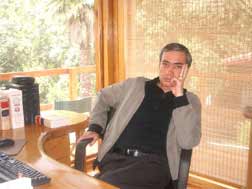 –Háblanos
de tus principales influencias…
–Háblanos
de tus principales influencias…
 –El
ejercicio de la crítica literaria, ¿contribuye a la formación
de un poeta?
–El
ejercicio de la crítica literaria, ¿contribuye a la formación
de un poeta?