|
El siglo de Alejo Carpentier Roberto Fernández Retamar
Hoy, al conmemorar el centenario de Alejo Carpentier, se anuncia otra fiesta de personajes aún más numerosos, muchos de los cuales, precisamente, fueron creados por el extraordinario cubano cuya secularidad celebramos. Tales personajes proceden de sus novelas Écue-Yamba-Ò, pero sobre todo de El reino de este mundo, con el que inició un ciclo admirable que incluyó también Los pasos perdidos, El acoso y El siglo de las luces, y un segundo ciclo formado por El recurso del método, Concierto barroco, La consagración de la primavera y El arpa y la sombra. Como si ello no bastase, muchos otros personajes imaginados o transformados por Alejo asoman sus rostros en los ballets La rebambaramba y El milagro de Anaquillé y en la ópera bufa Manita en el suelo; y en los relatos "El camino de Santiago", "Viaje a la semilla" y "Semejante a la noche" (publicados conjuntamente con la novela El acoso en su libro Guerra del tiempo), en otros dispersos, y en páginas que dejó inconclusas, además de la obra de teatro La aprendiz de bruja. Ese impresionante conjunto, que lo hace uno de los fundadores y protagonistas de la moderna literatura de nuestra América, fue paralela a otra faena descomunal: la que desempeñó como periodista, faena gracias a la cual informó de la vida cultural de su momento desde la adolescencia. Los órganos de prensa en que colaboró fueron numerosos y de muy variados países. Por ejemplo, hace unos veinte años Araceli García-Carranza realizó un catálogo de más de mil setecientos artículos que Alejo escribió para la columna "Letra y solfa", en el mejor momento del periódico caraqueño El Nacional. Nacieron durante los fértiles años, entre 1945 y 1959, que Alejo vivió en Venezuela, donde alcanzó sus madurez literaria (como le había ocurrido a Martí, también en Caracas, en 1881). Y habían sido antecedidos (y luego acompañados) por los que enviara a publicaciones periódicas de Cuba y otras tierras. En Cuba inició su tarea literaria y allí se formó para siempre. La larga y fructífera estancia de Alejo en Francia, entre 1928 y 1939, así como su condición bilingüe, han confundido a algunos que han creído ver en él un representante más del latinoamericano ganado por las tempestades o las brisas de Europa. Nada más lejos de la verdad. El Alejo que por razones políticas harto conocidas sale de La Habana aquel 1928 con los papeles de su fraterno Robert Desnos y permanece más de una década en París (con hiatos como el de la Guerra civil de España, cuando participó en su memorable Congreso en defensa de la cultura y escribió fuertes páginas contra la barbarie fascista) era ya un hombre formado. Y formado en el fuego de un ambiente en que se cruzaban las aspiraciones políticas y sociales de un país neocolonial en lucha por liberarse, con inquietudes artísticas que encontrarían pleno desarrollo años después, sobre todo en la propia obra de Carpentier. Sin duda su vinculación en Francia con el grupo surrealista habría de serle importante, y esto es válido incluso cuando rompió con él, considerando que sólo le sería dable ser allí un epígono. Pero buena parte de la ulterior discusión teórica de Alejo se haría teniendo a la vista la magna aventura surrealista. En Cuba había vivido ya a fondo las inquietudes políticas y estéticas de una época de fundación sofocada entonces. Un año antes de viajar a París, estuvo entre los firmantes de la "Declaración del Grupo Minorista" que redactara en 1927 Rubén Martínez Villena, cuyo magisterio reconoció siempre Alejo. Por suficientemente conocidos no repito aquí todos los puntos de aquella "Declaración" en la que, de modo elocuente, se mezclaban las reivindicaciones "por el arte vernáculo y, en general, por el arte nuevo en sus diversas manifestaciones", junto a otras "por la independencia económica de Cuba y contra el imperialismo yanqui" o "por la cordialidad y la unión latinoamericanas". Ya en un artículo de 1931, "América ante la joven literatura europea", donde comentaba el único número de la revista Imán, cuya jefatura de redacción ejerció, dijo: "Si he creído útil, en los terrenos del periodismo, el dar a conocer los valores más representativos del arte moderno europeo, me he separado siempre del viejo continente en mi labor personal de creación." Y en 1975, en su "Problemática del tiempo y el idioma en la moderna novela latinoamericana", sería más explícito al proclamar que, radicado por razones políticas en Francia a partir de 1928, "se me presentó un dilema: escribir en francés, o escribir en español. No vacilé un solo minuto: escribir en francés aquello que me ayudaba a vivir artículos, ensayos, reportajes que publicaba la prensa pero lo que era mío, lo que era mi expresión, lo que era mi literatura, lo escribía en castellano".
en nuestra América [...] las cosas ocurren de muy distinta manera. Si los observa usted, verá que hay un gran fondo de ideales románticos tras los más hirsutos alardes de la nueva literatura latinoamericana. Desde el río Grande hasta el estrecho de Magallanes, es muy difícil que un artista joven piense seriamente en hacer arte puro o arte deshumanizado. El deseo de crear un arte autóctono sojuzga a todas las voluntades. Hay maravillosas canteras vírgenes para el novelista; hay tipos que nadie ha plasmado literariamente; hay motivos musicales que se pentagraman por primera vez (recuerdo que Diego Rivera me decía que hasta el año 1921 nadie había pensado en pintar un maguey). Estas circunstancias son las que propician ciertos ideales románticos: nuestro artista [...] ve algo más que un elevado juego en sus partos intelectuales. A veces sueña dejar sus huesos en algún Misolonghi andino. Y esto le induce a menudo a adoptar actitudes que en Europa resultarían completamente inverosímiles.Esas palabras de la carta a Aznar concluyen con una posdata no menos aguda que las líneas transcritas. Dice allí Alejo: "Me parece que nunca, en América, se acudió a la literatura francesa más que para encontrar la solución a ciertos problemas de métier, que interesan a todos los que intentan traducir matices del espíritu nuevo. Y ya sabe usted que la literatura gala de ahora más inquieta que medular se afana en resolver esos problemas."
Pero sin duda fue su ficción la que le dio la primacía que ostenta su obra. Sólo que esa obra no pude verse desvinculada del músico que llevaba dentro, según palabras suyas, quien nos dio en 1946 la primera historia orgánica de la música en Cuba; del comentarista de literatura, artes plásticas, cine, ballet; del renovador de la radio, que en un momento creyó que de ella saldría un arte nuevo, como había sido el caso del cine; del promotor cultural que organizó en el Lyceum de La Habana, en 1942, la primera exposición personal de Picasso en América Latina; del editor erudito y audaz. Y, quiero destacarlo, de la criatura nada neutral, que una y otra vez abrazó causas justas: sufrió en su juventud prisión política por combatir un régimen tiránico en Cuba; defendió a la agredida República Española; combatió en sus artículos al nazismo; se identificó plenamente con la Revolución cubana, que lo movió a regresar a su patria y ponerse a disposición suya; fue testigo directo y denunciante de la guerra monstruosa que Estados Unidos le infligió a Vietnam; murió en su puesto, como un soldado de la guerra de su tiempo.
Nos parece muy acertado el nombre de este
Congreso. No es sólo la glosa del título de una de sus grandes
novelas. Es que Alejo Carpentier es de los seres humanos que supieron encarnar,
en sus luchas, sus creaciones, sus dolores y sus esperanzas, el convulso
siglo xx. Y por haber sido a cabalidad un hombre de su época, seguirá
siéndolo mientras la humanidad perviva en este asendereado planeta.
* Palabras en la inauguración
del Congreso Internacional El siglo de Alejo Carpentier, realizado en la
Casa de las Américas entre el 8 y el 12 de noviembre de 2004.
|
 El
4 de abril de 1978, después de recibir en el paraninfo de la Universidad
Complutense el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes
de manos de S.M. el Rey de España D. Juan Carlos, Alejo Carpentier
leyó su texto "Cervantes en el alba de hoy", e imaginó en
él una fiesta grande que ocurrió el domingo 9 de octubre
de "un día de otoño ya muy lejano", en la "magnífica
ciudad de Alcalá de Henares", cuando tuvo lugar la ceremonia del
bautismo de Cervantes. Se trató de una "fiesta de muchísimos
personajes de tantos y tan renombrados personajes que el mismo historiador
Cide Hamete Benengeli, de haber estado presente, hubiera perdido la cuenta
de ellos, por lo numerosos". Y añadió: "al memorable y jubiloso
bautismo asistieron, entre muchos otros, las señoras Emma Bovary,
Albertina de Proust, Ersilia de Pirandello y Molly Bloom, venida especialmente
de Dublín, con su esposo Leopoldo Bloom y su amigo Stephen Dedalus,
el príncipe Mishkin, el cándido Nazarín, taumaturgo
sin saberlo, y hasta un Gregorio Samsa, de la familia de los Kafka aquel
mismo que, una mañana, había amanecido transformado en escarabajo
pertenecientes todos a la [...] cofradía de la dimensión
imaginaria, fundada, con su llegada al mundo, por quien iniciaba entonces
su existencia entre nosotros.// Y es que con Miguel de Cervantes Saavedra
y no pretendo decir ninguna novedad con ello había nacido la novela
moderna".
El
4 de abril de 1978, después de recibir en el paraninfo de la Universidad
Complutense el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes
de manos de S.M. el Rey de España D. Juan Carlos, Alejo Carpentier
leyó su texto "Cervantes en el alba de hoy", e imaginó en
él una fiesta grande que ocurrió el domingo 9 de octubre
de "un día de otoño ya muy lejano", en la "magnífica
ciudad de Alcalá de Henares", cuando tuvo lugar la ceremonia del
bautismo de Cervantes. Se trató de una "fiesta de muchísimos
personajes de tantos y tan renombrados personajes que el mismo historiador
Cide Hamete Benengeli, de haber estado presente, hubiera perdido la cuenta
de ellos, por lo numerosos". Y añadió: "al memorable y jubiloso
bautismo asistieron, entre muchos otros, las señoras Emma Bovary,
Albertina de Proust, Ersilia de Pirandello y Molly Bloom, venida especialmente
de Dublín, con su esposo Leopoldo Bloom y su amigo Stephen Dedalus,
el príncipe Mishkin, el cándido Nazarín, taumaturgo
sin saberlo, y hasta un Gregorio Samsa, de la familia de los Kafka aquel
mismo que, una mañana, había amanecido transformado en escarabajo
pertenecientes todos a la [...] cofradía de la dimensión
imaginaria, fundada, con su llegada al mundo, por quien iniciaba entonces
su existencia entre nosotros.// Y es que con Miguel de Cervantes Saavedra
y no pretendo decir ninguna novedad con ello había nacido la novela
moderna".
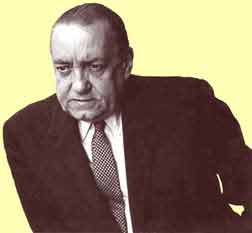 Que
el ideario de aquella "Declaración" habanera coincidía con
el del joven Carpentier lo ratifica, entre muchísimas cosas, un
texto que permaneció prácticamente desconocido durante cerca
de medio siglo, y que el propio Alejo, a solicitud nuestra, nos entregara
para la sección "Páginas salvadas" de la revista Casa
de las Américas, donde apareció en su número 84,
mayo-junio de 1974: su "Carta abierta a Manuel Aznar sobre el meridiano
intelectual de Nuestra América", publicada originalmente en el Diario
de la Marina el 12 de septiembre de 1927, el mismo año de la
"Declaración del Grupo Minorista", y provocada por un insensato
artículo eurocéntrico aparecido en la madrileña Gaceta
Literaria. Para entonces, a pesar de su juventud, Alejo tenía
el conocimiento profundo no sólo de aspectos fundamentales de su
país, lo que incluía una familiaridad inusual con aportes
africanos a distintas manifestaciones nuestras, sino además de muchas
de las grandes creaciones contemporáneas mexicanas, pues a mediados
de la década Alejo había visitado México, país
que vivía a la sazón una efervescencia tanto política
como artística que irradiaba sobre todo nuestro Continente. El periódico
El Machete defendía allí aspiraciones de revolución
social mantenidas por figuras cimeras de la plástica de aquel país.
Rivera y Orozco, aún no considerados las grandes figuras que eran,
le habían ganado el corazón para siempre al joven cubano.
En aquella carta a Aznar, Alejo apunta que, a diferencia de lo que sucedía
entonces en Europa,
Que
el ideario de aquella "Declaración" habanera coincidía con
el del joven Carpentier lo ratifica, entre muchísimas cosas, un
texto que permaneció prácticamente desconocido durante cerca
de medio siglo, y que el propio Alejo, a solicitud nuestra, nos entregara
para la sección "Páginas salvadas" de la revista Casa
de las Américas, donde apareció en su número 84,
mayo-junio de 1974: su "Carta abierta a Manuel Aznar sobre el meridiano
intelectual de Nuestra América", publicada originalmente en el Diario
de la Marina el 12 de septiembre de 1927, el mismo año de la
"Declaración del Grupo Minorista", y provocada por un insensato
artículo eurocéntrico aparecido en la madrileña Gaceta
Literaria. Para entonces, a pesar de su juventud, Alejo tenía
el conocimiento profundo no sólo de aspectos fundamentales de su
país, lo que incluía una familiaridad inusual con aportes
africanos a distintas manifestaciones nuestras, sino además de muchas
de las grandes creaciones contemporáneas mexicanas, pues a mediados
de la década Alejo había visitado México, país
que vivía a la sazón una efervescencia tanto política
como artística que irradiaba sobre todo nuestro Continente. El periódico
El Machete defendía allí aspiraciones de revolución
social mantenidas por figuras cimeras de la plástica de aquel país.
Rivera y Orozco, aún no considerados las grandes figuras que eran,
le habían ganado el corazón para siempre al joven cubano.
En aquella carta a Aznar, Alejo apunta que, a diferencia de lo que sucedía
entonces en Europa,
 Acaso
sin proponérselo, en ese texto juvenil Alejo produjo un importante
manifiesto. Para entonces, su producción literaria estaba prácticamente
por hacer. La carta era una flecha disparada al porvenir. Lo sorprendente
es la vigencia de esa flecha, que mucho tiempo después hizo a aquellas
palabras tempranas dignas de situarse junto a otras de madurez como "Tristán
e Isolda en Tierra Firme" (ensayo editado en Caracas, en 1949, que también
había permanecido casi olvidado hasta que la revista Casa de
las Américas lo republicara en su número 177, noviembre-diciembre
de 1989, autorizado por la entrañable Lilia Carpentier, quien también
nos diera para esa ocasión las páginas iniciales de la novela
en que Alejo trabajaba al morir), el prólogo a la primera edición
de El reino de este mundo (que después crecería hasta
volverse "De lo real maravilloso americano", incluido junto con varios
de estos ensayos y otros en Tientos y diferencias, México,
1964), "Literatura y conciencia política en América Latina",
"Problemática de la actual novela latinoamericana", "Papel social
del novelista", el conjunto de conferencias que reunió en 1975 con
el título Razón de ser, o "La novela latinoamericana
en vísperas de un nuevo siglo". La lectura de estos materiales a
menudo polémicos revela la penetración constante con que
Alejo fue viendo no sólo su obra sino la que estaba por hacer, y
también la de otros escritores y artistas, todo lo cual ratifica
la justeza de José Antonio Portuondo cuando subrayó el alto
valor teórico de muchos textos de Carpentier.
Acaso
sin proponérselo, en ese texto juvenil Alejo produjo un importante
manifiesto. Para entonces, su producción literaria estaba prácticamente
por hacer. La carta era una flecha disparada al porvenir. Lo sorprendente
es la vigencia de esa flecha, que mucho tiempo después hizo a aquellas
palabras tempranas dignas de situarse junto a otras de madurez como "Tristán
e Isolda en Tierra Firme" (ensayo editado en Caracas, en 1949, que también
había permanecido casi olvidado hasta que la revista Casa de
las Américas lo republicara en su número 177, noviembre-diciembre
de 1989, autorizado por la entrañable Lilia Carpentier, quien también
nos diera para esa ocasión las páginas iniciales de la novela
en que Alejo trabajaba al morir), el prólogo a la primera edición
de El reino de este mundo (que después crecería hasta
volverse "De lo real maravilloso americano", incluido junto con varios
de estos ensayos y otros en Tientos y diferencias, México,
1964), "Literatura y conciencia política en América Latina",
"Problemática de la actual novela latinoamericana", "Papel social
del novelista", el conjunto de conferencias que reunió en 1975 con
el título Razón de ser, o "La novela latinoamericana
en vísperas de un nuevo siglo". La lectura de estos materiales a
menudo polémicos revela la penetración constante con que
Alejo fue viendo no sólo su obra sino la que estaba por hacer, y
también la de otros escritores y artistas, todo lo cual ratifica
la justeza de José Antonio Portuondo cuando subrayó el alto
valor teórico de muchos textos de Carpentier.
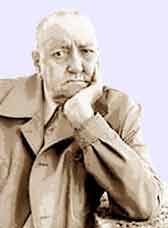 La
Casa de las Américas considera un alto honor que la Comisión
Organizadora del Centenario la haya escogido para organizar este Congreso,
pero por otra parte era natural que ocurriera, dados los vínculos
tan estrechos que Alejo mantuvo con ella prácticamente desde su
fundación. Se sabe que él diseñó las bases
del concurso que acabó llamándose Premio Literario Casa de
las Américas, y sugirió los nombres de los integrantes del
primer jurado, la calidad de cuyas obras marcó un nivel que caracterizaría
a los venideros, los cuales a menudo contaron con su presencia. Colaboró
frecuentemente en la revista que es órgano de la institución,
y acaba de crear una colección de materiales aparecidos en ella
cuya entrega inicial recoge textos de Alejo que vieron la luz allí.
La presidenta y alma de la Casa, la compañera Haydee Santamaría,
que tanto lo admiró y quiso, viajó a España para asistir
a la recepción por Alejo del Premio Miguel de Cervantes. Puede decirse
que Alejo fue uno de los hacedores de la Casa. Pero comprendemos que su
dimensión nos desborda, como desborda a su patria y aun a nuestra
América toda. Es un escritor de envergadura mundial. Lo que no está
en contradicción con la fidelidad que toda su obra guardó
al ámbito no sólo cubano, sino latinoamericano y caribeño.
En más de una ocasión (incluso al recibir el Premio Cervantes)
citó e hizo suyas las palabras de Miguel de Unamuno según
las cuales "hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local,
y en lo circunscrito y limitado, lo eterno". Así procedió
él.
La
Casa de las Américas considera un alto honor que la Comisión
Organizadora del Centenario la haya escogido para organizar este Congreso,
pero por otra parte era natural que ocurriera, dados los vínculos
tan estrechos que Alejo mantuvo con ella prácticamente desde su
fundación. Se sabe que él diseñó las bases
del concurso que acabó llamándose Premio Literario Casa de
las Américas, y sugirió los nombres de los integrantes del
primer jurado, la calidad de cuyas obras marcó un nivel que caracterizaría
a los venideros, los cuales a menudo contaron con su presencia. Colaboró
frecuentemente en la revista que es órgano de la institución,
y acaba de crear una colección de materiales aparecidos en ella
cuya entrega inicial recoge textos de Alejo que vieron la luz allí.
La presidenta y alma de la Casa, la compañera Haydee Santamaría,
que tanto lo admiró y quiso, viajó a España para asistir
a la recepción por Alejo del Premio Miguel de Cervantes. Puede decirse
que Alejo fue uno de los hacedores de la Casa. Pero comprendemos que su
dimensión nos desborda, como desborda a su patria y aun a nuestra
América toda. Es un escritor de envergadura mundial. Lo que no está
en contradicción con la fidelidad que toda su obra guardó
al ámbito no sólo cubano, sino latinoamericano y caribeño.
En más de una ocasión (incluso al recibir el Premio Cervantes)
citó e hizo suyas las palabras de Miguel de Unamuno según
las cuales "hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local,
y en lo circunscrito y limitado, lo eterno". Así procedió
él.