|
El reino revisitado Ambrosio Fornet
Carpentier era muy consciente de ese vínculo primigenio entre realidad autóctona y ficción literaria en su famoso prólogo, de hecho, alude a ciertas utopías que podían trocarse en obsesiones tan pronto como los crédulos y codiciosos aventureros españoles pisaban suelo americano, pero sólo lo hace explícito en sendos textos publicados en Cuba y México, uno de los cuales, virtualmente desconocido por la crítica, parece ser una paráfrasis del otro, incluido en su libro de ensayos Tientos y diferencias. En éste hace la desafiante, categórica afirmación de que la Verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, es "el único libro de caballería real y fidedigno que se haya escrito". Al rememorar las aventuras vividas por Hernán Cortés y sus esforzados seguidores en la conquista de México aquel mundo de hechiceros, ciudades fabulosas, dragones de río, insólitas montañas nevadas que despedían bocanadas de humo... el cronista, sin proponérselo, había narrado proezas superiores a las de los más ilustres personajes de las novelas de caballería.2 El otro texto, no firmado por el autor, sirvió de prólogo a la edición cubana de la Verdadera historia...., una de las primeras obras que Carpentier hizo publicar cuando asumió la dirección de la Editorial Nacional de Cuba en 1962. Llevaba un epígrafe del hispanista norteamericano Washington Irving: "La acciones y aventuras extraordinarias de estos hombres que emulaban las gestas de los libros de caballerías tienen, además, el interés de la veracidad...". Ese "además", subrayado por mí, parece extraído de un ensayo sobre teoría de la recepción; se diría que para Irving el valor testimonial de las Crónicas se da por añadidura: es sobre todo su carácter novelesco el que les otorga interés. Idéntica impresión se desprende de la lectura de Bernal que hace ahora Carpentier. Dice que antaño el público aficionado a los libros de caballería, dejándose arrastrar por su imaginación, soñaba con aventuras y andanzas por regiones fabulosas. Y he aquí que, de pronto, ocurrió lo inesperado: en ciudades extraordinarias, como Tenochtitlán, en reinos desconocidos, como Tlaxcala, entre magos y hechiceros (los llamados teules), entre montañas humeantes (los volcanes) y dragones acuáticos (los cocodrilos), Cortés y sus compañeros vivirán "su propio Libro de Caballería", más fascinante que el protagonizado por el mismísimo Amadís de Gaula. "Aquí el prodigio era tangible, el encantamiento era cierto, los hechiceros hablaban dialectos nunca oídos..." Ahora lo maravilloso había pasado a ser, "por primera vez, lo real maravilloso.3 Es evidente que estamos ante la búsqueda de un linaje propio, ese incoercible afán que hizo decir a Borges que cada escritor acaba creando a sus precursores. Pero se evidencia también el osado propósito de legitimar, gracias al prestigio de los hechos, la visión ontológica que le había permitido a Carpentier concluir el prólogo de El reino de este mundo con esta desmesurada pregunta: "¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real-maravilloso?" Así, contrariando el dictamen de Hegel, el Nuevo Mundo dejaba de ser pura geografía para inscribirse en la Historia universal con sus propias señas de identidad. Uno de los mayores méritos del relato, en opinión del autor, era su irreductible autoctonía: se trataba de "una historia imposible de situar en Europa". Pero al mismo tiempo añadimos nosotros inseparable de la historia europea, porque Europa era el Otro en cuyo rostro patriarcal América podía reconocerse a sí misma como algo diferente y delinear como lo hizo a lo largo del siglo xix los rasgos distintivos de su incipiente personalidad. De hecho, lo que Carpentier descubre en Haití, durante su alucinante viaje de 1943, no es sólo la presencia de lo maravilloso sino también la viabilidad de un método, de una hermenéutica del espacio americano. Se percató de ello ante las ruinas que atestiguaban la insólita presencia de Paulina Bonaparte en Cap Français. Se trataba de un método que permitía mostrar, mediante sutiles paralelismos, el fenómeno de la simultaneidad de tiempos característico de una Historia, como la colonial, donde suelen coexistir diferentes modos de producción material y espiritual, o mejor, diferentes épocas y culturas. Más que un hallazgo, eso significó para el viajero "una revelación". Vi diría años después la posibilidad de establecer ciertos sincronismos posibles, americanos, recurrentes, por encima del tiempo, relacionando esto con aquello, el ayer con el presente. Vi la posibilidad de traer ciertas verdades europeas a las latitudes que son nuestras.4  Europa
aportaba también, como telón de fondo, el espacio reflexivo
gracias al cual podía mostrarse por contraste lo específico
de la maravilla americana. El prólogo de El reino de este mundo,
con las consabidas declaraciones de Breton como subtexto, puede considerarse
un verdadero contra-manifiesto del movimiento surrealista. Lo maravilloso
"presupone una fe"; el escepticismo convierte a los falsos taumaturgos
en burócratas de lo maravilloso, aptos sólo para inventar
ridículas patrañas como aquella del encuentro casual, en
un quirófano, del paraguas y la máquina de coser. Esa afición
a la maravilla prefabricada o, como dice Carpentier, a lo maravilloso
suscitado "a todo trance" carece de sentido en un Continente que "está
muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías" y donde el racionalismo
positivista, en consecuencia, tiene escasas posibilidades de echar raíces.
Citando a France Vernier, el ensayista colombiano Carlos Rincón
ha llamado la atención sobre el hecho, a menudo olvidado, de que
lo maravilloso es un concepto histórico, que varía con las
épocas: significó cosas distintas "en la Edad Media, en la
época romántica y en los años veinte en Francia".
Rincón insiste en destacar los matices que diferencian la meraviglia
de Giambattista Marino de lo meraviglioso de Tasso, lo extraordinaire
et merveilleux
de Boileau y das Wunderbare de Wieland y el romanticismo
alemán. Y afirma que la noción de lo real-maravilloso contribuyó
a forjar "un nuevo sistema estético" en Latinoamérica. Ha
de admitirse, sin embargo, que el campo de significación propio
de la metáfora es bastante ambiguo porque, en efecto, si lo maravilloso
"presupone una fe", surge la duda: ¿la maravilla está en
las cosas o en nuestra manera de percibirlas? ¿El concepto remite
a la ontología o a la fenomenología? Dudar es caer de nuevo
en la trampa del racionalismo, esta vez desde la orilla opuesta. Hay que
poner la incredulidad entre paréntesis: estamos ante una estrategia
discursiva que aspira a dar cuenta de realidades naturales y culturales
de proporciones desconocidas en Europa y aún no encasilladas por
la ratio europea. En otras palabras, es la razón poética
de un mundo donde la magia conserva su virtud transformadora y lo insólito
se inscribe en lo cotidiano como parte de un incesante proceso de contraposición
y mestizaje de culturas. El método incluye la capacidad del escritor
o el artista americano para detectar las fallas del discurso europeo e
instalarse en sus grietas e intersticios, tomando posesión de los
espacios vacíos. En primer lugar, los de la lengua misma. Estamos
muy lejos aún de la ironía histórica que supone la
capacidad de Calibán para maldecir al amo en su propia lengua. Cuando
hablamos de espacios vacíos nos referimos literalmente a las carencias
lingüísticas que impiden al forastero llevar a cabo la apropiación
simbólica de un ámbito exótico, lo que aquí
podía significar que los sonidos propios de América debían
articularse sobre los silencios europeos. Carpentier solía referirse
al desconcierto de Cortés, que en una de sus cartas al rey de España
lamentaba carecer del vocabulario necesario para describir el mundo que
estaba conquistando para él. No tenía palabras con que domesticar
aquella realidad inédita. Y para Carpentier estaba claro que su
misión consistía en encontrar esas palabras y dar voz a esos
silencios. Había hallado en la historia americana el único
asunto que, al decir de Roberto González Echevarría, podía
situarse junto a los mitos homéricos y bíblicos, y ahora
debía elaborar los modos de representación que le permitieran
abordarlo desde una perspectiva diferente. Europa
aportaba también, como telón de fondo, el espacio reflexivo
gracias al cual podía mostrarse por contraste lo específico
de la maravilla americana. El prólogo de El reino de este mundo,
con las consabidas declaraciones de Breton como subtexto, puede considerarse
un verdadero contra-manifiesto del movimiento surrealista. Lo maravilloso
"presupone una fe"; el escepticismo convierte a los falsos taumaturgos
en burócratas de lo maravilloso, aptos sólo para inventar
ridículas patrañas como aquella del encuentro casual, en
un quirófano, del paraguas y la máquina de coser. Esa afición
a la maravilla prefabricada o, como dice Carpentier, a lo maravilloso
suscitado "a todo trance" carece de sentido en un Continente que "está
muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías" y donde el racionalismo
positivista, en consecuencia, tiene escasas posibilidades de echar raíces.
Citando a France Vernier, el ensayista colombiano Carlos Rincón
ha llamado la atención sobre el hecho, a menudo olvidado, de que
lo maravilloso es un concepto histórico, que varía con las
épocas: significó cosas distintas "en la Edad Media, en la
época romántica y en los años veinte en Francia".
Rincón insiste en destacar los matices que diferencian la meraviglia
de Giambattista Marino de lo meraviglioso de Tasso, lo extraordinaire
et merveilleux
de Boileau y das Wunderbare de Wieland y el romanticismo
alemán. Y afirma que la noción de lo real-maravilloso contribuyó
a forjar "un nuevo sistema estético" en Latinoamérica. Ha
de admitirse, sin embargo, que el campo de significación propio
de la metáfora es bastante ambiguo porque, en efecto, si lo maravilloso
"presupone una fe", surge la duda: ¿la maravilla está en
las cosas o en nuestra manera de percibirlas? ¿El concepto remite
a la ontología o a la fenomenología? Dudar es caer de nuevo
en la trampa del racionalismo, esta vez desde la orilla opuesta. Hay que
poner la incredulidad entre paréntesis: estamos ante una estrategia
discursiva que aspira a dar cuenta de realidades naturales y culturales
de proporciones desconocidas en Europa y aún no encasilladas por
la ratio europea. En otras palabras, es la razón poética
de un mundo donde la magia conserva su virtud transformadora y lo insólito
se inscribe en lo cotidiano como parte de un incesante proceso de contraposición
y mestizaje de culturas. El método incluye la capacidad del escritor
o el artista americano para detectar las fallas del discurso europeo e
instalarse en sus grietas e intersticios, tomando posesión de los
espacios vacíos. En primer lugar, los de la lengua misma. Estamos
muy lejos aún de la ironía histórica que supone la
capacidad de Calibán para maldecir al amo en su propia lengua. Cuando
hablamos de espacios vacíos nos referimos literalmente a las carencias
lingüísticas que impiden al forastero llevar a cabo la apropiación
simbólica de un ámbito exótico, lo que aquí
podía significar que los sonidos propios de América debían
articularse sobre los silencios europeos. Carpentier solía referirse
al desconcierto de Cortés, que en una de sus cartas al rey de España
lamentaba carecer del vocabulario necesario para describir el mundo que
estaba conquistando para él. No tenía palabras con que domesticar
aquella realidad inédita. Y para Carpentier estaba claro que su
misión consistía en encontrar esas palabras y dar voz a esos
silencios. Había hallado en la historia americana el único
asunto que, al decir de Roberto González Echevarría, podía
situarse junto a los mitos homéricos y bíblicos, y ahora
debía elaborar los modos de representación que le permitieran
abordarlo desde una perspectiva diferente.
En opinión de Seymour Menton, el movimiento literario que él mismo denomina nueva novela histórica latinoamericana se inicia en 1949, con El reino de este mundo, y produce en los cuarenta años siguientes varias decenas de obras, entre ellas algunas del propio Carpentier. Basta comparar la inventiva que trasciende de El reino..., desde su título mismo hasta su alucinante y apocalíptico desenlace, para comprender la novedad de su propuesta estética. Pero que el marco historiográfico apenas sobresalga no significa que esté ausente. A propósito de su visita a la casa de Paulina Bonaparte y a la fortaleza de La Ferriére, en Haití, Carpentier se preguntaba con fingido candor: "¿Qué más necesita un novelista para escribir un libro?" Algunos de sus críticos respondieron sin vacilar: una enorme bibliografía en varias lenguas. Emma Susana Speratti-Piñero, que acometió hace más de veinte años la ardua tarea de poner al descubierto esas fuentes, llega a decir que El reino de este mundo, pese a ser un libro muy imaginativo, "es eminentemente libresco". Ante semejante afirmación el autor, probablemente, se hubiera encogido de hombros; en el prólogo de la novela tuvo a bien consignar que su historia se basaba en "una documentación extremadamente rigurosa" y "un minucioso cotejo de fechas y de cronologías". Exageraba, por supuesto. Al terminar la novela creemos saber quién fue Henri Christophe el delirante y patético monarca que se atrevió a traicionar a su pueblo y a los dioses de su pueblo pero del verdadero Christophe "lo único absolutamente seguro e irrebatible" que se sabe si hemos de creer a Speratti-Piñero "es que nació y murió". No tiene nada de extraño, por tanto, que Carpentier admirara la forma en que Valle-Inclán, al novelar las guerras carlistas, había asumido la Historia sin sucumbir a ella, ni que el crítico checo Emil Volek hablara del "respeto arbitrario" de Carpentier hacia la realidad histórica. Es lo que el propio autor definió como la necesidad de "ir más allá del documento".
Se trata del papel que desempeña el mito, o más exactamente la conciencia mítica en el curso de los acontecimientos históricos y en la conducta de los personajes. Aquí estamos ante un sistema de creencias y de rituales mágicos los del vudú, que permiten a los esclavos ver escapar a su líder de la hoguera volando por sobre la cabeza del verdugo mientras les arranca el grito de "Mackandal sauve!" en el momento mismo en que su cuerpo es consumido por las llamas simultaneidad de visiones que, por cierto, Carpentier resuelve magistralmente en el plano discursivo alternando la narración en tercera persona con el estilo indirecto libre. Fueron aquellas creencias las que persuadieron a los negros de que la victoria sobre los blancos era inevitable porque los líderes rebeldes habían sellado un pacto con sus dioses ancestrales, los grandes Loas del África. Y fueron ellas las que llevaron al anciano Ti Noel, en uno de sus escasos momentos de lucidez, a la desafiante conclusión de que la magia tenía en efecto una función liberadora, pero sólo cuando se proyectaba hacia lo terrenal, como parte de una ética que exigía al hombre "imponerse Tareas" para "mejorar lo que es". Así, inducido por el autor, Ti Noel cumplía al final de su vida una secreta misión ideológica: la de refutar de antemano a los detractores de Carpentier, que lo acusarían de pesimismo o fatalismo histórico basándose en su supuesta adhesión a la doctrina del corsi e ricorsi (Vico). Carpentier, sin embargo, nunca había sido más realista que al fabular esas iteraciones, primero porque las revoluciones francesa y haitiana como observó Cesaire respondieron en lo político a una dinámica cíclica, y segundo porque, en un sentido más general, todas las sociedades posteriores a la comunidad primitiva llámense esclavistas, feudales o burguesas han tenido en común su capacidad para reproducir el mismo esquema de dominación. El lector disculpará que repita lo que ya escribí en otra ocasión: a lo largo de siglos, la conciencia popular tanto la mitológica como la cotidiana ha percibido aquel fenómeno y lo ha formulado de maneras diversas: a través de mitos, como el de Sísifo que Ti Noel encarna literalmente en un dramático pasaje del texto, o de imágenes y símbolos como la Cruz que cada ser humano debe sobrellevar para cumplir su destino en este Valle de Lágrimas. Pero si la misión del hombre consiste en "imponerse Tareas" con el fin de "mejorar lo que es", puede llegar el momento en que la implacable dinámica de los ciclos se quiebre definitivamente.
* Versión ampliada del texto que servirá de prólogo a la edición de la colección Relato Licenciado Vidriera, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Apareció originalmente en italiano, en el volumen Il romanzo (II), compilado por Franco Moretti (Turín, Einaudi, 2002). 1 Sobre la poética de lo real-maravilloso y en general sobre la obra de Carpentier véanse también Irlemar Chiampi, O Realismo Maravilhoso. Forma e ideología no Romance Hispano-Americano. Sao Paulo, 1980 (hay ed. en castellano: Monte Ávila, 1983); Alexis Márquez Rodríguez, Lo barroco y lo real-maravilloso en la obra de Alejo Carpentier, México, 1982; Roberto González Echevarría, Alejo Carpentier: el peregrino en su patria, México, 1993 (versión ampliada de Alejo Carpentier: The Pilgrim at Home, Ithaca, 1977); Leonardo Padura Fuentes, Un camino de medio siglo: Carpentier y la narrativa de lo real-maravilloso, La Habana, 1994. En Salvador Arias (ed.), Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier, La Habana, 1977, pueden consultarse algunos de los ensayos y críticas más representativos publicados hasta esa fecha. La Biobibliografía de Alejo Carpentier, La Habana, 1984, de Araceli García-Carranza, con sus casi cinco mil asientos, es la más completa hasta la fecha; tiene como único antecedente notable Alejo Carpentier. Estudio biográfico-crítico, New York, 1972, de Klaus Müller-Bergh. 2 . A.C., "De lo real maravillosamente americano" [sic] en Tientos y diferencias, México, 1964, pp. 115-135. (El verdadero título, cambiado por error de la editorial, es como se sabe "De lo real-maravilloso americano".) Se trata, en realidad, de un nuevo ensayo que concluye anexando el prólogo de la novela. 3 . A.C., Prólogo, en Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, La Habana, 1963, p.11. 4 A.C., Tientos y diferencias, ed. cit. p. 129. 5 Para Bernardo Subercaseaux
se trata de un gesto simbólico que implica un rechazo del saber
eurocéntrico. El mismo irónico contraste se establece en
El
siglo de las luces, mientras, en su cabaña de la Cayena, Billaud-Varenne
escribía a la luz de un quinqué, su joven amante, la mulata
Brígida, desnuda en un camastro, "se abanicaba los pechos y los
muslos con un número de La décade philosophique".
|
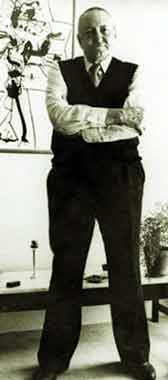 El
proceso de colonización del Nuevo Mundo iniciado a principios del
siglo XVI convirtió a la América que
hoy llamamos latina en el insólito escenario de vastos y
profundos mestizajes, tanto étnicos como culturales. De ahí
que para la intelligentsia latinoamericana el anhelo de legitimidad
y autoctonía haya adoptado a menudo, por contraste, la dramática
forma de una crisis de identidad. La noción de lo "real-maravilloso"
expuesta por Carpentier en un texto de 1948 que al año siguiente
serviría de prólogo a El reino de este mundo forma
parte del arsenal de metáforas con que la intelectualidad del Continente
trató durante siglos de conjurar el desconcierto de su propia naturaleza
híbrida, es decir, el trauma de sus orígenes coloniales.1
Pero aquí la metáfora, mordiéndose la cola, devolvía
la reflexión a los orígenes, puesto que lo maravilloso está
en la base misma del discurso historiográfico hispanoamericano.
Si los relatos históricos fueran simples artefactos verbales, sin
nexo alguno con sus posibles referentes, cabría afirmar que ciertos
pasajes de las
Crónicas de Indias son los textos fundacionales
de la literatura fantástica hispanoamericana.
El
proceso de colonización del Nuevo Mundo iniciado a principios del
siglo XVI convirtió a la América que
hoy llamamos latina en el insólito escenario de vastos y
profundos mestizajes, tanto étnicos como culturales. De ahí
que para la intelligentsia latinoamericana el anhelo de legitimidad
y autoctonía haya adoptado a menudo, por contraste, la dramática
forma de una crisis de identidad. La noción de lo "real-maravilloso"
expuesta por Carpentier en un texto de 1948 que al año siguiente
serviría de prólogo a El reino de este mundo forma
parte del arsenal de metáforas con que la intelectualidad del Continente
trató durante siglos de conjurar el desconcierto de su propia naturaleza
híbrida, es decir, el trauma de sus orígenes coloniales.1
Pero aquí la metáfora, mordiéndose la cola, devolvía
la reflexión a los orígenes, puesto que lo maravilloso está
en la base misma del discurso historiográfico hispanoamericano.
Si los relatos históricos fueran simples artefactos verbales, sin
nexo alguno con sus posibles referentes, cabría afirmar que ciertos
pasajes de las
Crónicas de Indias son los textos fundacionales
de la literatura fantástica hispanoamericana.
 Lo
que importa no es el mayor o menor apego al dato, sino la conciencia histórica
misma, alimentada en este caso por la desafiante convicción de que
el territorio insular del Caribe había sido escenario de una de
las grandes epopeyas de los tiempos modernos (certeza que subyace también
en la estrategia discursiva de El siglo de las luces, otra obra
maestra). En ambas novelas lo he dicho en otra ocasión las Antillas
han dejado de ser la periferia o los vertederos de la Historia para convertirse
en el centro del universo, el Gran Teatro del Mundo donde todas las pasiones
y todas las ideas las nociones mismas de humanidad y universalidad serán
sometidas a prueba y llevadas a juicio. González Echeverría
ha hecho notar que fue en el Caribe donde comenzó a tomar forma
el enigma de la identidad latinoamericana y donde por primera vez se produjeron
en el Nuevo Mundo fenómenos tales como "el colonialismo, la esclavitud,
la mezcla y la lucha de razas y, en consecuencia, los movimientos de revolución
e independencia"... Irlemar Chiampi llamó la atención sobre
ese protagonismo histórico al describir el Caribe como "el lugar
de encuentro de Colón con los nativos, el eje de expansión
de la conquista española por el Nuevo Mundo, el centro irradiador
de la problemática política, racial y antropológica
que la conquista de América significó en la historia de Occidente.
Y es ahí concretamente, en la colonia francesa de Saint-Domingue,
que al independizarse asumirá el nombre aborigen de Haití
donde se desarrollará la acción de El reino de este mundo
en un lapso aproximado de ochenta años, cuyos extremos pudieran
situarse en 1750 y 1830.
Lo
que importa no es el mayor o menor apego al dato, sino la conciencia histórica
misma, alimentada en este caso por la desafiante convicción de que
el territorio insular del Caribe había sido escenario de una de
las grandes epopeyas de los tiempos modernos (certeza que subyace también
en la estrategia discursiva de El siglo de las luces, otra obra
maestra). En ambas novelas lo he dicho en otra ocasión las Antillas
han dejado de ser la periferia o los vertederos de la Historia para convertirse
en el centro del universo, el Gran Teatro del Mundo donde todas las pasiones
y todas las ideas las nociones mismas de humanidad y universalidad serán
sometidas a prueba y llevadas a juicio. González Echeverría
ha hecho notar que fue en el Caribe donde comenzó a tomar forma
el enigma de la identidad latinoamericana y donde por primera vez se produjeron
en el Nuevo Mundo fenómenos tales como "el colonialismo, la esclavitud,
la mezcla y la lucha de razas y, en consecuencia, los movimientos de revolución
e independencia"... Irlemar Chiampi llamó la atención sobre
ese protagonismo histórico al describir el Caribe como "el lugar
de encuentro de Colón con los nativos, el eje de expansión
de la conquista española por el Nuevo Mundo, el centro irradiador
de la problemática política, racial y antropológica
que la conquista de América significó en la historia de Occidente.
Y es ahí concretamente, en la colonia francesa de Saint-Domingue,
que al independizarse asumirá el nombre aborigen de Haití
donde se desarrollará la acción de El reino de este mundo
en un lapso aproximado de ochenta años, cuyos extremos pudieran
situarse en 1750 y 1830.
 La
de Saint-Domingue fue, después de la norteamericana, la primera
revolución anticolonialista de la historia. Nació al calor
de la Revolución francesa, pero como bien observa Aimé Cesaire
en su biografía de Toussaint LOuverture tuvo características
muy propias y una sola cosa en común con aquélla: su ritmo,
es decir, sus ciclos. Como en una carrera de relevos, las distintas partes
involucradas en Francia los constitucionales, los girondinos, los jacobinos
iban desplazándose mutuamente del poder: tan pronto como una de
ellas cumplía su misión y se mostraba incapaz de llevar la
revolución adelante, otra la eliminaba y ocupaba su lugar, hasta
que le llegaba a su vez el turno de ser desplazada. Cada una, como dice
Cesaire, encarnaba un "momento" del proceso revolucionario. Fue lo que
mutatis mutandis ocurrió en Haití con los blancos,
los mulatos y los negros, que en este contexto, además, eran o fungían
de amos y esclavos. En la novela, la rebelión contra los colonos
blancos da paso al reinado de Christophe, y la rebelión contra éste,
al gobierno de los mulatos republicanos, que imponen un régimen
de trabajo forzado en las zonas rurales. Son hechos históricos.
Pero una simple ojeada al texto bastaría para convencernos de que
no estamos ante el esquema clásico de la novela histórica,
tal como fue elaborado en 1955 por Lukács. Aquí el acontecimiento,
el magma histórico es apenas el punto de partida para una reflexión
sobre el sentido de la historia y, por tanto como bien observa Alexis
Márquez, sobre el problema político de la libertad colectiva
y el problema ético de la libertad individual. En la novela histórica
clásica el tiempo afecta no sólo el plano de la acción
de la diégesis, sino también el de la construcción
del personaje, que cambia bajo la presión de las circunstancias.
En El reino... como conviene, por lo demás, a su carácter
episódico, los personajes se mantienen iguales a sí mismos
o cambian fuera de la narración, sin que sepamos cómo
ni por qué, sujetos, por decirlo así, a la lógica
de un tiempo extradiegético, a la secreta voluntad del "viejo topo".
Ti Noel el hilo conductor del relato es un joven en el primer capítulo
y un anciano en el último, pero básicamente es el mismo en
ambos extremos. Christophe, por el contrario, es un cocinero al comenzar
la segunda parte del relato, un artillero poco después y un poderoso
monarca finalmente, pero sobre el proceso que condujo a aquel cambio y
a esta increíble metamorfosis nada se nos dice, como para subrayar
que lo maravilloso no tiene ni requiere explicación, porque no responde
a leyes de causa y efecto. Y eso nos trae de vuelta al componente esencial
de la nueva visión de la realidad americana y de sus formas de representación
discursiva.
La
de Saint-Domingue fue, después de la norteamericana, la primera
revolución anticolonialista de la historia. Nació al calor
de la Revolución francesa, pero como bien observa Aimé Cesaire
en su biografía de Toussaint LOuverture tuvo características
muy propias y una sola cosa en común con aquélla: su ritmo,
es decir, sus ciclos. Como en una carrera de relevos, las distintas partes
involucradas en Francia los constitucionales, los girondinos, los jacobinos
iban desplazándose mutuamente del poder: tan pronto como una de
ellas cumplía su misión y se mostraba incapaz de llevar la
revolución adelante, otra la eliminaba y ocupaba su lugar, hasta
que le llegaba a su vez el turno de ser desplazada. Cada una, como dice
Cesaire, encarnaba un "momento" del proceso revolucionario. Fue lo que
mutatis mutandis ocurrió en Haití con los blancos,
los mulatos y los negros, que en este contexto, además, eran o fungían
de amos y esclavos. En la novela, la rebelión contra los colonos
blancos da paso al reinado de Christophe, y la rebelión contra éste,
al gobierno de los mulatos republicanos, que imponen un régimen
de trabajo forzado en las zonas rurales. Son hechos históricos.
Pero una simple ojeada al texto bastaría para convencernos de que
no estamos ante el esquema clásico de la novela histórica,
tal como fue elaborado en 1955 por Lukács. Aquí el acontecimiento,
el magma histórico es apenas el punto de partida para una reflexión
sobre el sentido de la historia y, por tanto como bien observa Alexis
Márquez, sobre el problema político de la libertad colectiva
y el problema ético de la libertad individual. En la novela histórica
clásica el tiempo afecta no sólo el plano de la acción
de la diégesis, sino también el de la construcción
del personaje, que cambia bajo la presión de las circunstancias.
En El reino... como conviene, por lo demás, a su carácter
episódico, los personajes se mantienen iguales a sí mismos
o cambian fuera de la narración, sin que sepamos cómo
ni por qué, sujetos, por decirlo así, a la lógica
de un tiempo extradiegético, a la secreta voluntad del "viejo topo".
Ti Noel el hilo conductor del relato es un joven en el primer capítulo
y un anciano en el último, pero básicamente es el mismo en
ambos extremos. Christophe, por el contrario, es un cocinero al comenzar
la segunda parte del relato, un artillero poco después y un poderoso
monarca finalmente, pero sobre el proceso que condujo a aquel cambio y
a esta increíble metamorfosis nada se nos dice, como para subrayar
que lo maravilloso no tiene ni requiere explicación, porque no responde
a leyes de causa y efecto. Y eso nos trae de vuelta al componente esencial
de la nueva visión de la realidad americana y de sus formas de representación
discursiva.
 Si
la tesis de lo real-maravilloso no hubiera cuajado como fabulación
en la práctica de la escritura, el prólogo y el cuerpo de
El reino de este mundo no habrían pasado a la historia de
la literatura latinoamericana como una unidad indivisible. Aquí,
teoría y práctica, lo programático y lo narrativo
se entrelazan y establecen un impresionante diálogo recíproco.
Quizás esa coherencia sea el logro supremo del autor, visible también
en un estilo sabiamente añejado que le da sabor de crónica
a la fábula, y en el modo irónico, casi subrepticio con que
nos reintroduce una y otra vez en su tema: aquí, una referencia
a los idílicos paisajes de Bernardin de Saint-Pierre; allá,
una reflexión sobre el momento en que Paulina Bonaparte siente el
llamado de su sangre corsa; más allá, casi al final de la
novela, una descripción del improvisado refugio de Ti Noel, entre
las ruinas de lo que fuera la hacienda de su amo. Lo curioso es que el
refugio se ha convertido en una réplica del quirófano de
Lautréamont; por obra y gracia del azar coinciden en ese minúsculo
espacio un pez embalsamado y una bombona de vidrio, una cajita de música
y varios tomos de la Gran Enciclopedia. Hemos de suponer que estos
últimos son voluminosos, porque Ti Noel suele sentarse en ellos
a comer trozos de caña de azúcar.5
Si
la tesis de lo real-maravilloso no hubiera cuajado como fabulación
en la práctica de la escritura, el prólogo y el cuerpo de
El reino de este mundo no habrían pasado a la historia de
la literatura latinoamericana como una unidad indivisible. Aquí,
teoría y práctica, lo programático y lo narrativo
se entrelazan y establecen un impresionante diálogo recíproco.
Quizás esa coherencia sea el logro supremo del autor, visible también
en un estilo sabiamente añejado que le da sabor de crónica
a la fábula, y en el modo irónico, casi subrepticio con que
nos reintroduce una y otra vez en su tema: aquí, una referencia
a los idílicos paisajes de Bernardin de Saint-Pierre; allá,
una reflexión sobre el momento en que Paulina Bonaparte siente el
llamado de su sangre corsa; más allá, casi al final de la
novela, una descripción del improvisado refugio de Ti Noel, entre
las ruinas de lo que fuera la hacienda de su amo. Lo curioso es que el
refugio se ha convertido en una réplica del quirófano de
Lautréamont; por obra y gracia del azar coinciden en ese minúsculo
espacio un pez embalsamado y una bombona de vidrio, una cajita de música
y varios tomos de la Gran Enciclopedia. Hemos de suponer que estos
últimos son voluminosos, porque Ti Noel suele sentarse en ellos
a comer trozos de caña de azúcar.5