|
Marco Antonio Campos Hermenegildo Bustos A Raquel Tibol, también memoriosa, en sus vitalísimos 80 años
Bustos nació y vivió toda su vida en un mínimo y monótono pueblo del Bajío llamado Purísima, pueblo gemelo de San Francisco (los separa una calle), y muy próximo (treinta kilómetros) a la ciudad industrial de León. Nada, ningún hecho o acción fuera de lo común, parece haber alterado su vida discreta de hombre laborioso y pobre, nada, salvo un poco más de un centenar de obras, casi todos retratos, la mayoría de una extraña y honda perfección, que lo vuelven acaso el mejor en su género en la historia de la pintura mexicana. En ese recodo, casi invisible a la civilización, casi al margen del mundo, en un jardín de escasa luz, se dio, para decirlo con palabras de Diego Rivera, un "genialísimo caso". Salvo la parroquia y el Santuario, salvo acaso la plaza, en el pueblo parece haberse borrado todo vestigio de lo que fue el pequeño y rinconero pueblo de Purísima en el siglo XIX y principios del xx; para cualquier interesado que quisiera efectuar una investigación de campo sería hoy decepcionante tratar de recuperar siquiera algo de la atmósfera que respiraba Bustos. Mucho (que es poco) de lo que sabemos de Bustos y del villorrio de Purísima de su época, se debe al propio pintor, que lo registró en su Diario o lo escribió en sus cuadros con faltas de ortografía que despiertan ternura, menos por su ignorancia que por su candidez. Entre sus curiosidades se halló una suerte de calendario de 1894 donde detallaba cosas de su vida y cosas de la vida del pueblo. ¿Sólo calendarizó esos apuntes en 1894? ¿O lo hizo también en otros años y esos documentos se han perdido? A nosotros nos parece más razonable la segunda hipótesis: primero, porque resulta difícil pensar que alguien escriba un Diario sólo hasta los sesenta y dos años sin haberlo hecho antes, y segundo, porque en general en sus cuadros Bustos tuvo mucho cuidado de fecharlos para que quedaran en la memoria cronológica. O para decirlo con Raquel Tibol, era un memorioso, como al parecer lo fue su mismo padre, José María Bustos, el campanero de la iglesia. Ese calendario es una reliquia; con los detalles contados podemos rehacer en la imaginación los trabajos y los días de los habitantes de Purísima, sin necesidad de leer y de esforzarnos por saber dónde empieza la verdad y dónde la ficción en el libro de Pascual Aceves Barajas (Hermenegildo Bustos, 1956). Amén de lo mal escrito del libro, Aceves Barajas, por inventar un personaje de la picaresca provinciana, se olvidó del hombre y del artista. Raquel Tibol, quien ha sido en los últimos cinco lustros quizá la más entusiasta estudiosa y divulgadora de la obra de Bustos, deduciendo del calendario de 1894 y de la tradición oral, detalla en su notable monografía (Hermenegildo Bustos, Guanajuato, 1981, revisada y corregida en 1999), que además de pintor de retratos, Bustos fue principalmente vendedor de helados, pero también ejerció una serie de trabajos humildes para allegarse algún peso más: hacía conservas de naranjas e higos, alquilaba objetos, recibía prendas en empeño, fabricaba ataúdes y lápidas, confeccionaba banderas, pintaba muebles, sembraba maíz, cuidaba magueyes, cortaba y acarreaba jitomates, aguacates y elotes. No hay noticias de que Bustos haya conocido algún lugar fuera de Guanajuato. Se supone, o algunos quieren suponer, que estudió algunos meses en León, ciudad a la que solía ir algunas veces, y que visitó poblados liliputienses como Cuerámaro, las haciendas del entorno, e inevitable y de manera más o menos cotidiana el pueblo vecino de San Francisco. Si conoció algo más (por ejemplo, ciudades vecinas como Lagos, Aguascalientes o Guanajuato) no tenemos el menor indicio.
Bustos parece haber sido íntegramente autodidacta, a menos que creamos a historiadores y críticos guanajuatenses, alguno más imaginativo que otro, que han hablado de los estudios académicos que hizo con Juan N. Herrera, pintor cumplido, en la ciudad de León. En su ensayo de 1985, "Yo, pintor, indio de este pueblo: Hermenegildo Bustos", Octavio Paz opone tres razones para negar los dudosos estudios: la primera, la falta de documentos; la segunda, que desde las primeras obras hasta las últimas los retratos son notables, pero "hay torpeza en las figuras y los fondos así como el trazado inhábil de las perspectivas", que es lo primero que se aprende en la academia, y tercera, la insistente declaración de Bustos, aun a los setenta y dos años, de ser "un pintor aficionado, sin maestro". Nada más lejos de la admirable obra del purisimense que los rigores académicos de los hermosos cuadros minuciosamente impecables de Juan Cordero, Sartorius o José María Velasco. Para decirlo con Diego Rivera en su artículo publicado en 1926 en la revista Mexican Folkways, lo que tuvo Bustos fue el genio del pueblo y el gusto innato. Rivera vio en la colección de su amigo, el poeta y diplomático Francisco Orozco Muñoz, retratos de Bustos, pero lo curioso o insólito fue que al momento de escribir el artículo ni siquiera recordaba el nombre del pintor. Habla con admiración plena de un pintor anónimo de un pueblo de Guanajuato "dueño de un oficio no menos perfecto que el de cualquier flamenco primitivo". Conmueve ver en sus retratos, desde la década de los sesenta del siglo XIX, la siguiente inscripción escrita con hipérbaton: "Hermenegildo Bustos, de aficionado pintó". Seguramente Bustos sabía que pintaba bien y lo sabían o lo intuían los pobladores de Purísima y San Francisco y la ciudad de León, pero ni él mismo ni ninguno de sus coterráneos podían imaginar que se hallaban ante un artista del retrato fuera de serie, que podía ser apreciado en el país y fuera del país. Ahora cotizados en estimaciones difíciles de precisar, los retratos los hacía entonces el pintor aficionado por seis extenuados pesos. Como Posada, quizá menos que Posada, Bustos no tuvo conciencia de su grandeza artística ni de estar haciendo una obra, y menos, una obra única. Tan se ignoraba el alto mérito de su pintura en los pueblos gemelos de Purísima y San Francisco, que después de su muerte, buen número de sus cuadros terminaron como tiliches en las bodegas de las casas, o, un caso extremo, su autorretrato se utilizaba (por fortuna no se dañó mayormente) como recogedor en una casa, un destino temporal que nos eriza los cabellos y nos recuerda el del retrato que pintó Van Gogh del doctor Émile Rey en el hospital de Arles a principios de 1886, el cual fue utilizado un tiempo en el jardín de la familia del doctor como espantapájaros. Un extraordinario azar salvó no sólo este cuadro sino en general la obra de Bustos. Ese afortunado azar fue en mucho un coleccionista, el antedicho Francisco Orozco Muñoz, nativo de San Francisco del Rincón, quien llegó a reunir más de cien piezas. Si no es por él la obra probablemente se hubiera perdido para siempre, como se han perdido tantas obras magistrales, por desidia, olvido o ignorancia. De igual manera que asumió el orgullo de ser pintor aficionado se arrogó el de ser indio y natural de Purísima. Paz incluso habla de él como de indio puro; no lo creo. Su caso me recuerda los de dos grandes Ignacios del siglo XIX: el poeta Rodríguez Galván y el sabio Ramírez, quienes eran mestizos pero con marcados rasgos indígenas. Ninguno de los dos, o en este caso los tres, hablaba ninguna lengua indígena, pero los tres se enorgullecían de su etnia de raíz. En algo que pudieron haber confesado por propia boca Ramírez y Bustos, Rodríguez Galván lo escribió en 1839 en un pasaje de su célebre "Profecía de Guatimoc", cuando sostiene el protagonista del poema (él mismo) un primer diálogo imaginario con el último tlatoani mexica. Cuauthémoc (Guatimoc) requiere, y él responde: "Háblame, continuó, pero en la lenguaLo de su orgullo de ser purisimense o puritanense es algo común a lo que diría, en una clásica presunción lugareña, cualquier vecino achicado de un pequeño pueblo. Él lo hizo. La prueba más evidente la dejó inscrita debajo del cuadro de San Alfonso de Ligorio que se halla en la pechina de la parroquia de Purísima: "Lo pintó Hermenegildo Bustos, aficionado y natural de este pueblo." Como consagración histórica, por el orgullo que Bustos sentía de ser natural de su pueblo de miniatura, es justo que Purísima o Purísima del Rincón o Purísima (de la Virgen) del Rincón, se llame ahora Purísima de Bustos. Sin su hijo predilecto Purísima no existiría en ningún mapa artístico.
En la narrativa mexicana, dos Juanes de los bajos de Jalisco, Juan Rulfo y Juan José Arreola, en sus novelas de múltiples fragmentos (Pedro Páramo y La feria), buscaron que el personaje principal fuera el coro múltiple de los habitantes de un pueblo: una Comala imaginaria que busca ser la síntesis de pequeñas poblaciones del sur jalisciense o un Zapotlán con todas sus letras. A través de los retratos de Bustos nos es dable reunir en una sola galería un número representativo de los personajes que vivieron en la segunda mitad del siglo XIX en el asombroso pueblo de miniatura de Purísima: sacerdotes y laicos, liberales y conservadores, hacendados y campesinos, artesanos y herreros, niños y amas de casa, y gracias a él, nos es dable imaginarlos, en las naves de la parroquia, o en la plaza del pueblo, o conversando en las calles empedradas o de tierra, o en el laboreo del campo, o en la recolección en las huertas, o en la pequeña y sórdida cantina, o yendo a la panadería, a la miscelánea y la botica. Las caras de Bustos nos son tan familiares que nos parece haberlas visto muchas veces, no en el norte o en el sur de la República, sino en las ciudades y pueblos y ranchos y ejidos del occidente y del Bajío. Sus nombres mismos tienen como una sonoridad y una magia rulfianas: Agapita, Agripina, Fermina, Refugito, Vicenta, Albina, Clemencia, Severa, Micaela, Candelaria, Macrina, María Justa, María de los Remedios, Jacinta, Jesús, Román, Abundio, Basilio, Eulalio, Eduwigis, José María del Pilar, Urbano... Ignoramos quiénes son los retratados, ignoramos todo sobre su vida, pero al ver sus caras, pese a saber que observamos una galería de fantasmas, los pensamos vivos e imaginamos sus grandes ilusiones que terminaron sin ninguna luz. Nos parecen cada uno distinto del otro y nos parece que Bustos los atrapa y nos revela en un instante el secreto de su carácter, no sólo por el conjunto de las facciones, sino en la particularidad exacta: ya por el fulgor vivo o la sombra triste de una mirada, ya por un ceño duro o unos labios delgados y apretados. Nos permite recobrar en ese instante la rusticidad de un sacerdote, la robusta placidez de las mujeres maduras, la mirada despierta e inteligente de un niño, las represiones religiosas de Lucía Aranda Esparza y de Eustasia Parra, el desdeñoso resentimiento de la "mujer del collar", la inseguridad ante la vida de Luciano Barajas, las tristezas y las penas de mucho tiempo en los ojos de Eduwigis Ruvalcaba, los sueños sin realización de Vicenta de la Rosa... Nadie que ha visto los ojos de los retratados por Bustos puede olvidarlos: esos ojos parecen resumir una vida que en general ha sido de temor ante Dios y desconfianza ante la vida. Bustos toma un instante, el instante exacto que define una personalidad, y nos devela el misterio para entrar en otro imposible de develar del todo: el del arte.
José Hermenegildo Bustos de la Luz Bustos Hernández murió a las siete de la noche y diez minutos del 28 de junio de 1907; había nacido a las once y media de la mañana del 13 de abril de 1832. A su lado la historia de México pasó casi sin saberlo y sin que perturbara en lo más mínimo o lo más nimio su vida de hombre laborioso y pobre: la Guerra de Texas, la Guerra de los Pasteles, los regresos de Santa Anna, la invasión estadunidense, las Leyes de Reforma, la Constitución de 1857, la Guerra de los Tres Años, la Intervención, la República Restaurada y veintisiete años de porfiriato. Más que de la [Virgen]Purísima, la patrona del pueblo, cuya efigie señorea la parroquia, se sintió próximo al Señor de la Columna, que sufre aún sus llagas en el santuario. Aislado casi de todos y de todo, y pese a no haber visto jamás directamente la gran pintura, Bustos, a través de sus imágenes, como dice Raquel Tibol, logró que "hombres y mujeres de un rincón de Guanajuato quedaran insertos en el drama histórico de México". Y en la gran historia artística
del retrato.
|
 Hacia
finales del siglo XIX, Rubén Darío podría
haberlo incluido en un libro como un raro y Marcel Schwob imaginarlo
como un curioso o anómalo personaje de una vida imaginaria, y hacia
finales del xx, a su vez, dos lectores de Schwob, Antonio Tabucchi y Pierre
Michon, habrían hecho, uno, el italiano, un protagonista de un sueño
que se convertía en un sueño literario, y el otro, el francés,
una figura central de una de sus atribuladas vidas minúsculas.
Hacia
finales del siglo XIX, Rubén Darío podría
haberlo incluido en un libro como un raro y Marcel Schwob imaginarlo
como un curioso o anómalo personaje de una vida imaginaria, y hacia
finales del xx, a su vez, dos lectores de Schwob, Antonio Tabucchi y Pierre
Michon, habrían hecho, uno, el italiano, un protagonista de un sueño
que se convertía en un sueño literario, y el otro, el francés,
una figura central de una de sus atribuladas vidas minúsculas.
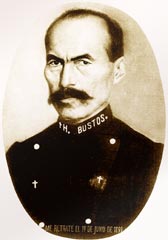 Se
ha dicho que la población de Purísima fue liberal y juarista.
Según el cronista local (si no es fantasía lugareña),
Juárez y su gobierno itinerante, moraron y se demoraron en el villorrio
cosa de quince días, y Bustos pintó un retrato del prócer,
el cual desapareció. Tengo mis dudas. Si nos atuviéramos
a los retratos de Bustos, nos atreveríamos a hacer un añadido:
en el mejor de los casos
alguna parte de la población de
Purísima de la segunda mitad del siglo XIX
habrá sido liberal católica, pero la mayoría debió
ser tradicional y ultracreyente. Sobran los retratos de mujeres con el
libro de oraciones en la mano o con la cruz en el pecho o en el cuello.
Muchos de los retratados parecen salidos de los retiros organizados por
la Acción Católica y las mujeres de las cavernas oscuras
de La Vela Perpetua. López Velarde habría dicho que en muchas
de las mujeres podía adivinarse que tenían en una mano el
misal de Lavalle y en la otra la llama de Eros. Pese a haber tenido amoríos
adúlteros, Bustos mismo fue un ferviente católico: iba a
diario a misa, fue fiel al Señor de la Columna, pintó retablos,
pintó a varios presbíteros (admiró ante todo a Ignacio
Martínez), pintó las pechinas y el altar de la parroquia.
Se
ha dicho que la población de Purísima fue liberal y juarista.
Según el cronista local (si no es fantasía lugareña),
Juárez y su gobierno itinerante, moraron y se demoraron en el villorrio
cosa de quince días, y Bustos pintó un retrato del prócer,
el cual desapareció. Tengo mis dudas. Si nos atuviéramos
a los retratos de Bustos, nos atreveríamos a hacer un añadido:
en el mejor de los casos
alguna parte de la población de
Purísima de la segunda mitad del siglo XIX
habrá sido liberal católica, pero la mayoría debió
ser tradicional y ultracreyente. Sobran los retratos de mujeres con el
libro de oraciones en la mano o con la cruz en el pecho o en el cuello.
Muchos de los retratados parecen salidos de los retiros organizados por
la Acción Católica y las mujeres de las cavernas oscuras
de La Vela Perpetua. López Velarde habría dicho que en muchas
de las mujeres podía adivinarse que tenían en una mano el
misal de Lavalle y en la otra la llama de Eros. Pese a haber tenido amoríos
adúlteros, Bustos mismo fue un ferviente católico: iba a
diario a misa, fue fiel al Señor de la Columna, pintó retablos,
pintó a varios presbíteros (admiró ante todo a Ignacio
Martínez), pintó las pechinas y el altar de la parroquia.
 Bustos
tocaba una sola cuerda con los colores de la paleta pero la tocaba como
un músico de prodigio. Pintó con talento indiscutible las
pechinas y el altar de la parroquia, pintó retablos y bodegones,
pero su genio, estamos seguros, se mostró
sólo en
el retrato. Lo increíble es que lo haya hecho en la superficie inusual
del latón y en dimensiones que no alcanzaban a menudo los cincuenta
centímetros. Cierto: algunos críticos han observado periodos
en su obra, pero si uno ahonda en su pintura, se percibe enseguida que
el primer retrato no difiere en idea y forma del último. Durante
cincuenta años Bustos fue fiel a su estilo diario. Aunque durante
esas décadas nunca aparecieron en su pintura variaciones mayores,
tampoco se repitió: con la hondura psicológica señalada
en detalles del rostro, cada retratado siempre parece otra persona.
Nadie puede decir que uno solo de sus cuadros, uno solo, no refleje
un carácter y sea distinto, pese a que los haya pintado en un
día o máximo dos o tres. Si nos ceñimos a fotografías
que subsisten del matrimonio de Aranda y Valdivia y los comparamos con
las pinturas, Bustos traza lo esencial del perfil psicológico pero
no copia a la calca los rasgos faciales. Nunca quiso innovar el arte del
retrato, pero al pincelar lo significativo del rostro ahondó hasta
el corazón y el alma del retratado.
Bustos
tocaba una sola cuerda con los colores de la paleta pero la tocaba como
un músico de prodigio. Pintó con talento indiscutible las
pechinas y el altar de la parroquia, pintó retablos y bodegones,
pero su genio, estamos seguros, se mostró
sólo en
el retrato. Lo increíble es que lo haya hecho en la superficie inusual
del latón y en dimensiones que no alcanzaban a menudo los cincuenta
centímetros. Cierto: algunos críticos han observado periodos
en su obra, pero si uno ahonda en su pintura, se percibe enseguida que
el primer retrato no difiere en idea y forma del último. Durante
cincuenta años Bustos fue fiel a su estilo diario. Aunque durante
esas décadas nunca aparecieron en su pintura variaciones mayores,
tampoco se repitió: con la hondura psicológica señalada
en detalles del rostro, cada retratado siempre parece otra persona.
Nadie puede decir que uno solo de sus cuadros, uno solo, no refleje
un carácter y sea distinto, pese a que los haya pintado en un
día o máximo dos o tres. Si nos ceñimos a fotografías
que subsisten del matrimonio de Aranda y Valdivia y los comparamos con
las pinturas, Bustos traza lo esencial del perfil psicológico pero
no copia a la calca los rasgos faciales. Nunca quiso innovar el arte del
retrato, pero al pincelar lo significativo del rostro ahondó hasta
el corazón y el alma del retratado.
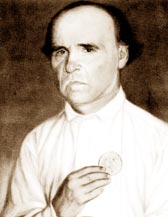 Ninguna
reproducción subrayo ninguna nos devuelve de la pintura de Bustos
el deleite profundo y la asombrada admiración que sentimos con la
contemplación de los originales que se hallan en el Munal de Ciudad
de México, en el museo de la Alhóndiga y en el museo del
Pueblo de la ciudad de Guanajuato y en la parroquia y el santuario de Purísima,
y muy especialmente en la parroquia, la llamada escena del Purgatorio,
la cual debería llamarse "Escenas del cielo y del infierno", en
donde vemos, en un perfecto concierto de figuras y color, a la Santísima
Trinidad, la Virgen María, San Miguel Arcángel y un grupo
de santos, y abajo, a un grupo de condenados debatiéndose en las
llamas furiosas en el día de la ira. Al ver directamente los originales
es cuando comprendemos a fondo las virtudes del arte de Bustos destacadas
por Paul Westheim en el catálogo de la exposición de 1950-1951:
"una viva fluencia de subtonos [y] una rica vibración de los valores
cromáticos". Es asombrosa en Bustos la intuición para dentro
del conjunto del cuadro utilizar el detalle que al contrastarlo da vida
o color más intensos: libros, flores, la cruz en el cuello, collares,
dijes, botones...
Ninguna
reproducción subrayo ninguna nos devuelve de la pintura de Bustos
el deleite profundo y la asombrada admiración que sentimos con la
contemplación de los originales que se hallan en el Munal de Ciudad
de México, en el museo de la Alhóndiga y en el museo del
Pueblo de la ciudad de Guanajuato y en la parroquia y el santuario de Purísima,
y muy especialmente en la parroquia, la llamada escena del Purgatorio,
la cual debería llamarse "Escenas del cielo y del infierno", en
donde vemos, en un perfecto concierto de figuras y color, a la Santísima
Trinidad, la Virgen María, San Miguel Arcángel y un grupo
de santos, y abajo, a un grupo de condenados debatiéndose en las
llamas furiosas en el día de la ira. Al ver directamente los originales
es cuando comprendemos a fondo las virtudes del arte de Bustos destacadas
por Paul Westheim en el catálogo de la exposición de 1950-1951:
"una viva fluencia de subtonos [y] una rica vibración de los valores
cromáticos". Es asombrosa en Bustos la intuición para dentro
del conjunto del cuadro utilizar el detalle que al contrastarlo da vida
o color más intensos: libros, flores, la cruz en el cuello, collares,
dijes, botones...