|
su falso testimonio Gabriel Bernal Granados
Il faut aussi que tu
nailles point
Como es sabido, Alí Chumacero publicó su primer libro, Páramo de sueños, en 1944; el tercero y el último, Palabras en reposo, en 1956. Desde entonces ha guardado un silencio casi definitivo. Este silencio, sin embargo, no es para nada perturbador si se observa que su poesía de alguna manera ya contiene la imagen y el sentido de su clausura. Una de las características que distingue la obra de Alí Chumacero de las generaciones literarias que la preceden y la rodean es la imbricación de sus lecturas en el tejido orgánico del texto poético. Es verdad que en sus poemas se escuchan claramente ecos de Gorostiza, Villaurrutia y Owen, pero un análisis detenido nos llevaría a desbrozar la influencia (o más que la influencia, el ejemplo) de Enrique González Martínez y Rubén Darío. En otro plano se encuentran las voces esfumadas de Rilke, Baudelaire y algunos otros poetas de lengua francesa en cuyas obras el tema de la forma ocupa un lugar preferente. En buena medida, en ellos se origina el simbolismo que impregna los poemas de Chumacero, o, en otras palabras, el convencimiento de que en la metáfora se decanta el universo particular que el poeta carga consigo como un fardo taciturno que tarde o temprano habrá de volcarse al exterior. Hasta aquí, el panorama descrito no contrasta con la baraja de nombres e influencias que presumía un poeta culto de la época. La biografía de Octavio Paz nos ofrece un contraste idóneo. Nacido en 1914, apenas cuatro años antes que Alí, conocía la poesía francesa del siglo xix y admiraba, como lo hizo constar en varias ocasiones, la obra de Rubén Darío y Ramón López Velarde (a estos dos últimos les dedicó ensayos que después recopilaría en Cuadrivio, 1965 y 1991). Su relación con los Contemporáneos, en especial con Cuesta y Villaurrutia, osciló entre una amistad con reservas1 y la condición del discípulo aventajado. Sin embargo, a principios de los cuarenta su obra crece con la influencia del surrealismo europeo; sus prolongadas residencias, primero en París y después en la India, hicieron de él un poeta cosmopolita, un atractivo cerrojo de influencias actuales vertebradas por una poética de la insurrección (poesía, para los surrealistas, en palabras de Paz, era revolución, historia, revelación, y éste fue el credo que él incorporó en sus escritos). En cambio, se diría que la poesía de Chumacero cedió por esos años, que fueron los de su surgimiento y desarrollo, a una corriente limitada en sus rasgos esenciales a la poesía hispanoamericana y española. Eso significaba dos cosas: por un lado renunciar a la empresa de ser moderno y por el otro consagrar las viejas artes de la lectura y la corrección de pruebas sobre todas las demás. (El escritor sufre una metamorfosis: ya no será el creador legitimado por el mito de la originalidad sino el copista, marcado por el destino de la repetición; la sombra de Flaubert reverbera a una prudente distancia.) Su viaje no fue hacia el presente sino hacia atrás en el tiempo, una introspección que lo condujo a la tradición el cotejo, la traducción del Libro por antonomasia. Con la Biblia, la poesía de Chumacero sostiene un diálogo formal que contribuye a determinar la independencia de su temperamento estético.
Poesía, en el caso de Chumacero,
se define entonces por la multiplicación de su nostalgia o imposibilidad.
En este marco, no ofende a la armonía que el poeta tratara en un
principio de restaurar ese vínculo. En el "Poema de amorosa raíz",
por ejemplo, la unión verbal de los amantes se expresa como un momento
previo a la Creación. Son conocidos los versos:
Cuando aún no nacía la esperanza
...entre perderse en muerte o florecer
Música y noche arden renovando 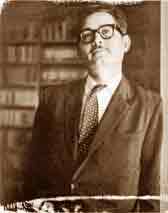 El
poeta, gracias al don permanente de su estilo, está retratando la
ebriedad en un burdel de aquellos años. No hay protagonista claro
y por lo tanto no hay historia: estamos frente a un lienzo que presenta
la degradación y los placeres que la aderezan. Si bien existe un
pudor en el nombrar, éste acaba por no hacerse manifiesto: "Sudores
y rumor desvían las imágenes,/ asedian la avidez frente al
girar del vino que refleja/ la turba de mujeres cantando bajo el sótano."
Se trata, lo anterior, repetido paso a paso a lo largo del poema, de un
momento de concentración sublime, donde la realidad presenta su
envés y misteriosamente se desvanece. Aunque Baudelaire es el ángel
o el demonio tutelar en el poema, esta clase de organización retórica
tiene su raíz en la dulce manera de decir de las cosas de
la tradición petrarquista. El
poeta, gracias al don permanente de su estilo, está retratando la
ebriedad en un burdel de aquellos años. No hay protagonista claro
y por lo tanto no hay historia: estamos frente a un lienzo que presenta
la degradación y los placeres que la aderezan. Si bien existe un
pudor en el nombrar, éste acaba por no hacerse manifiesto: "Sudores
y rumor desvían las imágenes,/ asedian la avidez frente al
girar del vino que refleja/ la turba de mujeres cantando bajo el sótano."
Se trata, lo anterior, repetido paso a paso a lo largo del poema, de un
momento de concentración sublime, donde la realidad presenta su
envés y misteriosamente se desvanece. Aunque Baudelaire es el ángel
o el demonio tutelar en el poema, esta clase de organización retórica
tiene su raíz en la dulce manera de decir de las cosas de
la tradición petrarquista.
El paganismo de Alí, sus alusiones al alcohol, el deseo satisfecho, el burdel y la bohemia, que para sus críticos son manifestaciones de lo cotidiano inserto en el ámbito sagrado de su poesía, se ve atemperado, como ya hemos dicho, por su lectura de la Biblia. La conciliación de ambos extremos no es nueva; antes, con mucha más significación vale decir, se había dado en Quevedo, ingenio agudísimo que no escamoteó el cuerpo a la hora de la escaramuza verbal. En un ensayo sobre las "Cartas de Quevedo" (Letras hispánicas, México, fce, 1958 y 1981), Raimundo Lida se refiere a este fenómeno en los términos de una conciliación de la Biblia "con los mejores frutos de la especulación pagana", y recuerda que para el poeta español las esferas de lo público y lo privado tuvieron una importancia similar, que ni siquiera llegó a conocer matices en el terreno de la poesía, ya convertida, por obra del ingenio, en epigrama o en bofetada con guante blanco. (Es famosa la apuesta por la cual Quevedo se compromete a decirle a la Reina en su cara que era coja. Tomó un clavel y una rosa y se presentó en la corte. Frente a la Reina, dijo: "Entre el clavel y la rosa, su Majestad escoja".) Alí, mucho más modesto que su antepasado, ha preferido la sonrisa y el contento frente a este tipo de situaciones. Ironía y sarcasmo características propias de su persona no lo han salvado del silencio sino, en cierto sentido, le han ablandado el camino. Muy pronto, Alí Chumacero reconoció que el poeta verdadero es aquel que sabe guardar silencio. "Responso del peregrino", poema central en la obra de Chumacero, es el tapiz fingido donde se estampa a plenitud este diálogo de referentes teologales. Octavio Paz, uno de sus primeros lectores críticos, advierte en él un proceso de recomposición, un nudo resuelto en las dunas del lenguaje y encaminado a crear un tipo de movilidad distinta: "Sin cambiar sensiblemente lo que llamas los temas de tu poesía [...] inicias ahora una nueva aventura: la de recrear tu propio lenguaje. Y te arriesgas a enfrentar tus imágenes, siempre sometidas al fuego frío de tu inteligencia, a un lenguaje más vivo y fluido, si bien perecedero: el de nuestro pueblo. En lugar de inmovilizarte en una forma que amenazaba, por su misma redondez, en convertirse en mausoleo o túmulo, te atreves a cambiar, a negarte. Prueba de vida, pues sólo los muertos son idénticos a sí mismos."2 A más de cincuenta años de su publicación, es casi imposible entender el "Responso del peregrino" como un poema instalado en lo popular. Sería más exacto hablar de un alianza entre dos reinos aparentemente opuestos: el de los mitos populares y el de los arcanos. En el libro de Marco Antonio Campos El poeta en un poema (México, unam, 1998), es el propio Alí quien glosa la densidad de lo escrito y publicado en 1949. Con relación a dos versos de la primera parte, "y la alondra de Heráclito se agosta/ cuando a tu piel acerca su denuedo", dice: Los dos versos [...] son artificiales. Me explico. La alondra es tradicionalmente en la poesía y la literatura el ave que canta en la mañana. ¿Quién no recuerda los versos de Darío "En cuya noche un ruiseñor había/ que era alondra de luz por la mañana"? Como se sabe, Heráclito es considerado el filósofo del fuego. En este caso la alondra de Heráclito quiere decir también el fuego de Heráclito: la alondra se agosta, se abrasa, pierde el vigor si acerca su denuedo a la piel de la Virgen. En efecto, la niña de Lourdes a quien la Inmaculada Concepción se apareció por vez primera en 1858 quedaba en éxtasis, tan insensible que el "organismo no padecía la acción del fuego".Esta imagen resume o adapta el verso de Darío, la imagen que creó Heráclito y un mito tradicional. Una palabra clave: artificio. En cierto sentido, todo en el poema está proyectado contra una pantalla artificial. Las referencias a la literatura antigua son varias y definitivas; son símbolos, como las palabras laurel, laúd o tempestad. Un fervor mitigado, más el trato directo con la Escritura y la tradición patrística, se corporiza en forma de ecos sutiles o menciones directas, como "el vértigo camino de Damasco", "la orla del perdón", "la paloma que insinúa", "el fiel de la balanza", "el filo de la espada incandescente", "Pathmos", "el día de estupor en Josafat", "la distensión del alma" ("San Agustín escribe que el tiempo no existe, que es una distensión del alma"),el "cordero fidelísimo", "vanidad de vanidades"... La categórica mención de Edipo ("llevarás mi angustia/ como a Edipo su báculo filial lo conducía") asoma como un símbolo pagano del arte del poeta que construye una ofrenda, esta vez para alguien específico: aquella mujer que habrá de ser efecto de prontos esponsales. El Peregrino a que hace alusión el título es el Poeta, pero también es el Amante, el Pasajero y el Heraldo. La mujer es una virgen, una flor intocada a quien el poeta ha conferido la misión de comprender su mensaje: Sola, comprenderás mi fe desvanecida,Así, las palabras más significativas, los climas predominantes del Responso, son laurel y tempestad, emblemas de la unión y la agonía.
1 "...en 1935 recuerda el propio Paz conocí a Jorge Cuesta y casi inmediatamente se entabló entre nosotros una relación que nunca se rompió. Digo relación y no amistad porque, a pesar de su cordialidad, nuestro trato se limitó al intercambio de ideas y opiniones." Octavio Paz, Xavier Villaurrutia en persona y en obra, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 11. 2 "Imágenes
desterradas", carta fechada en septiembre de 1949 y recogida en Octavio
Paz, Generaciones y semblanzas, México, fce, 1987, pp. 495-496.
|
 Cuando
se escribe acerca de la poesía de Alí Chumacero, es casi
inevitable repetir el lugar común de que ésta es un desprendimiento
del testimonio poético del grupo Contemporáneos, en especial
de dos de sus miembros, José Gorostiza y Xavier Villaurrutia. Del
primero heredaría una visión filosófica del sujeto
poético, un rigor y una pasión torturante por la forma; del
segundo, más un aliento que una serie de cadencias, la propensión
a denunciar una atmósfera ahí donde el tema subyace con desdén
sigiloso el amor, la muerte, la noche. En un sentido temporalmente exacto,
Alí Chumacero creció a la sombra de esta generación;
sin embargo, la marcada soledad de su temperamento poético lo distancia
automáticamente de ella y lo ubica en un sitial ambiguo. Amigo de
Villaurrutia y de Gilberto Owen (a quienes editaría sendos volúmenes
de obras completas después de su muerte), contemporáneo de
escritores como Octavio Paz, Efraín Huerta, José Revueltas,
Juan José Arreola y Juan Rulfo; sobreviviente, en suma, de épocas
tenidas entre uno de los periodos dorados, y difícilmente repetibles,
de las letras mexicanas, Alí continúa entre nosotros, derramando
un vigor que lo hace parecer inverosímil. Esta suerte de proximidad
y lejanía dificulta aún más la recomposición
crítica de una obra cerrada sobre sí misma; una obra que
fue concebida, como pocas en nuestra historia literaria, para ser invulnerable.
Cuando
se escribe acerca de la poesía de Alí Chumacero, es casi
inevitable repetir el lugar común de que ésta es un desprendimiento
del testimonio poético del grupo Contemporáneos, en especial
de dos de sus miembros, José Gorostiza y Xavier Villaurrutia. Del
primero heredaría una visión filosófica del sujeto
poético, un rigor y una pasión torturante por la forma; del
segundo, más un aliento que una serie de cadencias, la propensión
a denunciar una atmósfera ahí donde el tema subyace con desdén
sigiloso el amor, la muerte, la noche. En un sentido temporalmente exacto,
Alí Chumacero creció a la sombra de esta generación;
sin embargo, la marcada soledad de su temperamento poético lo distancia
automáticamente de ella y lo ubica en un sitial ambiguo. Amigo de
Villaurrutia y de Gilberto Owen (a quienes editaría sendos volúmenes
de obras completas después de su muerte), contemporáneo de
escritores como Octavio Paz, Efraín Huerta, José Revueltas,
Juan José Arreola y Juan Rulfo; sobreviviente, en suma, de épocas
tenidas entre uno de los periodos dorados, y difícilmente repetibles,
de las letras mexicanas, Alí continúa entre nosotros, derramando
un vigor que lo hace parecer inverosímil. Esta suerte de proximidad
y lejanía dificulta aún más la recomposición
crítica de una obra cerrada sobre sí misma; una obra que
fue concebida, como pocas en nuestra historia literaria, para ser invulnerable.
 Partiendo
de la huella distinta de sus maestros mediatos e inmediatos López
Velarde, Gorostiza, Owen, en cuyas obras abundan alusiones a temas y episodios
bíblicos, Chumacero fue urdiendo en su poesía una suerte
de liturgia de la palabra escrita. No desde un fervor ingenuo, que glosa
e incorpora pasajes de la Biblia sin más, sino desde un sentido
nato de sapiencia literaria. Surgidos a la sombra de la tradición,
de la cual nunca reniegan, Chumacero suscribe una poética del artificio.
Llevar su tentativa poética a este punto hubiera reclamado a un
ingenio satírico de otro tiempo, o bien a un solitario arrepentido
de la literatura misma. En una entrevista de hace algunos años,
Chumacero declaró que entre poesía y literatura no existe
vínculo alguno. "Son dos cosas distintas", señaló.
"La primera está destinada a los locos, los anormales, los iluminados;
la segunda es una labor paciente, que cultivan los letrados, los escritores."
Una definición romántica, y difusa, del oficio del poeta
que cuesta trabajo compartir; no obstante, en ella subsiste una claudicación
y una luminosidad certera. En varios escritores de lengua española
del siglo xx está presente ese mismo sentido de que un periodo retórico
ha tocado a su fin, y el principio de uno nuevo es difícil de vislumbrar
con las herramientas que nos asistieron en la etapa previa. Borges, quien
despertó en la madurez de su sueño ultraísta a la
variedad de la prosa, compartió ese desencanto; Juan José
Arreola, que no se sustrajo tampoco a la corriente hermética de
la Escritura, comulgó con esa misma definición o arte poética,
como consta en el prólogo a sus fábulas y cuentos "De memoria
y olvido", donde dice haberse limitado en su vida de escritor a trasmitir
el dictado de la "zarza ardiente".
Partiendo
de la huella distinta de sus maestros mediatos e inmediatos López
Velarde, Gorostiza, Owen, en cuyas obras abundan alusiones a temas y episodios
bíblicos, Chumacero fue urdiendo en su poesía una suerte
de liturgia de la palabra escrita. No desde un fervor ingenuo, que glosa
e incorpora pasajes de la Biblia sin más, sino desde un sentido
nato de sapiencia literaria. Surgidos a la sombra de la tradición,
de la cual nunca reniegan, Chumacero suscribe una poética del artificio.
Llevar su tentativa poética a este punto hubiera reclamado a un
ingenio satírico de otro tiempo, o bien a un solitario arrepentido
de la literatura misma. En una entrevista de hace algunos años,
Chumacero declaró que entre poesía y literatura no existe
vínculo alguno. "Son dos cosas distintas", señaló.
"La primera está destinada a los locos, los anormales, los iluminados;
la segunda es una labor paciente, que cultivan los letrados, los escritores."
Una definición romántica, y difusa, del oficio del poeta
que cuesta trabajo compartir; no obstante, en ella subsiste una claudicación
y una luminosidad certera. En varios escritores de lengua española
del siglo xx está presente ese mismo sentido de que un periodo retórico
ha tocado a su fin, y el principio de uno nuevo es difícil de vislumbrar
con las herramientas que nos asistieron en la etapa previa. Borges, quien
despertó en la madurez de su sueño ultraísta a la
variedad de la prosa, compartió ese desencanto; Juan José
Arreola, que no se sustrajo tampoco a la corriente hermética de
la Escritura, comulgó con esa misma definición o arte poética,
como consta en el prólogo a sus fábulas y cuentos "De memoria
y olvido", donde dice haberse limitado en su vida de escritor a trasmitir
el dictado de la "zarza ardiente".
 Aunque
breve, el recorrido ha sido arduo. La poesía de Alí Chumacero
así lo demanda. Sin embargo, por encima de sus tres volúmenes
delgados gravita, como una actitud todavía más enigmática
que cada una de las palabras que los constituyen, el silencio que los ha
coronado. En la historia de la literatura y de las artes en general, ha
sido constante la pregunta por el principio y el término que deben
regir a toda obra. Con paciencia y un poco de colmillo, se averigua cuál
es el punto de partida idóneo; pero cuándo o dónde
acabar es un saber difícil. Los pintores, de Rubens a Picasso, han
sabido que el momento de abandonar un cuadro se presenta cuando el artista
ha dicho "la última palabra". Alí Chumacero redondeó
la espesa trama de sus poemas y decidió el punto final a su obra
en 1956, a los treinta y ocho años. Para explicarnos el fenómeno
podemos citar algunas parábolas como ésta de Borges, quien
compara los cuentos de Kipling con los de Kafka aduciendo que un viejo
puede imitar con cierta maestría lo que antes ha perpetrado un muchacho
genial. La muerte cerró el ciclo de la obra kafkiana; la sequía
interrumpió o acotó el de los libros de Rulfo. En el caso
de Alí, ha sido la voluntad propia la que ha señalado su
término.
Aunque
breve, el recorrido ha sido arduo. La poesía de Alí Chumacero
así lo demanda. Sin embargo, por encima de sus tres volúmenes
delgados gravita, como una actitud todavía más enigmática
que cada una de las palabras que los constituyen, el silencio que los ha
coronado. En la historia de la literatura y de las artes en general, ha
sido constante la pregunta por el principio y el término que deben
regir a toda obra. Con paciencia y un poco de colmillo, se averigua cuál
es el punto de partida idóneo; pero cuándo o dónde
acabar es un saber difícil. Los pintores, de Rubens a Picasso, han
sabido que el momento de abandonar un cuadro se presenta cuando el artista
ha dicho "la última palabra". Alí Chumacero redondeó
la espesa trama de sus poemas y decidió el punto final a su obra
en 1956, a los treinta y ocho años. Para explicarnos el fenómeno
podemos citar algunas parábolas como ésta de Borges, quien
compara los cuentos de Kipling con los de Kafka aduciendo que un viejo
puede imitar con cierta maestría lo que antes ha perpetrado un muchacho
genial. La muerte cerró el ciclo de la obra kafkiana; la sequía
interrumpió o acotó el de los libros de Rulfo. En el caso
de Alí, ha sido la voluntad propia la que ha señalado su
término.