|
El
sonámbulo y sus siete crímenes
H.A.T.
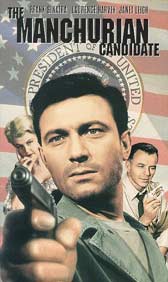 El
lavado de cerebro aparece descrito con sumo detalle en el segundo capítulo
de la novela The Manchurian Candidate, de Richard Condon. El director
de la operación es el psicólogo chino Yen-Lo, que se luce
con explicaciones jactanciosas frente a otros oficiales chinos y soviéticos.
Sus víctimas integran un grupo de soldados norteamericanos, que
han caído prisioneros durante la guerra de Corea, en 1951. Todos
ellos han perdido ya la lucidez y después perderán la memoria
de aquel trance. Entre esas víctimas, Yen-Lo elige al sargento Raymond
Shaw y lo programa como futuro asesino. Ingresará a nuevos trances
cuando le den un mazo de barajas y vea allí a la Reina de Diamantes,
momento en el cual podrá matar a quien le indiquen futuros agentes
comunistas. Ese naipe le hará proceder por "reflejo condicionado",
fenómeno que el científico ruso Ivan Pavlov expuso desde
1898, utilizando campanillas cuyo sonido provocaba la secreción
de saliva en los perros del experimento. Para probar la eficacia de su
método, Yen-Lo no se queda en las meras palabras ni hace discursos
sobre Pavlov. Allí mismo ordena a Shaw que mate a dos compañeros
del grupo, crímenes que Shaw no sabrá recordar y los sobrevivientes
tampoco. El
lavado de cerebro aparece descrito con sumo detalle en el segundo capítulo
de la novela The Manchurian Candidate, de Richard Condon. El director
de la operación es el psicólogo chino Yen-Lo, que se luce
con explicaciones jactanciosas frente a otros oficiales chinos y soviéticos.
Sus víctimas integran un grupo de soldados norteamericanos, que
han caído prisioneros durante la guerra de Corea, en 1951. Todos
ellos han perdido ya la lucidez y después perderán la memoria
de aquel trance. Entre esas víctimas, Yen-Lo elige al sargento Raymond
Shaw y lo programa como futuro asesino. Ingresará a nuevos trances
cuando le den un mazo de barajas y vea allí a la Reina de Diamantes,
momento en el cual podrá matar a quien le indiquen futuros agentes
comunistas. Ese naipe le hará proceder por "reflejo condicionado",
fenómeno que el científico ruso Ivan Pavlov expuso desde
1898, utilizando campanillas cuyo sonido provocaba la secreción
de saliva en los perros del experimento. Para probar la eficacia de su
método, Yen-Lo no se queda en las meras palabras ni hace discursos
sobre Pavlov. Allí mismo ordena a Shaw que mate a dos compañeros
del grupo, crímenes que Shaw no sabrá recordar y los sobrevivientes
tampoco.
Si esto parece un delirio propio de la
ciencia ficción, corresponde acotar que el "lavado de cerebro" ha
sido utilizado alguna vez por la ciencia, pero con propósitos curativos
menos criminales. Y como argumento, más improbable es el resto de
la novela. Cuando Corea ha quedado en el pasado, Shaw debe afrontar en
Estados Unidos a su madre, una mujer autoritaria que no sólo quiere
manejar al hijo sino que está empeñada en mejorar la carrera
política de su segundo marido, el senador Johnny Iselin. Las hipocresías
y trampas de ambos, que implican complicados trámites, deberán
culminar con un asesinato a cargo de Shaw, quien queda fascinado con toda
Reina de Diamantes a la vista (novia incluida) y no será consciente
de lo que le ordenan hacer, con lo cual agrega cinco crímenes. Por
el medio hay muchas vueltas y en especial el sueño repetido de los
compañeros de Shaw. Las pesadillas de varios de ellos coinciden
en haber presenciado una reunión y un par de asesinatos, aunque
sólo tienen una vaga idea al respecto. El argumento conduce a aclarar
esas pesadillas y a evitar crímenes posteriores.
Producción difícil
 El
director John Frankenheimer y el escritor George Axelrod compraron los
derechos de The Manchurian Candidate para el cine, pero pronto descubrieron
que sólo podrían filmar la novela si obtenían el respaldo
de una empresa productora y distribuidora. Allí apareció
Frank Sinatra. Tras el Oscar obtenido en De aquí a la eternidad
(1953),
Sinatra resolvió mejorar su carrera, agregando papeles dramáticos
y hasta villanos a su personalidad de cantante melódico y actor
de comedia. En Suddenly (1954) encabezaba un grupo de criminales
resueltos a asesinar al presidente de Estados Unidos durante su paso por
un pueblito. En El hombre del brazo de oro (1955) fue el primer
drogadicto famoso del cine norteamericano. Entusiasmado con la idea de
The
Manchurian Candidate, donde podría tener un papel como oficial
del pelotón de prisioneros americanos, Sinatra se constituyó
como coproductor y presentó la idea ante Arthur Krim, entonces presidente
de Artistas Unidos. Encontró el rechazo porque Krim creyó
que el proyecto era políticamente incendiario, con senadores asesinados
y una burla al ejército nacional, que según el argumento
concedía una medalla de honor por motivos falseados. Entonces Sinatra
fue a ver a su amigo el presidente John F. Kenndy, recientemente elegido,
y consiguió su aprobación. El respaldo de Kennedy convenció
a Krim y a la película se hizo. El
director John Frankenheimer y el escritor George Axelrod compraron los
derechos de The Manchurian Candidate para el cine, pero pronto descubrieron
que sólo podrían filmar la novela si obtenían el respaldo
de una empresa productora y distribuidora. Allí apareció
Frank Sinatra. Tras el Oscar obtenido en De aquí a la eternidad
(1953),
Sinatra resolvió mejorar su carrera, agregando papeles dramáticos
y hasta villanos a su personalidad de cantante melódico y actor
de comedia. En Suddenly (1954) encabezaba un grupo de criminales
resueltos a asesinar al presidente de Estados Unidos durante su paso por
un pueblito. En El hombre del brazo de oro (1955) fue el primer
drogadicto famoso del cine norteamericano. Entusiasmado con la idea de
The
Manchurian Candidate, donde podría tener un papel como oficial
del pelotón de prisioneros americanos, Sinatra se constituyó
como coproductor y presentó la idea ante Arthur Krim, entonces presidente
de Artistas Unidos. Encontró el rechazo porque Krim creyó
que el proyecto era políticamente incendiario, con senadores asesinados
y una burla al ejército nacional, que según el argumento
concedía una medalla de honor por motivos falseados. Entonces Sinatra
fue a ver a su amigo el presidente John F. Kenndy, recientemente elegido,
y consiguió su aprobación. El respaldo de Kennedy convenció
a Krim y a la película se hizo.
Dos o tres sentidos
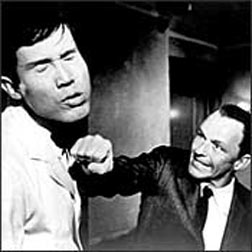 Tanto
en la novela de 1959 como en la película de 1962, pareció
fácil entender a The Manchurian Candidate como otro opus
anticomunista, de los muchos que se hicieron desde 1950, uniendo novela
y cine a la guerra fría, lo que supuso mostrar como villanos a mucho
oficial ruso, a mucho científico chino (heredero del legendario
Fu Manchú) y desde luego a todo coreano. De hecho, Richard Condon
estaba retomando, con alguna vuelta de tuerca, el argumento de My Son
John (Leo McCarey, 1952), que fue un ejemplo del cine político
de la época, con hijo comunista y madre tan preocupada que está
dispuesta a delatarlo (Robert Walker, Helen Hayes). Pero esa tendencia
política sólo supondría una visión parcial
del tema. En el capítulo 8 de la novela, el senador Iselin repite,
casi a la letra, los pronunciamientos públicos que el senador Joe
McCarthy había hecho en 1950, proclamando que tenía en su
poder los nombres de 207 comunistas enquistados en el gobierno. Después
McCarthy rebajó la cifra a cincuenta y siete comunistas y después
la subió a trescientos, en vacías y enfáticas declaraciones
ante diversos públicos. En la ficción, es la madre de Shaw
quien empuja a su marido en esos discursos. Como ese hombre nació
para ser súbdito, es la mujer quien le dicta las cifras. En cierto
momento le explica que le será fácil recordar la cifra 57,
por las cincuenta y siete variedades de sopas Heinz, que eran entonces
muy populares y que pasaron a la historia del jazz cuando Earl Hines grabó
sus propias "57 variedades" en un memorable disco de piano (1928). Tanto
en la novela de 1959 como en la película de 1962, pareció
fácil entender a The Manchurian Candidate como otro opus
anticomunista, de los muchos que se hicieron desde 1950, uniendo novela
y cine a la guerra fría, lo que supuso mostrar como villanos a mucho
oficial ruso, a mucho científico chino (heredero del legendario
Fu Manchú) y desde luego a todo coreano. De hecho, Richard Condon
estaba retomando, con alguna vuelta de tuerca, el argumento de My Son
John (Leo McCarey, 1952), que fue un ejemplo del cine político
de la época, con hijo comunista y madre tan preocupada que está
dispuesta a delatarlo (Robert Walker, Helen Hayes). Pero esa tendencia
política sólo supondría una visión parcial
del tema. En el capítulo 8 de la novela, el senador Iselin repite,
casi a la letra, los pronunciamientos públicos que el senador Joe
McCarthy había hecho en 1950, proclamando que tenía en su
poder los nombres de 207 comunistas enquistados en el gobierno. Después
McCarthy rebajó la cifra a cincuenta y siete comunistas y después
la subió a trescientos, en vacías y enfáticas declaraciones
ante diversos públicos. En la ficción, es la madre de Shaw
quien empuja a su marido en esos discursos. Como ese hombre nació
para ser súbdito, es la mujer quien le dicta las cifras. En cierto
momento le explica que le será fácil recordar la cifra 57,
por las cincuenta y siete variedades de sopas Heinz, que eran entonces
muy populares y que pasaron a la historia del jazz cuando Earl Hines grabó
sus propias "57 variedades" en un memorable disco de piano (1928).
Con lo cual, la novela y la película,
que empiezan por un manifiesto anticomunista con sus villanos orientales,
empeñados en lavar cerebros de soldados norteamericanos, terminan
por componer también un manifiesto anti-McCarthy, o sea anti-anticomunista.
Era un poco tarde para ese pronunciamiento, porque el senador había
caído del poder en 1954 y había fallecido en 1957, tras una
merecida cirrosis. Pero no estuvo mal que la película cuestionara
esos pronunciamientos políticos tajantes, vociferados en asambleas
y en la televisión, que acusan de comunista a todo aquel que discrepara
con un gobierno. Esos manifiestos han seguido hasta hoy.
Alegado variado
 Es
imposible entender a la película como un drama familiar, pese a
la violenta agitación entre Shaw, su madre y su padrastro, porque
el trazo grueso de los personajes y alguna incoherencia de conducta impiden
creer en ellos. Tampoco sería fácil definirla como ciencia
ficción, como intriga policíaca o como sátira política,
aunque tiene una parte de cada género. Debe ser mejor entendida
como un original conglomerado de temas, donde el director Frankenheimer
vio la oportunidad de ensayar algunas ideas. Es suya la voluntad de introducirse
en las controversias políticas, que después aparecerían
en su abundante carrera (Siete días de mayo, El hombre de Kiev,
Domingo negro). En una entrevista posterior al estreno, Frankenheimer
se declaraba satisfecho con que la película fuera objetada parejamente
por espectadores procomunistas y por espectadores anticomunistas, ya que
unos y otros incurren en el fanatismo de la intolerancia. Con parecida
intención, Frankenheimer extiende el lavado del cerebro en Shaw
al otro lavado colectivo que consigue la televisión, gritando consignas
fáciles a un público crédulo. Es
imposible entender a la película como un drama familiar, pese a
la violenta agitación entre Shaw, su madre y su padrastro, porque
el trazo grueso de los personajes y alguna incoherencia de conducta impiden
creer en ellos. Tampoco sería fácil definirla como ciencia
ficción, como intriga policíaca o como sátira política,
aunque tiene una parte de cada género. Debe ser mejor entendida
como un original conglomerado de temas, donde el director Frankenheimer
vio la oportunidad de ensayar algunas ideas. Es suya la voluntad de introducirse
en las controversias políticas, que después aparecerían
en su abundante carrera (Siete días de mayo, El hombre de Kiev,
Domingo negro). En una entrevista posterior al estreno, Frankenheimer
se declaraba satisfecho con que la película fuera objetada parejamente
por espectadores procomunistas y por espectadores anticomunistas, ya que
unos y otros incurren en el fanatismo de la intolerancia. Con parecida
intención, Frankenheimer extiende el lavado del cerebro en Shaw
al otro lavado colectivo que consigue la televisión, gritando consignas
fáciles a un público crédulo.
Fue también de Frankenheimer y del
libretista Axelrod la imaginativa presentación del lavado de cerebro,
en episodios recordados en las pesadillas, con víctimas que no se
saben enjuiciados por militares enemigos sino que creen estar frente a
una inofensiva asamblea de señoras ricas que hablan de plantas y
jardines. Cuando quien sueña con esa reunión es el soldado
negro James Edwards, también esas imaginarias señoras son
negras. Por primera vez en su carrera, que a esa altura sólo llegaba
a cuatro tareas de dirección, Frankenheimer muestra aquí
un sólido manejo de multitudes para la secuencia de la convención
política final. En ella y en otros momentos agrega las pantallas
de televisión como personajes adicionales, porque de hecho lo son
en varios casos, duplicando o contrastando la acción principal.
Su carrera había comenzado en la televisión y ya era un experto
en el ramo.
Cabe agregar la excelente interpretación,
en particular de Angela Lansbury como madre autoritaria y de Laurence Harvey
como su víctima, con adecuada apariencia de sonámbulo.
Las consecuencias
 En
1962 The Manchurian Candidate se estrenó en Estados Unidos
y debió ser considerada como una extravagancia original pero inverosímil.
En noviembre 1963 John F. Kennedy fue asesinado en Dallas por uno o más
disparos de fusil. A la preocupación general debió agregarse
la de su amigo Frank Sinatra, que en dos películas previas había
protagonizado argumentos donde dos políticos eran amenazados por
disparos de fusil. Era otro caso dramático de una realidad que imita
al arte. De allí salió la versión de que un Sinatra
avergonzado hizo retirar de circulación las copias de The Manchurian
Candidate. No hay testimonio fehaciente de esa teoría, que no
figura siquiera en la enorme biografía de Sinatra (por J. Randy
Taraborelli, 1997) y que aparece desmentida por exhibiciones en televisión.
A lo cual cabe agregar que en Estados Unidos ya habían sido baleados
otros presidentes (Lincoln, McKinley) y después serían baleadas
otras personalidades (Robert Kennedy, Malcolm X., Martín Luther
King, John Lennon). En
1962 The Manchurian Candidate se estrenó en Estados Unidos
y debió ser considerada como una extravagancia original pero inverosímil.
En noviembre 1963 John F. Kennedy fue asesinado en Dallas por uno o más
disparos de fusil. A la preocupación general debió agregarse
la de su amigo Frank Sinatra, que en dos películas previas había
protagonizado argumentos donde dos políticos eran amenazados por
disparos de fusil. Era otro caso dramático de una realidad que imita
al arte. De allí salió la versión de que un Sinatra
avergonzado hizo retirar de circulación las copias de The Manchurian
Candidate. No hay testimonio fehaciente de esa teoría, que no
figura siquiera en la enorme biografía de Sinatra (por J. Randy
Taraborelli, 1997) y que aparece desmentida por exhibiciones en televisión.
A lo cual cabe agregar que en Estados Unidos ya habían sido baleados
otros presidentes (Lincoln, McKinley) y después serían baleadas
otras personalidades (Robert Kennedy, Malcolm X., Martín Luther
King, John Lennon).
En perspectiva, The Manchurian Candidate
ya parece hoy una película costumbrista. Pero tuvo un resultado
más. En 1974 el astuto Richard Condon aprovechó aquellos
antecedentes y escribió otra novela llamada Winter Kills,
llevada al cine con el mismo título (William Richert, 1979). Allí
el joven Jeff Bridges se larga a investigar quién mató o
hizo matar a su hermano el presidente. Con la inicial ayuda de su padre
(John Huston, muy enérgico) Bridges es empujado de una pista falsa
a la otra, llegando desde el desconcierto hasta un final tan caprichoso
como sorprendente.
En 1987 The Manchurian Candidate
ingresó en una muestra retrospectiva del New York Film Festival,
originando nuevas notas críticas y un nuevo lanzamiento en Londres,
veinticinco años después del estreno. Fue una curiosa posdata
a un tema enorme que se podía llamar Cine vs. Realidad y
que exigiría todo un libro.
|
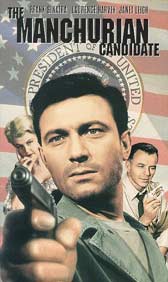 El
lavado de cerebro aparece descrito con sumo detalle en el segundo capítulo
de la novela The Manchurian Candidate, de Richard Condon. El director
de la operación es el psicólogo chino Yen-Lo, que se luce
con explicaciones jactanciosas frente a otros oficiales chinos y soviéticos.
Sus víctimas integran un grupo de soldados norteamericanos, que
han caído prisioneros durante la guerra de Corea, en 1951. Todos
ellos han perdido ya la lucidez y después perderán la memoria
de aquel trance. Entre esas víctimas, Yen-Lo elige al sargento Raymond
Shaw y lo programa como futuro asesino. Ingresará a nuevos trances
cuando le den un mazo de barajas y vea allí a la Reina de Diamantes,
momento en el cual podrá matar a quien le indiquen futuros agentes
comunistas. Ese naipe le hará proceder por "reflejo condicionado",
fenómeno que el científico ruso Ivan Pavlov expuso desde
1898, utilizando campanillas cuyo sonido provocaba la secreción
de saliva en los perros del experimento. Para probar la eficacia de su
método, Yen-Lo no se queda en las meras palabras ni hace discursos
sobre Pavlov. Allí mismo ordena a Shaw que mate a dos compañeros
del grupo, crímenes que Shaw no sabrá recordar y los sobrevivientes
tampoco.
El
lavado de cerebro aparece descrito con sumo detalle en el segundo capítulo
de la novela The Manchurian Candidate, de Richard Condon. El director
de la operación es el psicólogo chino Yen-Lo, que se luce
con explicaciones jactanciosas frente a otros oficiales chinos y soviéticos.
Sus víctimas integran un grupo de soldados norteamericanos, que
han caído prisioneros durante la guerra de Corea, en 1951. Todos
ellos han perdido ya la lucidez y después perderán la memoria
de aquel trance. Entre esas víctimas, Yen-Lo elige al sargento Raymond
Shaw y lo programa como futuro asesino. Ingresará a nuevos trances
cuando le den un mazo de barajas y vea allí a la Reina de Diamantes,
momento en el cual podrá matar a quien le indiquen futuros agentes
comunistas. Ese naipe le hará proceder por "reflejo condicionado",
fenómeno que el científico ruso Ivan Pavlov expuso desde
1898, utilizando campanillas cuyo sonido provocaba la secreción
de saliva en los perros del experimento. Para probar la eficacia de su
método, Yen-Lo no se queda en las meras palabras ni hace discursos
sobre Pavlov. Allí mismo ordena a Shaw que mate a dos compañeros
del grupo, crímenes que Shaw no sabrá recordar y los sobrevivientes
tampoco.
 El
director John Frankenheimer y el escritor George Axelrod compraron los
derechos de The Manchurian Candidate para el cine, pero pronto descubrieron
que sólo podrían filmar la novela si obtenían el respaldo
de una empresa productora y distribuidora. Allí apareció
Frank Sinatra. Tras el Oscar obtenido en De aquí a la eternidad
(1953),
Sinatra resolvió mejorar su carrera, agregando papeles dramáticos
y hasta villanos a su personalidad de cantante melódico y actor
de comedia. En Suddenly (1954) encabezaba un grupo de criminales
resueltos a asesinar al presidente de Estados Unidos durante su paso por
un pueblito. En El hombre del brazo de oro (1955) fue el primer
drogadicto famoso del cine norteamericano. Entusiasmado con la idea de
The
Manchurian Candidate, donde podría tener un papel como oficial
del pelotón de prisioneros americanos, Sinatra se constituyó
como coproductor y presentó la idea ante Arthur Krim, entonces presidente
de Artistas Unidos. Encontró el rechazo porque Krim creyó
que el proyecto era políticamente incendiario, con senadores asesinados
y una burla al ejército nacional, que según el argumento
concedía una medalla de honor por motivos falseados. Entonces Sinatra
fue a ver a su amigo el presidente John F. Kenndy, recientemente elegido,
y consiguió su aprobación. El respaldo de Kennedy convenció
a Krim y a la película se hizo.
El
director John Frankenheimer y el escritor George Axelrod compraron los
derechos de The Manchurian Candidate para el cine, pero pronto descubrieron
que sólo podrían filmar la novela si obtenían el respaldo
de una empresa productora y distribuidora. Allí apareció
Frank Sinatra. Tras el Oscar obtenido en De aquí a la eternidad
(1953),
Sinatra resolvió mejorar su carrera, agregando papeles dramáticos
y hasta villanos a su personalidad de cantante melódico y actor
de comedia. En Suddenly (1954) encabezaba un grupo de criminales
resueltos a asesinar al presidente de Estados Unidos durante su paso por
un pueblito. En El hombre del brazo de oro (1955) fue el primer
drogadicto famoso del cine norteamericano. Entusiasmado con la idea de
The
Manchurian Candidate, donde podría tener un papel como oficial
del pelotón de prisioneros americanos, Sinatra se constituyó
como coproductor y presentó la idea ante Arthur Krim, entonces presidente
de Artistas Unidos. Encontró el rechazo porque Krim creyó
que el proyecto era políticamente incendiario, con senadores asesinados
y una burla al ejército nacional, que según el argumento
concedía una medalla de honor por motivos falseados. Entonces Sinatra
fue a ver a su amigo el presidente John F. Kenndy, recientemente elegido,
y consiguió su aprobación. El respaldo de Kennedy convenció
a Krim y a la película se hizo.
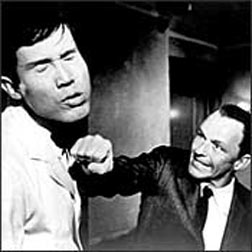 Tanto
en la novela de 1959 como en la película de 1962, pareció
fácil entender a The Manchurian Candidate como otro opus
anticomunista, de los muchos que se hicieron desde 1950, uniendo novela
y cine a la guerra fría, lo que supuso mostrar como villanos a mucho
oficial ruso, a mucho científico chino (heredero del legendario
Fu Manchú) y desde luego a todo coreano. De hecho, Richard Condon
estaba retomando, con alguna vuelta de tuerca, el argumento de My Son
John (Leo McCarey, 1952), que fue un ejemplo del cine político
de la época, con hijo comunista y madre tan preocupada que está
dispuesta a delatarlo (Robert Walker, Helen Hayes). Pero esa tendencia
política sólo supondría una visión parcial
del tema. En el capítulo 8 de la novela, el senador Iselin repite,
casi a la letra, los pronunciamientos públicos que el senador Joe
McCarthy había hecho en 1950, proclamando que tenía en su
poder los nombres de 207 comunistas enquistados en el gobierno. Después
McCarthy rebajó la cifra a cincuenta y siete comunistas y después
la subió a trescientos, en vacías y enfáticas declaraciones
ante diversos públicos. En la ficción, es la madre de Shaw
quien empuja a su marido en esos discursos. Como ese hombre nació
para ser súbdito, es la mujer quien le dicta las cifras. En cierto
momento le explica que le será fácil recordar la cifra 57,
por las cincuenta y siete variedades de sopas Heinz, que eran entonces
muy populares y que pasaron a la historia del jazz cuando Earl Hines grabó
sus propias "57 variedades" en un memorable disco de piano (1928).
Tanto
en la novela de 1959 como en la película de 1962, pareció
fácil entender a The Manchurian Candidate como otro opus
anticomunista, de los muchos que se hicieron desde 1950, uniendo novela
y cine a la guerra fría, lo que supuso mostrar como villanos a mucho
oficial ruso, a mucho científico chino (heredero del legendario
Fu Manchú) y desde luego a todo coreano. De hecho, Richard Condon
estaba retomando, con alguna vuelta de tuerca, el argumento de My Son
John (Leo McCarey, 1952), que fue un ejemplo del cine político
de la época, con hijo comunista y madre tan preocupada que está
dispuesta a delatarlo (Robert Walker, Helen Hayes). Pero esa tendencia
política sólo supondría una visión parcial
del tema. En el capítulo 8 de la novela, el senador Iselin repite,
casi a la letra, los pronunciamientos públicos que el senador Joe
McCarthy había hecho en 1950, proclamando que tenía en su
poder los nombres de 207 comunistas enquistados en el gobierno. Después
McCarthy rebajó la cifra a cincuenta y siete comunistas y después
la subió a trescientos, en vacías y enfáticas declaraciones
ante diversos públicos. En la ficción, es la madre de Shaw
quien empuja a su marido en esos discursos. Como ese hombre nació
para ser súbdito, es la mujer quien le dicta las cifras. En cierto
momento le explica que le será fácil recordar la cifra 57,
por las cincuenta y siete variedades de sopas Heinz, que eran entonces
muy populares y que pasaron a la historia del jazz cuando Earl Hines grabó
sus propias "57 variedades" en un memorable disco de piano (1928).
 Es
imposible entender a la película como un drama familiar, pese a
la violenta agitación entre Shaw, su madre y su padrastro, porque
el trazo grueso de los personajes y alguna incoherencia de conducta impiden
creer en ellos. Tampoco sería fácil definirla como ciencia
ficción, como intriga policíaca o como sátira política,
aunque tiene una parte de cada género. Debe ser mejor entendida
como un original conglomerado de temas, donde el director Frankenheimer
vio la oportunidad de ensayar algunas ideas. Es suya la voluntad de introducirse
en las controversias políticas, que después aparecerían
en su abundante carrera (Siete días de mayo, El hombre de Kiev,
Domingo negro). En una entrevista posterior al estreno, Frankenheimer
se declaraba satisfecho con que la película fuera objetada parejamente
por espectadores procomunistas y por espectadores anticomunistas, ya que
unos y otros incurren en el fanatismo de la intolerancia. Con parecida
intención, Frankenheimer extiende el lavado del cerebro en Shaw
al otro lavado colectivo que consigue la televisión, gritando consignas
fáciles a un público crédulo.
Es
imposible entender a la película como un drama familiar, pese a
la violenta agitación entre Shaw, su madre y su padrastro, porque
el trazo grueso de los personajes y alguna incoherencia de conducta impiden
creer en ellos. Tampoco sería fácil definirla como ciencia
ficción, como intriga policíaca o como sátira política,
aunque tiene una parte de cada género. Debe ser mejor entendida
como un original conglomerado de temas, donde el director Frankenheimer
vio la oportunidad de ensayar algunas ideas. Es suya la voluntad de introducirse
en las controversias políticas, que después aparecerían
en su abundante carrera (Siete días de mayo, El hombre de Kiev,
Domingo negro). En una entrevista posterior al estreno, Frankenheimer
se declaraba satisfecho con que la película fuera objetada parejamente
por espectadores procomunistas y por espectadores anticomunistas, ya que
unos y otros incurren en el fanatismo de la intolerancia. Con parecida
intención, Frankenheimer extiende el lavado del cerebro en Shaw
al otro lavado colectivo que consigue la televisión, gritando consignas
fáciles a un público crédulo.
 En
1962 The Manchurian Candidate se estrenó en Estados Unidos
y debió ser considerada como una extravagancia original pero inverosímil.
En noviembre 1963 John F. Kennedy fue asesinado en Dallas por uno o más
disparos de fusil. A la preocupación general debió agregarse
la de su amigo Frank Sinatra, que en dos películas previas había
protagonizado argumentos donde dos políticos eran amenazados por
disparos de fusil. Era otro caso dramático de una realidad que imita
al arte. De allí salió la versión de que un Sinatra
avergonzado hizo retirar de circulación las copias de The Manchurian
Candidate. No hay testimonio fehaciente de esa teoría, que no
figura siquiera en la enorme biografía de Sinatra (por J. Randy
Taraborelli, 1997) y que aparece desmentida por exhibiciones en televisión.
A lo cual cabe agregar que en Estados Unidos ya habían sido baleados
otros presidentes (Lincoln, McKinley) y después serían baleadas
otras personalidades (Robert Kennedy, Malcolm X., Martín Luther
King, John Lennon).
En
1962 The Manchurian Candidate se estrenó en Estados Unidos
y debió ser considerada como una extravagancia original pero inverosímil.
En noviembre 1963 John F. Kennedy fue asesinado en Dallas por uno o más
disparos de fusil. A la preocupación general debió agregarse
la de su amigo Frank Sinatra, que en dos películas previas había
protagonizado argumentos donde dos políticos eran amenazados por
disparos de fusil. Era otro caso dramático de una realidad que imita
al arte. De allí salió la versión de que un Sinatra
avergonzado hizo retirar de circulación las copias de The Manchurian
Candidate. No hay testimonio fehaciente de esa teoría, que no
figura siquiera en la enorme biografía de Sinatra (por J. Randy
Taraborelli, 1997) y que aparece desmentida por exhibiciones en televisión.
A lo cual cabe agregar que en Estados Unidos ya habían sido baleados
otros presidentes (Lincoln, McKinley) y después serían baleadas
otras personalidades (Robert Kennedy, Malcolm X., Martín Luther
King, John Lennon).