
LOS OFICIOS DE LA BUENA MUERTE
El encuentro con un libro es siempre la reunión con una suma de alteridades heridas por la conciencia de que no hay un lugar donde puedan compartir espacio tantas escrituras como las que convoca un texto acabado. Un libro es una conversación eterna que roza la simultaneidad sin atraparla, que junta a sus congéneres y colegas y dice siempre la penúltima palabra. Publicar una novela e incorporarla de inmediato a ese diálogo virtual (pero mucho más real, en todo caso, que una plática de fila entre enfadados clientes bancarios) con las diversas obras que se le parecen y con las que aquélla, la nueva, comparte un aire de familia insoslayable, es habilidad que sólo un oficio de largos años es capaz de conseguir. A sus casi sesenta de vida, el narrador chihuahuense Ignacio Solares alcanza por fin con No hay tal lugar el que él mismo se merece en la literatura mexicana. Ante todo, destaca que una historia así de breve atrape de modo tan genuino y tan intenso la atención del lector, presunción que, en este caso, rebasa la retórica al uso del lenguaje reseñístico para designar la condición-de-lectura de una nouvelle que enaltece el género desde su precisión inalterable. De entrada, la novela recuerda el poder de evocación de Pedro Páramo y el rigor anatómico de las puntuales descripciones de El corazón de las tinieblas, obras con las que comparte, además, ciertos esguinces anecdóticos. Entre Rulfo y Conrad, la familia literaria de Solares puede incluir a muchos otros autores que el lector prevenido podrá reconocer por su cuenta: de cualquier manera, la tesitura propia de la límpida escritura de No hay tal lugar se distingue de compañía tan meritoria como la voz bien timbrada de un solista en un coro decoroso. Conviene saber que, a pesar de que la cuarta de forros predisponga a quien pretende emprender el viaje de la lectura en el sentido de que se trata "de un relato sobre la muerte" es por ello recomendable leer siempre los libros empezando por el ISBN, si se es un lector histérico (en la terminología de Roland Barthes), y no caer jamás en la tentación de verlo por detrás antes de cualquier otra cosa, como lo haría un lector analítico o, por mejor decir, anal, la historia aborda más claramente un asunto vecino que, siendo como es de una vigencia peligrosamente bestselleriana, no ha sido abordado desde el cuidadoso sesgo intuitivo por el que se acerca Solares: la eutanasia, la buena muerte, uno de los derechos humanos menos atendidos, quizá porque los interesados tienen muy poco tiempo para defenderlo o de plano ya no hay lugar para escucharlos. La extrema discreción de los elefantes, que según se cuenta se retiran a morir a sus anchas en parajes libres de la doble calamidad de la lástima y el intento por detener un proceso natural, es una imagen que ya no generalizo por lo menos al lector que esto escribe le funcionó como telón de fondo, como esos objetos imperturbables que, en un bar o en la casa de un amigo, han estado siempre ahí, mudos pero inevitables, en el trasunto visual de una charla cualquiera.
Lucas Caraveo (nombre aliterante que recuerda al del padre de Pedro Páramo) no mira la faz de sí que su disciplina sacerdotal técnicamente debería devolverle en el espejo de los ejercicios espirituales, pero sólo se da cuenta plenamente de ello cuando, investigador forzado por sus superiores, va en busca menos de su padre que de un cura oscuramente perdido en las sierras del norte de México, cordillera famosa por sus meandros de piedra y su celosa inaccesibilidad. No llega, por cierto, a La montaña mágica de Mann, ese infierno de enfermos metafóricos, sino al paraíso donde la rara, enrarecida muerte de los rarámuris (el verdadero nombre de los indios de esa región, y que literalmente significa "los que viven arriba") es una lenta certidumbre catequizada por Ketelsen, el sacerdote heterodoxo que aviva la agónica llama de quienes pudieron evadir la insensatez de los sanatorios terminales y los obstáculos para dar con San Sóstenes. "No falta una enfermedad que llega en nuestro
auxilio cuando queremos morirnos", dice el indio Ambrosio en el momento
en que, triste por su hija recién fallecida y ansioso de reunirse
con ella, resume el amor a la muerte que se respira en la novela como el
único azogue donde la vida puede reconocer su aliento perdurable.
Que la historia esté dedicada a Vicente Leñero, ese espléndido
fabulador de las inquietudes religiosas, no es sólo un epigráfico
homenaje para dar pie a la obra sino un pedestal de palabras para labrar
la lápida de su alegato, vale decir, el derecho inalienable de observar
a la muerte cara a cara sin los subterfugios de los rituales inútiles
y la burda hipocresía de siempre. En este sentido, la escena (todo
es música visual en una novela sin disonancias) en la que Susila
Sin tratarse de una novela de tesis (el texto atiza diversas hogueras las dudas de la fe, la evanescencia de la utopía, la polémica legitimidad de la "vida civilizada", entre otras con la sutileza de quien valora la lección de la ceniza), la lectura eutanásica del libro parece desprenderse naturalmente de sus páginas como la probidad moral de un ejercicio de auténtica búsqueda de sentido, sea éste el más simple escozor de una duda íntima o la inevitable repulsión ética a la manera como vivimos ahora, llenos de teléfonos móviles y la misma soledad inamovible. No hay tal lugar habla de un espacio inexistente en el sentido más íntimamente físico de este término: el sitio que ha perdido en nosotros (hablo de la especie humana, esa vieja historia que va del clan al clon) la posibilidad de entrar en contacto con el muerto que somos a todas horas. (Una película japonesa,
La balada
de Nurayama, cuenta cómo en las faldas del Fuji, refugio de
nieves eternas y almas incesantes, una comunidad decidía depositar
a los viejos para que esperaran el paciente trabajo de la muerte con unas
cuantas provisiones, mucho frío y la conciencia tranquila. Había
por supuesto quienes se resistían a un uso que, sorjuanescamente,
podrían haber calificado de "despojo civil de las edades" si hubieran
contado con una traducción a la mano. Otros, perfectamente sintonizados
en la frecuencia de su cultura, se golpeaban la boca con piedras para que
esa caverna desdentada urgiera a los hijos a llevarlos a cumplir con su
último deber: abandonar al padre o a la madre en la montaña
sagrada. Entre la Escila y Caribdis de esta doble visión
de las cosas, No hay tal lugar favorece la segunda posición:
la de asumir que si no escuchamos dignamente la voz de la muerte que de
todos modos, dice Pavese, vendrá y "tendrá tus ojos", si
motejamos de inmoral o insensato todo trabajo encaminado a dejarla vivir
pacíficamente en nuestro cuerpo, estaremos perdiendo la oportunidad
de creer en ella como en la más bella fuente de vida en la que podríamos
mirarnos por última vez
|

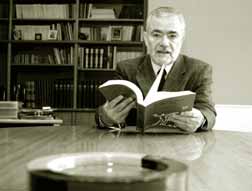 No
es el elefante en sí el que importa sino más bien su paquiderma
costumbre de no herir susceptibilidades, su inteligente elección
de un momento tan lleno de vida, como el del instante de la muerte, para
adueñarse de sí mismo, para reunirse, por así
decirlo, más con sus propias partes esparcidas que con sus parientes
morbosos. En el contexto de la novela, esa actitud se mantiene viva en
San Sóstenes, un pueblo imaginario de la sierra tarahumara que es
el sostén de los últimos días de quienes lo han elegido
como el sitio donde el viejo costal de tendones y nervios, músculos,
órganos y huesos que fueron ya no podrá más seguir
de pie. Es decir, que en ese pueblo que al revés de Comala y tal
como la conradiana aldea en que se sumerge Mr. Kurtz está en la
cima de ninguna parte y al que se llega por casualidad, por fatiga o por
la esperanza incierta de encontrarlo, el protagonista busca algo de sí
que no está en él pues, muchas veces, la fe es un niño
perdido en el pasado que, en todo caso, sólo se nos aparece al final;
como lo dice el propio texto, "nuestra infancia camina más lentamente
que nosotros, de manera que sólo nos alcanza en el declive de la
vida".
No
es el elefante en sí el que importa sino más bien su paquiderma
costumbre de no herir susceptibilidades, su inteligente elección
de un momento tan lleno de vida, como el del instante de la muerte, para
adueñarse de sí mismo, para reunirse, por así
decirlo, más con sus propias partes esparcidas que con sus parientes
morbosos. En el contexto de la novela, esa actitud se mantiene viva en
San Sóstenes, un pueblo imaginario de la sierra tarahumara que es
el sostén de los últimos días de quienes lo han elegido
como el sitio donde el viejo costal de tendones y nervios, músculos,
órganos y huesos que fueron ya no podrá más seguir
de pie. Es decir, que en ese pueblo que al revés de Comala y tal
como la conradiana aldea en que se sumerge Mr. Kurtz está en la
cima de ninguna parte y al que se llega por casualidad, por fatiga o por
la esperanza incierta de encontrarlo, el protagonista busca algo de sí
que no está en él pues, muchas veces, la fe es un niño
perdido en el pasado que, en todo caso, sólo se nos aparece al final;
como lo dice el propio texto, "nuestra infancia camina más lentamente
que nosotros, de manera que sólo nos alcanza en el declive de la
vida".