|
Carlos Alfieri Para
Martín Lasalle
 Volver
a ver películas admirables depara la gozosa posibilidad de revisar
con una nueva distancia los vasos comunicantes tendidos entre ellas. Es
lo que ocurre con El carterista, de Robert Bresson (Pickpocket;
1959) y Taxi Driver, de Martin Scorsese (1975). En las dos el estigma
de la soledad está cincelado sobre sus protagonistas con una intensidad
raras veces alcanzada en el cine. Volver
a ver películas admirables depara la gozosa posibilidad de revisar
con una nueva distancia los vasos comunicantes tendidos entre ellas. Es
lo que ocurre con El carterista, de Robert Bresson (Pickpocket;
1959) y Taxi Driver, de Martin Scorsese (1975). En las dos el estigma
de la soledad está cincelado sobre sus protagonistas con una intensidad
raras veces alcanzada en el cine.
"La soledad me ha perseguido durante toda mi vida, por todas partes. En los bares, en los coches, en las aceras, en las tiendas; por todas partes. No tengo escapatoria: soy un hombre solitario" escribe en su diario Travis Bickle (Robert de Niro), el personaje central de Taxi Driver. Tiene veintiséis años, ha combatido como marine en la guerra de Vietnam y se convierte en taxista nocturno porque no puede dormir. No le sirven las pastillas, cuyos frascos pueblan la mesita de luz de su miserable apartamento, para mitigar un insomnio que se dibuja en sus ojos siempre irritados y que lo empuja a las mugrientas salitas de cine porno en las que busca refugio. Travis deambula con su taxi por una Nueva York sucia, pegajosa, humeante, convulsa, escudriñando como un águila implacable toda la basura que se derrama en las calles y no puede soportar: "Por las noches salen bichos de todas clases: putas, rufianes, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas. Tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta escoria." Cuando en la primera imagen asoma entre las nubes de vapor que vomitan las alcantarillas, el taxi parece desprovisto de su función banal de transporte; es una presencia amenazante, un carro de combate, el vehículo de una misión trascendente, lo que queda subrayado en los posteriores planos de detalle fragmentos de la rueda y de la parte delantera, del paragolpes, el espejo retrovisor con gotas de lluvia, la rueda trasera que lo muestran avanzando con la majestuosidad de un acorazado en un mar oscuro. Es la armadura dentro de la cual Travis pergeñará su cruzada redentora. Pero, al mismo tiempo, está constreñido a cumplir el papel de camión de la basura humana que su conductor quiere aniquilar: "Todos los días, cuando guardo el coche, tengo que limpiar de semen el asiento de atrás. Y a veces incluso de sangre." La Nueva York que Scorsese nos hace ver a través de los ojos insomnes de Travis Bickle y del parabrisas y las ventanillas de su taxi oscila entre la captación realista y un sueño afiebrado. Movimientos morosos de la cámara se alternan con otros vertiginosos; primeros planos rabiosamente hiperrealistas con imágenes desdibujadas; en la música de Bernard Herrmann la alternancia juega con la honda melodía de un saxo evocador de la soledad y el deseo y un inquietante repiqueteo de tambores de guerra. Hay un viaje permanente entre la realidad (lo visualmente habitual y previsible, los contornos nítidos) y el delirio. En el emblemático detalle del vaso de agua al que Travis arroja un comprimido efervescente ese tránsito tiene lugar dentro del mismo plano, por un mecanismo de concentración obsesiva y amplificación desmesurada de una parcela del objeto hasta tornarlo irreconocible, que culmina con el agua burbujeante inundando toda la pantalla, como la prefiguración de un naufragio final. La ciudad toda se disuelve, de noche, en la imprecisión de sus contornos, borroneados por el humo que sale de las alcantarillas, los chorros de agua de los surtidores, el vaho, la humedad, la mugre; una ciudad confusa, viscosa, opresiva, fantasmagórica, a cuyas imágenes no se puede acceder directamente: unas remiten especularmente a otras, son reflejos de reflejos sobre los cristales de los escaparates, el pavimento mojado, los espejos retrovisores externo e interno del taxi, con irrupciones súbitas de fogonazos de carteles luminosos o de faros de coches. LA DIRECCIÓN DE LA TRAGEDIA Hundido en su paranoia, atormentado por el infierno cotidiano que se desenvuelve ante sus ojos, Travis no puede permanecer indiferente. Ha consignado en su diario: "Lo que he necesitado siempre es una meta que alcanzar." ¿Y qué mejor justificación puede tener su vida que consagrarla a expurgar el mundo de todos sus desechos? No aguanta más "la porquería que está por todas partes", que le da "hasta dolor de cabeza", y por eso ha advertido: "Escuchad, imbéciles de mierda: aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, y acabará con todo eso." Tamaña dimensión de su misión salvífica está necesariamente condenada al fracaso, como lo están sus intentos de escapar de la soledad, primero por medio de Betsy (Cybill Shepherd), un ángel ("La vi por primera vez cerca de las oficinas de la campaña electoral de Palantine, calle 63 esquina con Broadway. Llevaba un vestido blanco. Era como un ángel aparecido en medio de aquel sucio maremágnum. Iba sola. La suciedad no podía alcanzarla a ella.") y luego a través de la redención, contra su voluntad, de una prostituta de trece años, Iris (Jodie Foster), que sube una noche a su taxi para escapar de su proxeneta, Sport (Harvey Keitel), quien finalmente la hace bajar de allí, y a quien reencontrará más tarde en la calle de forma casual. (Aunque, ¿hay casualidad en los hallazgos de un voyeur infatigable, de un cruzado que avizora la ciudad para registrar las protuberancias que el mal va sembrando en su superficie?) Betsy trabaja en la campaña electoral del senador Charles Palantine (Leonard Harris), que se postula como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Agazapado en su taxi, Travis observa a través de los cristales de la oficina a esa muchacha rubia, bella, refinada, que para él no pertenece a este mundo (ciertamente, no al suyo) y constituye su ideal de pureza, hasta que se decide a entrar con el pretexto de ofrecerse como voluntario. Logra tomar un café con ella fuera del local y la invita a ir al cine; Betsy acepta, porque si bien comprende de inmediato la enorme distancia que la separa de ese extraño personaje, eso mismo le inspira una suerte de fascinación morbosa por él. La primera salida será la última; el autosabotaje no podría ser mayor: Travis lleva a Betsy a una sala pornográfica, que ella abandona azorada; nunca más aceptará verlo. En vano serán las sucesivas llamadas telefónicas del taxista, las flores que le envía y que, devueltas, se acumulan podridas en su pocilga. Furioso, la encara en su oficina: "Sepa usted que está en un infierno y va a morir en este infierno como todos los demás." Y constata: "Ahora me doy cuenta de que ella es ni más ni menos como las demás: fría y distante. Hay mucha gente así, mujeres en su mayoría. Forman como un gremio." Va a estallar. Inexorablemente, sus pasos se encaminan hacia la tragedia. Sin embargo, no será Betsy el falso ángel que le ha asestado una nueva decepción el objeto de su venganza: su agresividad se desviará hacia el candidato Charles Palantine, líder de ese mundo pulcro, ordenado, diurno, exitoso, frío y distante que integra la muchacha que lo ha rechazado. Travis Bickle está claramente excluido de ese ambiente, pero tampoco pertenece al de los seres que se agitan en la noche, ni se mueve con comodidad entre sus colegas taxistas, ni entre el resto de la gente. No es un mundo el que lo rechaza, es el mundo, que no tiene un lugar para él. Es este desasimiento radical con respecto al mundo el núcleo simbólico profundo del personaje, lo que lo convierte en una metáfora existencial en la que su puritanismo, su fervor mesiánico, su psicopatología o su pasado guerrero en Vietnam son sólo elementos tangenciales.
Hay una escena de Taxi Driver que subraya como pocas la desolación de Travis: desde un teléfono público situado en la planta baja del edificio donde habita, éste intenta infructuosamente reanudar la relación con Betsy; la cámara se desplaza hasta dejarlo fuera de cuadro y se centra en el pasillo vacío, se demora allí unos instantes que parecen interminables y crea de esa manera indirecta la más perturbadora traducción visual del desasosiego. La imagen evoca un recurso estético paradigmático del cine de Robert Bresson: la mostración prolongada del escenario antes de que aparezcan en él los personajes o después de que éstos se han marchado (o ambas cosas). Puede ser el moroso plano del rellano de una escalera, un fragmento de baranda, del vano de una puerta, de un portal, de la acera que el protagonista va a atravesar o ya ha atravesado. Estos "campos vacíos" de seres humanos, a veces también de objetos que abundan no sólo en Pickpocket sino en todos los filmes de Bresson rompen los hábitos receptivos del espectador de cine, que tiende a considerar indisoluble el vínculo personaje-escenario o admite sólo la preeminencia del primero sobre el segundo, nunca al revés, y generan en él una nueva mirada impregnada de perplejidad. Mediante esta ruptura el autor francés acentúa la desconexión del protagonista con su entorno, que lo precede y lo sucede, ajeno, inmutable, indiferente a ese ser contingente, confirmado en su irreductible soledad y que aparece arrojado a ese escenario como podría haberlo sido a cualquier otro. El héroe de Pickpocket, Michel, tiene claras reminiscencias del Raskólnikov de Crimen y castigo. Cree que "no es posible aceptar que haya hombres capaces, inteligentes, dotados de virtudes, incluso de talento y por ello indispensables para la sociedad, que se pasen toda la vida vegetando; en ciertos casos tendrían libertad para desobedecer las leyes". Se hace ladrón carterista más como una decisión de tipo filosófico que como una emanación natural de su estilo de vida o por la simple obtención de beneficios ("Cuando me haya ganado algo de dinero... ¿Realmente es lo que deseo? ¿Realmente tenía interés en este asunto?" se pregunta). Como Travis Bickle, escribe un diario, vive en un misérrimo cuarto y es un solitario (aunque tiene un amigo, Jacques [Pierre Leymarie]). La inmersión de Michel en el delito busca otorgarle un sentido a su vida, es el ejercicio de un placer sustitutorio de la sexualidad, una manera de instalarse en los márgenes del riesgo permanente y un intento de comunicación con el mundo a través de la negación de sus valores convencionales. Y es, sobre todo, una ascesis, en primer lugar en el sentido original que tenía para los griegos askesis, el de un entrenamiento dirigido al control de sí mismo para conseguir fuerza y destreza en los juegos atléticos. Michel se ejercita rigurosamente para adquirir la máxima habilidad como carterista y va logrando un creciente dominio del oficio, pero eso no lo convierte en un superhombre nietzscheano: no supera la culpa de haber robado a su madre unos ahorros ni está libre de la humillación de ser descubierto en el metro por una de sus víctimas, que lo obliga a devolverle la cartera, o de la de las huellas que dejan en sus manos y ropa la huida y caída que suceden al robo de un reloj pulsera. Tras la muerte de su madre, le dice a Jeanne (Marika Green), la joven vecina que la atendía: "¿Crees que alguna vez seremos juzgados? ¿Juzgados cómo? ¿Según un código? ¿Qué código? Es absurdo." "¿Usted no cree en nada?" le replica la muchacha. "Creí en Dios durante tres minutos." Mucho después se interrogará: "¿Por qué vivir?" Las fisuras de este aprendiz de superhombre no pasan inadvertidas al inspector principal (Jean Pélegri) que lo acosa pacientemente, en un juego del gato y el ratón del todo similar al que encarnan el juez de instrucción Porfiri Petrovich y Raskólnikov en la novela de Dostoievski. "Joven escritor", le dice con sorna el policía a Michel; cuando lo visita en su cuartucho pasa un dedo por encima de los cuadernos y libros que reposan sobre la mesa rebosantes de polvo. ESPERA, ESPERANZA, DESESPERACIÓN
El singularísimo trayecto cinematográfico de Robert Bresson constituyó una inflexible ascesis que lo llevó a un adelgazamiento cada vez mayor de sus medios expresivos en busca de la esencialidad. Pero este despojamiento de todos los elementos accesorios se dirige a la abstracción partiendo siempre del reconocimiento de la rotunda materialidad del mundo. Un proyecto estético de semejante austeridad debe operar necesariamente por la sustracción, no por la adición: falta absoluta de énfasis, tanto en el plano visual como sonoro; negación de la actuación utilización de "modelos" en vez de "intérpretes"; distorsión (en relación con cánones más o menos tradicionales) de la duración expositiva del discurso fílmico; crecimiento del relato por medio de sutiles indicios acumulativos; construcción del espacio por pequeños fragmentos (planos de detalle como el de la cerradura y un trozo de rejas de un pasillo carcelario en Largent, por ejemplo, adquieren una fuerza devastadora); escasísima presencia de la música; configuración de una minuciosa estructura basada en la alternancia rítmica de sonidos y silencios; tendencia al estatismo. Tan general inhabilitación del énfasis no desemboca en la frialdad sino en su contrario: se revierte en una emoción concentrada de rara intensidad, la que suscita la visión del núcleo desnudo de las cosas. En el cine de Bresson los objetos cobran una importancia relevante; son parte de la urdimbre con que está hecho el mundo de los hombres y suelen figurar en un plano de igualdad con éstos. Incluso pueden resultar herramientas decisivas para la conformación de sus destinos, como un mero trozo de alambre o de sábana para el protagonista de Un condenado a muerte se ha escapado. Pero la atención que les otorga el director francés excede el marco de lo instrumental: su mirada se lanza a explorar el misterio mismo de su existencia, enigmática, obstinada y paralela a la de los hombres sobre la tierra. Es de sobra conocida la admiración que profesa Paul Schrader, autor del guión de Taxi Driver, por Robert Bresson, a cuya obra dedicó uno de los estudios de su libro El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer y con quien comparte un universo religioso estremecido por temas como el pecado, la caída, la redención, el mal, la culpa y el sufrimiento. En su filme American Gigolo (1980), Schrader rinde un tributo explícito al maestro reproduciendo la escena final de Pickpocket, película que, por otra parte, se hicieron proyectar Scorsese y él (junto con El fuego fatuo, de Louis Malle) antes de comenzar el rodaje de Taxi Driver. Los nexos entre ambas son múltiples. (Sin embargo, el más bressoniano de los filmes del tándem ScorseseSchrader es Toro salvaje [Raging Bull; 1980], que muestra el vía crucis del boxeador Jake La Motta [Robert de Niro] con un lenguaje cinematográfico que parte del estrépito, la exuberancia visual y la avasallante verdad física de sus primeras peleas y se va tornando progresivamente más abstracto, así como la violencia y el dramatismo torrenciales que impregnan el relato conviven con formas expresivas de la más depurada austeridad). EL ÁNGEL EXTERMINADOR
Travis Bickle será el ángel redentor de un mundo caído en la culpa. Él expiará los pecados de los otros, aun a pesar de los otros. Completada su ascesis, con el pelo rapado a lo mohawk, se dirige al mitin en donde habla el candidato Charles Palantine para matarlo, pero cuando está a punto de sacar su arma es descubierto por un agente de seguridad y huye rápidamente entre la gente, logrando volver a su guarida de lobo solitario. Horas después cambia el objetivo de su misión y, equipado con su arsenal, parte hacia el sitio en donde Sport vende los servicios de Iris, la prostitutaniña. Travis había estado antes con ella, no para mantener relaciones sexuales sino para ofrecerle su ayuda con el fin de que abandonase de inmediato esa vida y volviese con sus padres, lo que evidentemente no convenció a Iris, desconcertada por la actitud de ese tipo raro y un tanto patético. Había entrado en el edificio donde la chica y sus colegas llevaban a sus clientes, que aparece por primera vez, en una magnífica panorámica vertical, como una presencia ominosa, con un encargado que emerge de la oscuridad del pasillo y vuelve a hundirse en ella como el oficiante de una ceremonia infernal. Scorsese dota a ese ámbito de una cualidad intensamente irreal; instala una atmósfera fantasmagórica, opresiva, impregnada de tonos oscuros y rojizos (el rojo es un color clave en la película). En ese reducto maléfico derramará Travis su ira purificadora acumulada durante tanto tiempo, desplegará todas sus armas y ejecutará su espantosa matanza sacrificial, un apogeo de sangre en el que liquidará al encargado, a Sport y al jefe de éste, que se halla con Iris en su habitación; cuando al final, herido, pretende suicidarse, no puede hacerlo: ya no le quedan balas. Remeda tan solo un disparo en la sien apuntándose con un dedo.
Volver a ver después de muchos años
Pickpocket
y Taxi Driver permite comprobar que el tiempo no le ha infligido
ninguna mengua a su vigor artístico; por el contrario, ha confirmado
en su perfección estos frutos del talento de Bresson, Scorsese y
Melville. Es lo propio de los clásicos. Además, los dos son
representaciones de un ritual, y es inherente a los ritos el ver acrecentada
su potencia simbólica en cada nueva ejecución.
|
 ESE
DESASIMIENTO RADICAL DEL mundo
es el mismo que caracteriza al protagonista de Pickpocket, Michel
(Martin Lasalle).
ESE
DESASIMIENTO RADICAL DEL mundo
es el mismo que caracteriza al protagonista de Pickpocket, Michel
(Martin Lasalle).
 El
largo periplo del protagonista de Pickpocket culminará tras
las rejas de la prisión, que se interponen en su encuentro final
con Jeanne, una portentosa epifanía del amor o de la Gracia "Algo
ilumina su figura" que le arranca su célebre exclamación:
"¡Oh, Jeanne, qué extraño camino he debido seguir para
llegar hasta ti!" Un extraño camino que le ha exigido hundirse en
el delito, expiarlo y contar su experiencia (en el comienzo de la película
un primer plano muestra su mano que escribe: "Sé que normalmente
aquellos que han hecho estas cosas se las callan y los que hablan de ellas
no las han hecho. Sin embargo, yo sí las he hecho."). Como Un
condenado a muerte se ha escapado (Un condamné à mort
sest échappé; 1956), "El carterista" corresponde a un
ciclo del cine bressoniano que podría denominarse de la espera y
la esperanza, en el que se ha querido ver la representación del
tránsito del alma hacia su liberación; le seguirá
un cine de la desesperación, que abunda en el suicidio como única
puerta de salida del infierno de la existencia Mouchette (1967),
Una
mujer dulce (Une femme douce (1969), El diablo probablemente
(Le diable probablement; 1977) y que finalizará con la terrible
El
dinero (Largent; 1982).
El
largo periplo del protagonista de Pickpocket culminará tras
las rejas de la prisión, que se interponen en su encuentro final
con Jeanne, una portentosa epifanía del amor o de la Gracia "Algo
ilumina su figura" que le arranca su célebre exclamación:
"¡Oh, Jeanne, qué extraño camino he debido seguir para
llegar hasta ti!" Un extraño camino que le ha exigido hundirse en
el delito, expiarlo y contar su experiencia (en el comienzo de la película
un primer plano muestra su mano que escribe: "Sé que normalmente
aquellos que han hecho estas cosas se las callan y los que hablan de ellas
no las han hecho. Sin embargo, yo sí las he hecho."). Como Un
condenado a muerte se ha escapado (Un condamné à mort
sest échappé; 1956), "El carterista" corresponde a un
ciclo del cine bressoniano que podría denominarse de la espera y
la esperanza, en el que se ha querido ver la representación del
tránsito del alma hacia su liberación; le seguirá
un cine de la desesperación, que abunda en el suicidio como única
puerta de salida del infierno de la existencia Mouchette (1967),
Una
mujer dulce (Une femme douce (1969), El diablo probablemente
(Le diable probablement; 1977) y que finalizará con la terrible
El
dinero (Largent; 1982).
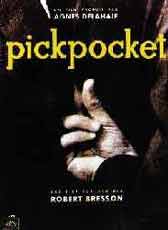 Cuando
Travis Bickle decide atentar contra el candidato Charles Palantine desarrolla
también su askesis: basta de comida basura, de pastillas
para dormir; ejercicio físico, prácticas concienzudas con
las armas que le compró a un traficante (Magnum 44, Smith and Wesson
calibre 38, Colt 25, Walther 32). Son sus objetosfetiche, cuya categoría
Scorsese realza por medio de una serie de planos de detalle , y con ellos
ejecutará por fin una misión que conferirá sentido
a la sucesión banal de sus días y noches de insomnio. Como
Michel, se fabricará una identidad desde el vacío. La suya
será la de un ángel exterminador. Ya anteriormente, en una
carta a sus padres, había proyectado una personalidad imaginaria:
se excusaba de enviarles su dirección porque "el trabajo que desempeño
para el Gobierno requiere el máximo secreto" y les contaba que llevaba
varios meses saliendo con una chica "de la que se sentirían orgullosos
si la conocieran" y de quien sólo podía darles su nombre,
Betsy. Ahora, ante el espejo de su cuarto (siempre un espejo) se ejercita
en la extracción de sus revólveres y pistolas amenazando
a su yo desdoblado en el reflejo, mientras crece el inquietante tictac
de un reloj. Ritos de soledad, lustre esmerado de las botas, entrenamiento
con las armas, horas de tedio infinito frente al televisor, que muestra
parejas que bailan o escenas románticas; la mirada de Travis, perpleja,
extraviada, con un sutil fondo de dolor, no deja lugar a dudas sobre su
irresoluble ajenidad del mundo. Juega con su pie a hacer oscilar el cajón
donde se apoya el aparato hasta derribarlo y hacerlo estallar, mientras
murmura: "Todo es una mierda"; en el siguiente plano observa desde su taxi
a dos vagabundos borrachos que se pelean en una esquina como animales torpes.
(Revisitar Taxi Driver implica también volver a admirar la
prodigiosa interpretación de Robert de Niro, la sutileza con que
camina al borde del abismo, con que comunica la crispación, la obsesión,
la violencia latente que se deslizará al estallido).
Cuando
Travis Bickle decide atentar contra el candidato Charles Palantine desarrolla
también su askesis: basta de comida basura, de pastillas
para dormir; ejercicio físico, prácticas concienzudas con
las armas que le compró a un traficante (Magnum 44, Smith and Wesson
calibre 38, Colt 25, Walther 32). Son sus objetosfetiche, cuya categoría
Scorsese realza por medio de una serie de planos de detalle , y con ellos
ejecutará por fin una misión que conferirá sentido
a la sucesión banal de sus días y noches de insomnio. Como
Michel, se fabricará una identidad desde el vacío. La suya
será la de un ángel exterminador. Ya anteriormente, en una
carta a sus padres, había proyectado una personalidad imaginaria:
se excusaba de enviarles su dirección porque "el trabajo que desempeño
para el Gobierno requiere el máximo secreto" y les contaba que llevaba
varios meses saliendo con una chica "de la que se sentirían orgullosos
si la conocieran" y de quien sólo podía darles su nombre,
Betsy. Ahora, ante el espejo de su cuarto (siempre un espejo) se ejercita
en la extracción de sus revólveres y pistolas amenazando
a su yo desdoblado en el reflejo, mientras crece el inquietante tictac
de un reloj. Ritos de soledad, lustre esmerado de las botas, entrenamiento
con las armas, horas de tedio infinito frente al televisor, que muestra
parejas que bailan o escenas románticas; la mirada de Travis, perpleja,
extraviada, con un sutil fondo de dolor, no deja lugar a dudas sobre su
irresoluble ajenidad del mundo. Juega con su pie a hacer oscilar el cajón
donde se apoya el aparato hasta derribarlo y hacerlo estallar, mientras
murmura: "Todo es una mierda"; en el siguiente plano observa desde su taxi
a dos vagabundos borrachos que se pelean en una esquina como animales torpes.
(Revisitar Taxi Driver implica también volver a admirar la
prodigiosa interpretación de Robert de Niro, la sutileza con que
camina al borde del abismo, con que comunica la crispación, la obsesión,
la violencia latente que se deslizará al estallido).
 Hemos
aludido al frecuente tránsito entre la realidad (en el sentido antes
precisado) y la alucinación que se registra en Taxi Driver.
El tratamiento del filme no es globalmente realista; un ejemplo entre muchos:
tras asesinar a tres hombres, Travis no es detenido ni juzgado, lo cual,
aun siendo las víctimas delincuentes, resulta inverosímil.
Por el contrario, en una visión cargada de ironía, se muestra
su elevación por la prensa, por los padres de Iris con quienes
ha vuelto la chica, por la sociedad engendradora de personajes como él,
a la categoría, fugaz, de héroe. No menos ironía destila
la caracterización del candidato Palantine, con la absoluta vacuidad
de su discurso político, su demagogia y la campaña típicamente
norteamericana que lo promueve como si fuese un producto comercial. En
su momento, un sector de la crítica acusó a Martin Scorsese
y a Paul Schrader de identificarse y exaltar con su película a un
héroe fascista. La acusación no podría ser más
errónea, no sólo por su simplismo y reduccionismo sino porque
confunde por completo el eje pregnante de Taxi Driver. Scorsese
no acompaña el desvarío de la mente afiebrada de Travis Bickle,
de quien se separa en ocasiones significativas. Uno de los procedimientos
distanciadores que utiliza son los planos cenitales con que describe al
personaje en medio de su preparación física para el atentado,
tirado en la cama de su cuartucho, en un momento de su contratación
como taxista, o con que muestra el resultado de la masacre final que desencadena.
En todos ellos resalta su aislamiento, su pequeñez, su patetismo,
su paranoia, pero también la enorme capacidad generadora de horror
de su extravío.
Hemos
aludido al frecuente tránsito entre la realidad (en el sentido antes
precisado) y la alucinación que se registra en Taxi Driver.
El tratamiento del filme no es globalmente realista; un ejemplo entre muchos:
tras asesinar a tres hombres, Travis no es detenido ni juzgado, lo cual,
aun siendo las víctimas delincuentes, resulta inverosímil.
Por el contrario, en una visión cargada de ironía, se muestra
su elevación por la prensa, por los padres de Iris con quienes
ha vuelto la chica, por la sociedad engendradora de personajes como él,
a la categoría, fugaz, de héroe. No menos ironía destila
la caracterización del candidato Palantine, con la absoluta vacuidad
de su discurso político, su demagogia y la campaña típicamente
norteamericana que lo promueve como si fuese un producto comercial. En
su momento, un sector de la crítica acusó a Martin Scorsese
y a Paul Schrader de identificarse y exaltar con su película a un
héroe fascista. La acusación no podría ser más
errónea, no sólo por su simplismo y reduccionismo sino porque
confunde por completo el eje pregnante de Taxi Driver. Scorsese
no acompaña el desvarío de la mente afiebrada de Travis Bickle,
de quien se separa en ocasiones significativas. Uno de los procedimientos
distanciadores que utiliza son los planos cenitales con que describe al
personaje en medio de su preparación física para el atentado,
tirado en la cama de su cuartucho, en un momento de su contratación
como taxista, o con que muestra el resultado de la masacre final que desencadena.
En todos ellos resalta su aislamiento, su pequeñez, su patetismo,
su paranoia, pero también la enorme capacidad generadora de horror
de su extravío.