|
entrevista con Rafael Cadenas Contra la barbarie de la propia estimación En este número brillan varias estrellas: la poesía de Venezuela y una entrevista hecha por Claudia Posadas a Rafael Cadenas; la entrevista que Rosa Beltrán le hizo a la maestra y escritora Margo Glantz, la conversación de Carlos Alfieri con el filósofo Auguste Comte-Sponville, uno de los pocos cuya obra ha conocido la gloria equívoca de la popularidad, y el texto de Laura Emilia Pacheco sobre Vicente Gandía. Invitamos a nuestros lectores a entrar a este variopinto número por la puerta de la nueva poesía venezolana.
Para Cadenas, la poesía ha sido la fuente para encontrar al ser en el lenguaje y dado que para él este proceso debe ser individual, sus poemas implican una revisión honesta y a veces descarnada del propio yo. Rafael Cadenas es de la estirpe de esos "renovadores secretos", como dice Juan Gustavo Cobo Borda. Por la trascendencia y profundidad de su obra, que ha sido recogida en el volumen Obra entera. Poesía y Prosa (1958-1995) FCE, 2000, merece un reconocimiento como el Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe. (Esta entrevista fue realizada con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del fonca, 2002-2003). -Un aspecto central de su pensamiento es la búsqueda del concilio con nuestra condición, que se ha resuelto en el "ethos clásico". ¿Cuál es el origen de esta búsqueda y cómo se fue conformando esta noción? El origen está en una especie de quiebra psíquica al comienzo de los años sesenta, la cual me llevó a hacerme preguntas que creía resueltas. Fue un despertar, pues hasta entonces yo había vivido conforme a ideas procedentes de un esquema que a todo responde, que todo lo explica, cuando en realidad no existe nada que esté fuera del misterio, de ese misterio de fondo que también nos constituye, y cualquier explicación no trasciende el campo de lo relativo donde sí puede tener validez. Es allí donde funciona el pensamiento, más allá no, más allá tiene que enmudecer, lo que no está mal pues es muy hablador, porque ha de toparse con lo desconocido, con la fuente infranqueable, con lo que ha recibido muchos nombres, pero en realidad no puede tener ninguno. Es asombroso, ¿verdad?, que en rigor no podamos dirigirle la palabra a nuestro fundamento esencial. Una de las maneras de emprender esta búsqueda es a través de un autocuestionamiento. Este proceso es paulatino: ante la derrota, hay un enfrentamiento descarnado con los diversos yo (Falsas maniobras, 1966); después, un estado de vacío (Intemperie, 1977). En Memorial (1977) se estanca el proceso hasta llegar a Gestiones (1992) y Anotaciones (1983), donde se da un concilio. ¿Por qué este enfrentamiento como método? ¿Cuál es el yo que permanece? Cuestionar el yo, enfrentarlo suena contradictorio. Es lo que suele hacerse, pero no creo que resulte difícil darse cuenta de que eso lo realiza el mismo yo. Así, además de dividirse, termina fortaleciéndose. Esta es una lucha que se refleja, como bien lo señalas, en los libros que mencionas, todos escritos desde cierta depresión, especialmente Intemperie. En Memorial confluyen las diversas formas usadas en los libros anteriores. Gestiones también las mantiene, pero hay más despersonalización, un intento de expresarme indirectamente, mediante motivos, algo que, claro, tampoco estaba ausente en los demás libros. Yo no rehuyo la primera persona, ni creo que usarla signifique egoísmo; muchos, en cambio, la evitan, pero carecen de humildad. Me preguntas cuál yo ha quedado. Pues el actual, el que traza estas líneas para pasarlas a la pequeña Olivetti y enviártelas; el que se interrumpe para ir a comprar Tal cual, periódico que dirige Teodoro Petkof, periódico padrísimo, como dicen ustedes; el que intenta darse al instante, habitarlo, pues sólo existe el presente y un incesante devenir, de manera que el que escribió mis libros es otro, el de ayer es otro, el de hace unos minutos, ya que cambiamos, es otro, otro y el mismo, pero ese mismo es sólo la sensación de ser, de sentirse siendo. "El presente es perpetuo", dice un verso de Paz, quien siempre insistió en el valor absoluto del presente y del origen. ¿Habrá diferencia entre ellos? Estas dos constantes de Paz me parecen vitales para sus lectores, siempre que las tomen en serio.
Los cuadernos del destierro es un poema en prosa sobre mi experiencia como exiliado en Trinidad (1952-56), isla muy próxima a la costa oriental de Venezuela. Era entonces todavía colonia inglesa, de modo que durante cuatro años fui súbdito involuntario, pero gustoso, de la reina Isabel. A este periodo le debo un idioma que leo mucho, pero que hablo sólo cuando viajo a Estados Unidos o a Inglaterra. El libro recoge también mi situación íntima de los años sesenta que te mencioné. Hoy no me encuentro en "Derrota", pero no porque crea tener éxito, esta palabra no forma parte de mi vocabulario; lo que ocurre es que ese poema lo escribió un joven con quien ya casi no hablo, es decir, yo hace cuarenta años. Te daré un ejemplo: en el poema se aprueba en cierta forma la lucha armada y hoy la rechazo. Hace muchos años me di cuenta de que no es esa la vía para lograr determinado cambio social. Ahora pienso en términos de reforma, no de revolución. Ésta se me antoja, después de las experiencias del siglo que acaba de concluir, un sangriento anacronismo que en todos los casos terminó en dictadura. En cambio hay revoluciones que no suelen tenerse por tales, como la que ha ocurrido en la física, cuyas implicaciones filosóficas apenas comienzan a vislumbrarse, o la comunicacional tan prodigiosa, o la del movimiento ecológico, y tal vez estén en camino otras que no podemos anticipar. Mi atención está puesta en el individuo más que en lo colectivo. Siento más cercano el poema "Fracaso"; y actitud crítica siempre he tenido, sólo que ahora no procede de ninguna postura previa, sino del simple ver. Al menos me vigilo para que sea así. Cualquier ideología es perversa, aunque esté guiada por la buena intención, porque separa a los seres humanos. El bien que se busca termina trocándose en mal. Las revoluciones traen violencia, se vuelven sangrientas, instauran dictaduras, destruyen y se autodestruyen, todo por el bien del pueblo. Prefiero el sentido común, que es ajeno a carismas, redencionismos, salvaciones, a todas esas grandiosidades hipócritas cuyos promotores nunca se han visto a sí mismos. Si lo hicieran se darían cuenta de que el mal que pretenden combatir está también en ellos y eso es igualmente valedero para los que se les oponen, quienes sin embargo, por estar más cerca de la realidad al menos su retórica no tiene pretensiones mesiánicas podrían acercarse al autoconocimiento. ¿De qué manera refrenda esta visión crítica al observar la situación actual de su país?
Su escritura tiene varios registros: el poema breve y metafórico del principio, los poemas en prosa, abundantes y plenos de imaginería, y por último los aforismos, donde sintetiza su pensamiento. ¿De qué manera este proceso estético se ha desarrollado a la par del proceso existencial? Trayectoria existencial y proceso estético
son inseparables. Los cuadernos del destierro fueron escritos desde
la depresión, luego, poco a poco, iba saliendo de ella, lo cual
se puede palpar en los libros siguientes. Junto a los de poesía
fueron surgiendo los de prosa y por eso están como entrelazados.
Las lecturas han sido vitales para mí. Me interesa mucho el pensamiento
vedántico, el taoísmo, el zen, y del lado de acá Whitman,
Rilke, Lawrence, Pessoa, Ungaretti, Milosz (Czeslaw), Michaux, antes de
experimentar con la droga, han sido una presencia constante en mí.
También Jung, Watts, López Pedraza. He leído mucho
a los clásicos, sobre todo los españoles, y de los modernos
a Ortega, Unamuno, Machado, Salinas y Guillén. De Hispanoamérica
me han acompañado siempre sus maestros, Reyes, Henríquez
Ureña (Pedro), Sanín Cano, Borges, Paz, pero en fin, sólo
puedo mencionarte algunas de mis lecturas. Es cierto, me atrae el apunte
como el de Anotaciones, la forma gnómica de Dichos
(1992), el aforismo. Tal vez eso se deba a cierta urgencia por ir derechamente
al blanco sin todo el acompañamiento explicativo que suelen llevar
los escritos más completos. Tal vez influya también mi gusto
por leer, que no me deja salir de la escritura breve. Tal vez mi propia
limitación, no sé, pero te confieso que admiro a los poetas
abundantes, mis opuestos, aunque los leo poco. Los veo como a príncipes
que hunden sus manos cada vez que quieren en su erario verbal y de ahí
sacan toda clase de joyas. Yo soy más bien lento, paso semanas,
meses, años revisando un poema, indeciso, avergonzado, pobre.
|
 Ante
la violencia y la búsqueda de poder como la impronta del ser humano,
ante la fractura de la propia nación y el continente, la poesía
y el pensamiento del venezolano Rafael Cadenas (Barquisimeto, estado de
Lara, 1930), se levantan como un eje de análisis. Su crítica
parte de un diagnóstico de la conciencia. Para Cadenas, en su reconocido
ensayo "Realidad y literatura", existe una condición: "El ser humano
víctima de su propia psique [
], de sus prejuicios [
]; el ser humano
que proyecta su angustia en todo lo que hace creando división,
sufrimiento, agonía [
]; el ser humano atenazado por sus propios
productos: odio, afán de notoriedad, deseo de poder [
] el ser humano
consciente del desastre que ha creado y sigue creando, pero como imposibilitado
para detenerse ." Frente a ello, sus planteamientos apuntan a "la vida
como totalidad" y no al fragmento que significa esta visión del
ego. Así, busca un equilibrio entre la psique y el espíritu:
la autocreación de un hombre ético, vigilante "de los humos
de la propia estimación", que reconozca y se reconozca en el misterio
y en un "ethos clásico de la gratitud y de la aceptación
de la existencia finita".
Ante
la violencia y la búsqueda de poder como la impronta del ser humano,
ante la fractura de la propia nación y el continente, la poesía
y el pensamiento del venezolano Rafael Cadenas (Barquisimeto, estado de
Lara, 1930), se levantan como un eje de análisis. Su crítica
parte de un diagnóstico de la conciencia. Para Cadenas, en su reconocido
ensayo "Realidad y literatura", existe una condición: "El ser humano
víctima de su propia psique [
], de sus prejuicios [
]; el ser humano
que proyecta su angustia en todo lo que hace creando división,
sufrimiento, agonía [
]; el ser humano atenazado por sus propios
productos: odio, afán de notoriedad, deseo de poder [
] el ser humano
consciente del desastre que ha creado y sigue creando, pero como imposibilitado
para detenerse ." Frente a ello, sus planteamientos apuntan a "la vida
como totalidad" y no al fragmento que significa esta visión del
ego. Así, busca un equilibrio entre la psique y el espíritu:
la autocreación de un hombre ético, vigilante "de los humos
de la propia estimación", que reconozca y se reconozca en el misterio
y en un "ethos clásico de la gratitud y de la aceptación
de la existencia finita".
 El
cuestionamiento es ante sí mismo y ante el orden, y ambos aspectos
están ligados al concepto de derrota: Se parte de un sentimiento
de no pertenencia (Los cuadernos del destierro, 1960). Este proceso
se expresa en el famoso poema "Derrota". Después, dicho sentimiento
se convierte en un espacio de libertad que desemboca en un estado de permanente
vigilancia de sí mismo y del sistema. ¿Qué significó
ese estadio de tal modo que fue punto de partida? Actualmente, ¿se
encuentra o no en el poema citado? ¿Su actitud surge de la experiencia
que vivió su país y de su exilio?
El
cuestionamiento es ante sí mismo y ante el orden, y ambos aspectos
están ligados al concepto de derrota: Se parte de un sentimiento
de no pertenencia (Los cuadernos del destierro, 1960). Este proceso
se expresa en el famoso poema "Derrota". Después, dicho sentimiento
se convierte en un espacio de libertad que desemboca en un estado de permanente
vigilancia de sí mismo y del sistema. ¿Qué significó
ese estadio de tal modo que fue punto de partida? Actualmente, ¿se
encuentra o no en el poema citado? ¿Su actitud surge de la experiencia
que vivió su país y de su exilio?
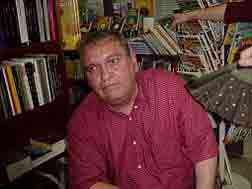 Me
preocupa mucho la división del país. Estamos ante un gobierno
que trata de fabricar una revolución que en ningún momento
ha definido claramente, y ante una oposición que la rechaza por
considerar que conlleva un propósito de dominación con miras
a implantar un régimen hecho de retazos ideológicos de la
vieja izquierda, militarismo y caudillismo, todo ello cubierto con el nombre
de Bolívar, cuyo uso desmedido da la impresión de que el
gobierno ha literalizado el poema de Neruda a este héroe, ¿lo
recuerdas? "Todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada", etcétera,
lo que está bien en un poema, pero en la realidad resulta un exceso.
En el país existe, sin duda, libertad de expresión, pero
los llamados círculos bolivarianos tenían que llamarse así,
¿verdad? constituidos por el propio gobierno para su defensa, amenazan,
insultan y agreden a periodistas y a manifestantes de la oposición.
La justicia adolece de una falla radical: los poderes públicos contralor,
fiscal y defensor del pueblo son personas que están al servicio
del régimen y no de la sociedad. También los magistrados
del Tribunal Supremo fueron escogidos con la misma intención, pero
últimamente dieron una muestra inesperada de independencia para
consternación del gobierno que reaccionó inmediatamente con
insultos y amenazas a los magistrados que no votaron como éste lo
deseaba. En una democracia es esencial que los poderes públicos
sean realmente autónomos. A mi ver tal ha sido aquí el problema
central, pues sin justicia la verdad es inoperante. La división
de poderes ideada por Montesquieu tenía el propósito de cerrarle
el paso al despotismo y moralizar el Estado, urgencia por la que claman
en vano desde su nacimiento los países de nuestro continente. "Es
una experiencia constante que todo hombre que posee poder tiende a abusar
de él y esto último es, precisamente, lo que hay que impedir",
dice José Luis Aranguren en su libro Ética y política
(Guadarrama). Por eso dije en una declaración que ese francés
ha sido muy infortunado en nuestro país, sobre todo en el actual
periodo. De tal anomalía a la cual se suma el control de la Asamblea
Nacional por el gobierno se derivan los otros males que no voy a mencionar
para no extenderme, pero hay dos hechos que sí debo señalar.
Uno es el que haya sido imposible crear la comisión que investigue
el crimen del 11 de abril a fin de saber quiénes son los responsables
de semejante atrocidad. Sé que la verdad es un producto muy escaso,
sobre todo en Latinoamérica, pero en este caso encontrarla es demasiado
importante como para que se repita lo de siempre: dejar que el tiempo aporte
el olvido cómplice. El otro hecho es casi inseparable del anterior:
ante la corrupción también campea la impunidad. Finalmente,
no puedo pasar por alto que la cultura ha estado muy relegada. Te daré
un solo ejemplo: la Editorial Monte Avila tiene más de un año
sin recibir el aporte del Estado para la publicación de libros.
Es necesario, sobre todo en Latinoamérica permíteme insistir
en esto limitar el poder de los presidentes, tengan o no inclinación
autoritaria, pues a veces actúan como reyes del periodo absolutista
cuando simplemente son empleados públicos al servicio del país,
y nunca al de una parcialidad, lo cual sería una aberración.
Ellos son elegidos por el pueblo, denominación que incluye a todos
los sectores de una nación, no por una divinidad. Ponerles coto
mediante la constitución contribuiría a evitar que el poder
los enloquezca, tal vez al perder los "humos de propia estimación",
para decirlo con una frase de Santa Teresa. Después de todo, el
brillo que presta el cargo dura poco, y al concluir, el mandatario pasa
o debería pasar a ser un ciudadano corriente.
Me
preocupa mucho la división del país. Estamos ante un gobierno
que trata de fabricar una revolución que en ningún momento
ha definido claramente, y ante una oposición que la rechaza por
considerar que conlleva un propósito de dominación con miras
a implantar un régimen hecho de retazos ideológicos de la
vieja izquierda, militarismo y caudillismo, todo ello cubierto con el nombre
de Bolívar, cuyo uso desmedido da la impresión de que el
gobierno ha literalizado el poema de Neruda a este héroe, ¿lo
recuerdas? "Todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada", etcétera,
lo que está bien en un poema, pero en la realidad resulta un exceso.
En el país existe, sin duda, libertad de expresión, pero
los llamados círculos bolivarianos tenían que llamarse así,
¿verdad? constituidos por el propio gobierno para su defensa, amenazan,
insultan y agreden a periodistas y a manifestantes de la oposición.
La justicia adolece de una falla radical: los poderes públicos contralor,
fiscal y defensor del pueblo son personas que están al servicio
del régimen y no de la sociedad. También los magistrados
del Tribunal Supremo fueron escogidos con la misma intención, pero
últimamente dieron una muestra inesperada de independencia para
consternación del gobierno que reaccionó inmediatamente con
insultos y amenazas a los magistrados que no votaron como éste lo
deseaba. En una democracia es esencial que los poderes públicos
sean realmente autónomos. A mi ver tal ha sido aquí el problema
central, pues sin justicia la verdad es inoperante. La división
de poderes ideada por Montesquieu tenía el propósito de cerrarle
el paso al despotismo y moralizar el Estado, urgencia por la que claman
en vano desde su nacimiento los países de nuestro continente. "Es
una experiencia constante que todo hombre que posee poder tiende a abusar
de él y esto último es, precisamente, lo que hay que impedir",
dice José Luis Aranguren en su libro Ética y política
(Guadarrama). Por eso dije en una declaración que ese francés
ha sido muy infortunado en nuestro país, sobre todo en el actual
periodo. De tal anomalía a la cual se suma el control de la Asamblea
Nacional por el gobierno se derivan los otros males que no voy a mencionar
para no extenderme, pero hay dos hechos que sí debo señalar.
Uno es el que haya sido imposible crear la comisión que investigue
el crimen del 11 de abril a fin de saber quiénes son los responsables
de semejante atrocidad. Sé que la verdad es un producto muy escaso,
sobre todo en Latinoamérica, pero en este caso encontrarla es demasiado
importante como para que se repita lo de siempre: dejar que el tiempo aporte
el olvido cómplice. El otro hecho es casi inseparable del anterior:
ante la corrupción también campea la impunidad. Finalmente,
no puedo pasar por alto que la cultura ha estado muy relegada. Te daré
un solo ejemplo: la Editorial Monte Avila tiene más de un año
sin recibir el aporte del Estado para la publicación de libros.
Es necesario, sobre todo en Latinoamérica permíteme insistir
en esto limitar el poder de los presidentes, tengan o no inclinación
autoritaria, pues a veces actúan como reyes del periodo absolutista
cuando simplemente son empleados públicos al servicio del país,
y nunca al de una parcialidad, lo cual sería una aberración.
Ellos son elegidos por el pueblo, denominación que incluye a todos
los sectores de una nación, no por una divinidad. Ponerles coto
mediante la constitución contribuiría a evitar que el poder
los enloquezca, tal vez al perder los "humos de propia estimación",
para decirlo con una frase de Santa Teresa. Después de todo, el
brillo que presta el cargo dura poco, y al concluir, el mandatario pasa
o debería pasar a ser un ciudadano corriente.