|
El
magisterio de José Luis Martínez
Vicente
Quirarte
Dice Vicente Quirarte
que el juicio de José Luis Martínez sobre el doctor Mora
puede aplicarse también a él: De los clásicos latinos
aprenderá sobre todo la gran arquitectura de la prosa, el periodo
amplio, armonioso y orgánico que va desenvolviéndose con
noble prosopopeya, sin forzar jamás el entendimiento ni con giros
sintácticos bruscos ni con articulaciones forzadas. El maestro
Quirarte ha visitado varias veces ese paraíso borgiano que es la
biblioteca de José Luis Martínez. En ese ámbito se
fraguaron las reflexiones y los proyectos que, al plasmarse, han sido de
incalculable valor para el ordenamiento de nuestra historia y de nuestra
literatura.
 Quienes
no tuvimos el privilegio de escuchar en el aula las legendarias lecciones
de José Luis Martínez, nunca acabaremos de agradecer el magisterio
proporcionado por sus letras: mapas para la conquista de rutas, monografías
sólidas y claras, la recopilación bibliográfica como
obra de arte y aventura apasionada. Bitácora para navegar a Alfonso
Reyes se titula uno de sus libros que mejor denotan la clase de crítico
e historiador de nuestra cultura que José Luis Martínez ha
decidido ser: cortés y agudo en sus descubrimientos, sensible y
generoso en sus argumentaciones, honesto y exigente en la obra que ofrece
siempre como un medio de construcción. Quienes
no tuvimos el privilegio de escuchar en el aula las legendarias lecciones
de José Luis Martínez, nunca acabaremos de agradecer el magisterio
proporcionado por sus letras: mapas para la conquista de rutas, monografías
sólidas y claras, la recopilación bibliográfica como
obra de arte y aventura apasionada. Bitácora para navegar a Alfonso
Reyes se titula uno de sus libros que mejor denotan la clase de crítico
e historiador de nuestra cultura que José Luis Martínez ha
decidido ser: cortés y agudo en sus descubrimientos, sensible y
generoso en sus argumentaciones, honesto y exigente en la obra que ofrece
siempre como un medio de construcción.
José Luis Martínez inició
el estudio de la literatura mexicana cuando, paradójicamente, no
era, entre los propios nacionales, un sujeto de moda. Actualmente, son
numerosos los individuos, grupos e instituciones que la examinan desde
diferentes perspectivas: el seminario de empresarios y editores del Instituto
Mora, el de Bibliografía Mexicana del siglo XIX
en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM,
la especialidad en Literatura Mexicana de la Universidad Metropolitana
Azcapotzalco. Por diversas vías, todos concuerdan en reconocer a
José Luis Martínez como el decano de los estudiosos de la
manera en que nuestro país construyó su imagen en el tiempo
y en el espacio.
 Por
lo anterior, la suya ha constituido no una reconstrucción sino la
construcción del imaginario que él supo identificar, descifrar
y bautizar con el nombre, llano y preciso, de La expresión nacional.
Ordenador de nuestra literatura lo denominó Luis Mario Schneider,
quien publicara en 1984 la edición corregida y aumentada de la obra
citada. A partir de semejante juicio es posible establecer una poética
del estudioso de una literatura despreciada por anacrónica y desigual,
incomprendida por quienes intentaban ver exclusivamente la literariedad
y no el drama histórico que propiciaba la obra. Fue uno de los primeros
en enseñarnos, con las herramientas y perspectivas del siglo xx,
que las distintas maneras en que México ha articulado sus pasiones
dependen no sólo de la voluntad retórica sino de su nacimiento
en un país convulso y contradictorio. De ahí que La expresión
nacional sea pariente, en más de un sentido, de Las corrientes
literarias en la América Hispánica de Pedro Henríquez
Ureña. En ambos libros hay la necesidad de ofrecer un panorama sobre
los acontecimientos detrás de las palabras. Por
lo anterior, la suya ha constituido no una reconstrucción sino la
construcción del imaginario que él supo identificar, descifrar
y bautizar con el nombre, llano y preciso, de La expresión nacional.
Ordenador de nuestra literatura lo denominó Luis Mario Schneider,
quien publicara en 1984 la edición corregida y aumentada de la obra
citada. A partir de semejante juicio es posible establecer una poética
del estudioso de una literatura despreciada por anacrónica y desigual,
incomprendida por quienes intentaban ver exclusivamente la literariedad
y no el drama histórico que propiciaba la obra. Fue uno de los primeros
en enseñarnos, con las herramientas y perspectivas del siglo xx,
que las distintas maneras en que México ha articulado sus pasiones
dependen no sólo de la voluntad retórica sino de su nacimiento
en un país convulso y contradictorio. De ahí que La expresión
nacional sea pariente, en más de un sentido, de Las corrientes
literarias en la América Hispánica de Pedro Henríquez
Ureña. En ambos libros hay la necesidad de ofrecer un panorama sobre
los acontecimientos detrás de las palabras.  En
los dos autores subyace la voluntad de examinar los modos en que se concretiza
el sentir de la lengua en sus diversas comunidades. Con el adjetivo amorosa
se ha referido Gonzalo Celorio a la edición que José Luis
Martínez preparó de las Obras de Ramón López
Velarde para el Fondo de Cultura Económica. La referida edición
es una muestra de la manera ascendente en la cual un autor se transforma
con el paso de los años. Enemigo de la polémica fácil,
de la maledicencia a la que es tan afecta nuestra pequeña República
Literaria, grande en mezquindades, desde muy joven José Luis Martínez
accedió al estilo sólido y claro que lo caracteriza. Su juicio
sobre la escritura del doctor Mora puede aplicarse también a él:
"De ellos [los clásicos latinos] aprenderá sobre todo la
gran arquitectura de la prosa, el periodo amplio, armonioso y orgánico
que va desenvolviéndose con noble prosopopeya, sin forzar jamás
el entendimiento ni con giros sintácticos bruscos ni con articulaciones
forzadas." En
los dos autores subyace la voluntad de examinar los modos en que se concretiza
el sentir de la lengua en sus diversas comunidades. Con el adjetivo amorosa
se ha referido Gonzalo Celorio a la edición que José Luis
Martínez preparó de las Obras de Ramón López
Velarde para el Fondo de Cultura Económica. La referida edición
es una muestra de la manera ascendente en la cual un autor se transforma
con el paso de los años. Enemigo de la polémica fácil,
de la maledicencia a la que es tan afecta nuestra pequeña República
Literaria, grande en mezquindades, desde muy joven José Luis Martínez
accedió al estilo sólido y claro que lo caracteriza. Su juicio
sobre la escritura del doctor Mora puede aplicarse también a él:
"De ellos [los clásicos latinos] aprenderá sobre todo la
gran arquitectura de la prosa, el periodo amplio, armonioso y orgánico
que va desenvolviéndose con noble prosopopeya, sin forzar jamás
el entendimiento ni con giros sintácticos bruscos ni con articulaciones
forzadas."
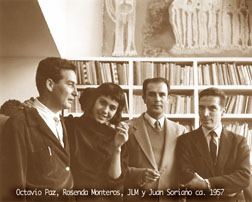 Pocos
libros se parecen tanto a sus autores como los escritos por José
Luis Martínez. Quien ha tenido la fortuna de estar en su casa-biblioteca,
que cumple con el precepto borgiano del paraíso, puede apreciar
el orden, la simetría y la pasión bibliófila y bibliográfica
que lo caracterizan, pasión que han heredado maniática y
fervorosamente sus hijos. Atento lector de los otros, dentro de sus libros
es frecuente hallar recortes de periódico que contienen comentarios
o notas bibliográficas sobre el autor o la obra en cuestión.
Pasión domada denomina nuestro estudioso a la que guió
la vida de Benito Juárez. No negada ni reprimida sino domada, a
fuerza de insistir en la creación de un estilo que, de tan claro
y preciso, pareciera ser fruto de la espontaneidad. De igual manera, uno
de los aspectos más notables del estilo de Martínez consiste
en la finura de la trama y la abundancia de información que sabe
poner lo mismo en las breves semblanzas sobre trece escritores olvidados
del México decimonónico que en su monumental biografía
sobre Hernán Cortés. Sus prólogo y estudios introductorios
a figuras centrales de nuestra heredad, particularmente en la Colección
de Escritores Mexicanos de Editorial Porrúa, son ejemplos de cómo
debe ser construido un texto que aspira a guiar e iluminar: capacidad de
síntesis, juicios y bibliografía fundamental sobre el autor
y la obra. Objetividad pero no sojuzgamiento. Mesura pero nunca incondicionalidad. Pocos
libros se parecen tanto a sus autores como los escritos por José
Luis Martínez. Quien ha tenido la fortuna de estar en su casa-biblioteca,
que cumple con el precepto borgiano del paraíso, puede apreciar
el orden, la simetría y la pasión bibliófila y bibliográfica
que lo caracterizan, pasión que han heredado maniática y
fervorosamente sus hijos. Atento lector de los otros, dentro de sus libros
es frecuente hallar recortes de periódico que contienen comentarios
o notas bibliográficas sobre el autor o la obra en cuestión.
Pasión domada denomina nuestro estudioso a la que guió
la vida de Benito Juárez. No negada ni reprimida sino domada, a
fuerza de insistir en la creación de un estilo que, de tan claro
y preciso, pareciera ser fruto de la espontaneidad. De igual manera, uno
de los aspectos más notables del estilo de Martínez consiste
en la finura de la trama y la abundancia de información que sabe
poner lo mismo en las breves semblanzas sobre trece escritores olvidados
del México decimonónico que en su monumental biografía
sobre Hernán Cortés. Sus prólogo y estudios introductorios
a figuras centrales de nuestra heredad, particularmente en la Colección
de Escritores Mexicanos de Editorial Porrúa, son ejemplos de cómo
debe ser construido un texto que aspira a guiar e iluminar: capacidad de
síntesis, juicios y bibliografía fundamental sobre el autor
y la obra. Objetividad pero no sojuzgamiento. Mesura pero nunca incondicionalidad.
 En
alguna ocasión escuché a Jorge F. Hernández, cuando
realizaba su tesis doctoral bajo la dirección de José Luis
Martínez, que el maestro decía, ante el hallazgo o la información
localizada por su alumno: "Esta es una ficha para tarjeta." "Esta es una
ficha para cuaderno." No conozco mayores detalles pero, si la intuición
no me engaña, la lección consistía en confiar al dinamismo
de la tarjeta datos aislados y a vuelapluma, mientras que los textos con
mayor aliento, aquellos más próximos al cuerpo de la escritura,
deberían estar bajo el abrigo del cuaderno. Para nuestros tiempos
de exploración ciberespacial, en los cuales es posible obtener por
medios digitales un documento que se halla del otro lado del mundo, y para
las generaciones que, mediante la utilización de la computadora
personal, pueden adicionar y modificar bases de datos, realizar cortes
y ediciones al texto, así como incorporar de manera instantánea
la información almacenada, semejantes técnicas deben resultarle
más que primitivas. Antes de las fotocopias y otros medios de reproducción,
José Luis Martínez emprendió la heroica tarea de presentar
nuestra historia literaria valiéndose del lápiz que transcribía
paciente y apasionadamente la información contenida en libros
o publicaciones periódicas de difícil acceso. En
alguna ocasión escuché a Jorge F. Hernández, cuando
realizaba su tesis doctoral bajo la dirección de José Luis
Martínez, que el maestro decía, ante el hallazgo o la información
localizada por su alumno: "Esta es una ficha para tarjeta." "Esta es una
ficha para cuaderno." No conozco mayores detalles pero, si la intuición
no me engaña, la lección consistía en confiar al dinamismo
de la tarjeta datos aislados y a vuelapluma, mientras que los textos con
mayor aliento, aquellos más próximos al cuerpo de la escritura,
deberían estar bajo el abrigo del cuaderno. Para nuestros tiempos
de exploración ciberespacial, en los cuales es posible obtener por
medios digitales un documento que se halla del otro lado del mundo, y para
las generaciones que, mediante la utilización de la computadora
personal, pueden adicionar y modificar bases de datos, realizar cortes
y ediciones al texto, así como incorporar de manera instantánea
la información almacenada, semejantes técnicas deben resultarle
más que primitivas. Antes de las fotocopias y otros medios de reproducción,
José Luis Martínez emprendió la heroica tarea de presentar
nuestra historia literaria valiéndose del lápiz que transcribía
paciente y apasionadamente la información contenida en libros
o publicaciones periódicas de difícil acceso. Semejante escasez de materiales lo llevaron en tiempos anteriores a la
digitalización al proyecto de reproducir facsimilarmente las revistas
literarias del siglo xx, cuya aparición agradecen tanto investigadores
especializados como los lectores que ven en ese termómetro la evolución
del discurso y los avatares de sus emisores. Si bien en un principio tales
publicaciones tuvieron un desplazamiento lento, con el paso de los años
varias de ellas se han convertido en piezas de colección. Las revistas
literarias constituyen, por otra parte, la demostración de una de
las tesis fundamentales de Martínez: aquella que ve, en el desplazamiento
de las generaciones, las transformaciones del estilo, las polémicas,
la construcción del canon. Dos ejemplos: la aparición de
"La suave patria" de Ramón López Velarde en El maestro
de junio de 1921 y los primeros poemas de los Contemporáneos
en Ulises, que constituyen, sin pretenderlo, una especie de manifiesto
generacional.
Semejante escasez de materiales lo llevaron en tiempos anteriores a la
digitalización al proyecto de reproducir facsimilarmente las revistas
literarias del siglo xx, cuya aparición agradecen tanto investigadores
especializados como los lectores que ven en ese termómetro la evolución
del discurso y los avatares de sus emisores. Si bien en un principio tales
publicaciones tuvieron un desplazamiento lento, con el paso de los años
varias de ellas se han convertido en piezas de colección. Las revistas
literarias constituyen, por otra parte, la demostración de una de
las tesis fundamentales de Martínez: aquella que ve, en el desplazamiento
de las generaciones, las transformaciones del estilo, las polémicas,
la construcción del canon. Dos ejemplos: la aparición de
"La suave patria" de Ramón López Velarde en El maestro
de junio de 1921 y los primeros poemas de los Contemporáneos
en Ulises, que constituyen, sin pretenderlo, una especie de manifiesto
generacional.
 Diversas
son las lecciones que otorga el magisterio de José Luis Martínez:
su modestia auténtica y no fingida, que sabe escuchar antes que
pontificar; su discreción y su elegancia espiritual, transmitida
tanto a su prosa como a su lenguaje corporal. Igualmente legendarios son
sus heterodoxos horarios de trabajo, que ha sabido conquistar para establecer
con la complicidad del silencio las conversaciones que requiere con sus
libros y sus autores. Sin embargo, debajo de esa imagen aparentemente severa
se halla el niño travieso y curioso, virtud que le ha permitido
ser un escritor, un historiador y un crítico que no deja de crecer
cualitativa y cuantitativamente. Lo confirmamos aquella tarde de Jerez,
en junio de 1988, cuando explorábamos bajo su sabia guía
la ciudad consagrada por los versos y las pasiones de nuestro poeta mayor.
En la Plaza de Armas nos conminó a que lo acompañáramos
a comer un raspanieve, que consumimos de nuevo con "la frente bárbara
del niño" cobijados por la arquitectura andrajosa y muy digna del
espacio que alguna vez cobijó a López Velarde. Al final,
displicente y generoso, pagó por todos y, como el patriarca que
no necesita hacer valer su autoridad, se incorporó para continuar
la caminata por los santos lugares del velardismo. Diversas
son las lecciones que otorga el magisterio de José Luis Martínez:
su modestia auténtica y no fingida, que sabe escuchar antes que
pontificar; su discreción y su elegancia espiritual, transmitida
tanto a su prosa como a su lenguaje corporal. Igualmente legendarios son
sus heterodoxos horarios de trabajo, que ha sabido conquistar para establecer
con la complicidad del silencio las conversaciones que requiere con sus
libros y sus autores. Sin embargo, debajo de esa imagen aparentemente severa
se halla el niño travieso y curioso, virtud que le ha permitido
ser un escritor, un historiador y un crítico que no deja de crecer
cualitativa y cuantitativamente. Lo confirmamos aquella tarde de Jerez,
en junio de 1988, cuando explorábamos bajo su sabia guía
la ciudad consagrada por los versos y las pasiones de nuestro poeta mayor.
En la Plaza de Armas nos conminó a que lo acompañáramos
a comer un raspanieve, que consumimos de nuevo con "la frente bárbara
del niño" cobijados por la arquitectura andrajosa y muy digna del
espacio que alguna vez cobijó a López Velarde. Al final,
displicente y generoso, pagó por todos y, como el patriarca que
no necesita hacer valer su autoridad, se incorporó para continuar
la caminata por los santos lugares del velardismo.
 Juan
Rulfo declaró alguna vez que lo más importante en la vida
era la serenidad. Para alguien que, como él, la había ganado
después de todos los combates, la frase es digna de admiración
y de envidia. Igualmente José Luis Martínez, en uno de los
merecidos homenajes que se le han hecho, citó una frase del doctor
Mora que él confesó adoptar como norma de vida. La transcribo
como un homenaje a su ejemplo y a la aventura del alma a la que nos convida
cada una de sus letras: "El amor a las ciencias es casi en nosotros la
sola pasión duradera; las demás nos abandonan a medida que
nuestra máquina comienza a decaer, y a medida que sus resortes se
relajan. La juventud impaciente vuela de uno en otro placer; en la edad
que le sigue los sentidos pueden proporcionar deleites pero no placeres:
en esta época es cuando conocemos que nuestra alma es la parte principal
de nosotros." Juan
Rulfo declaró alguna vez que lo más importante en la vida
era la serenidad. Para alguien que, como él, la había ganado
después de todos los combates, la frase es digna de admiración
y de envidia. Igualmente José Luis Martínez, en uno de los
merecidos homenajes que se le han hecho, citó una frase del doctor
Mora que él confesó adoptar como norma de vida. La transcribo
como un homenaje a su ejemplo y a la aventura del alma a la que nos convida
cada una de sus letras: "El amor a las ciencias es casi en nosotros la
sola pasión duradera; las demás nos abandonan a medida que
nuestra máquina comienza a decaer, y a medida que sus resortes se
relajan. La juventud impaciente vuela de uno en otro placer; en la edad
que le sigue los sentidos pueden proporcionar deleites pero no placeres:
en esta época es cuando conocemos que nuestra alma es la parte principal
de nosotros."
|
 Quienes
no tuvimos el privilegio de escuchar en el aula las legendarias lecciones
de José Luis Martínez, nunca acabaremos de agradecer el magisterio
proporcionado por sus letras: mapas para la conquista de rutas, monografías
sólidas y claras, la recopilación bibliográfica como
obra de arte y aventura apasionada. Bitácora para navegar a Alfonso
Reyes se titula uno de sus libros que mejor denotan la clase de crítico
e historiador de nuestra cultura que José Luis Martínez ha
decidido ser: cortés y agudo en sus descubrimientos, sensible y
generoso en sus argumentaciones, honesto y exigente en la obra que ofrece
siempre como un medio de construcción.
Quienes
no tuvimos el privilegio de escuchar en el aula las legendarias lecciones
de José Luis Martínez, nunca acabaremos de agradecer el magisterio
proporcionado por sus letras: mapas para la conquista de rutas, monografías
sólidas y claras, la recopilación bibliográfica como
obra de arte y aventura apasionada. Bitácora para navegar a Alfonso
Reyes se titula uno de sus libros que mejor denotan la clase de crítico
e historiador de nuestra cultura que José Luis Martínez ha
decidido ser: cortés y agudo en sus descubrimientos, sensible y
generoso en sus argumentaciones, honesto y exigente en la obra que ofrece
siempre como un medio de construcción.
 Por
lo anterior, la suya ha constituido no una reconstrucción sino la
construcción del imaginario que él supo identificar, descifrar
y bautizar con el nombre, llano y preciso, de La expresión nacional.
Ordenador de nuestra literatura lo denominó Luis Mario Schneider,
quien publicara en 1984 la edición corregida y aumentada de la obra
citada. A partir de semejante juicio es posible establecer una poética
del estudioso de una literatura despreciada por anacrónica y desigual,
incomprendida por quienes intentaban ver exclusivamente la literariedad
y no el drama histórico que propiciaba la obra. Fue uno de los primeros
en enseñarnos, con las herramientas y perspectivas del siglo xx,
que las distintas maneras en que México ha articulado sus pasiones
dependen no sólo de la voluntad retórica sino de su nacimiento
en un país convulso y contradictorio. De ahí que La expresión
nacional sea pariente, en más de un sentido, de Las corrientes
literarias en la América Hispánica de Pedro Henríquez
Ureña. En ambos libros hay la necesidad de ofrecer un panorama sobre
los acontecimientos detrás de las palabras.
Por
lo anterior, la suya ha constituido no una reconstrucción sino la
construcción del imaginario que él supo identificar, descifrar
y bautizar con el nombre, llano y preciso, de La expresión nacional.
Ordenador de nuestra literatura lo denominó Luis Mario Schneider,
quien publicara en 1984 la edición corregida y aumentada de la obra
citada. A partir de semejante juicio es posible establecer una poética
del estudioso de una literatura despreciada por anacrónica y desigual,
incomprendida por quienes intentaban ver exclusivamente la literariedad
y no el drama histórico que propiciaba la obra. Fue uno de los primeros
en enseñarnos, con las herramientas y perspectivas del siglo xx,
que las distintas maneras en que México ha articulado sus pasiones
dependen no sólo de la voluntad retórica sino de su nacimiento
en un país convulso y contradictorio. De ahí que La expresión
nacional sea pariente, en más de un sentido, de Las corrientes
literarias en la América Hispánica de Pedro Henríquez
Ureña. En ambos libros hay la necesidad de ofrecer un panorama sobre
los acontecimientos detrás de las palabras.  En
los dos autores subyace la voluntad de examinar los modos en que se concretiza
el sentir de la lengua en sus diversas comunidades. Con el adjetivo amorosa
se ha referido Gonzalo Celorio a la edición que José Luis
Martínez preparó de las Obras de Ramón López
Velarde para el Fondo de Cultura Económica. La referida edición
es una muestra de la manera ascendente en la cual un autor se transforma
con el paso de los años. Enemigo de la polémica fácil,
de la maledicencia a la que es tan afecta nuestra pequeña República
Literaria, grande en mezquindades, desde muy joven José Luis Martínez
accedió al estilo sólido y claro que lo caracteriza. Su juicio
sobre la escritura del doctor Mora puede aplicarse también a él:
"De ellos [los clásicos latinos] aprenderá sobre todo la
gran arquitectura de la prosa, el periodo amplio, armonioso y orgánico
que va desenvolviéndose con noble prosopopeya, sin forzar jamás
el entendimiento ni con giros sintácticos bruscos ni con articulaciones
forzadas."
En
los dos autores subyace la voluntad de examinar los modos en que se concretiza
el sentir de la lengua en sus diversas comunidades. Con el adjetivo amorosa
se ha referido Gonzalo Celorio a la edición que José Luis
Martínez preparó de las Obras de Ramón López
Velarde para el Fondo de Cultura Económica. La referida edición
es una muestra de la manera ascendente en la cual un autor se transforma
con el paso de los años. Enemigo de la polémica fácil,
de la maledicencia a la que es tan afecta nuestra pequeña República
Literaria, grande en mezquindades, desde muy joven José Luis Martínez
accedió al estilo sólido y claro que lo caracteriza. Su juicio
sobre la escritura del doctor Mora puede aplicarse también a él:
"De ellos [los clásicos latinos] aprenderá sobre todo la
gran arquitectura de la prosa, el periodo amplio, armonioso y orgánico
que va desenvolviéndose con noble prosopopeya, sin forzar jamás
el entendimiento ni con giros sintácticos bruscos ni con articulaciones
forzadas."
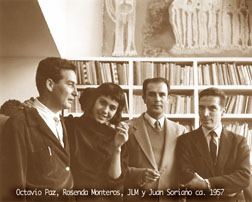 Pocos
libros se parecen tanto a sus autores como los escritos por José
Luis Martínez. Quien ha tenido la fortuna de estar en su casa-biblioteca,
que cumple con el precepto borgiano del paraíso, puede apreciar
el orden, la simetría y la pasión bibliófila y bibliográfica
que lo caracterizan, pasión que han heredado maniática y
fervorosamente sus hijos. Atento lector de los otros, dentro de sus libros
es frecuente hallar recortes de periódico que contienen comentarios
o notas bibliográficas sobre el autor o la obra en cuestión.
Pasión domada denomina nuestro estudioso a la que guió
la vida de Benito Juárez. No negada ni reprimida sino domada, a
fuerza de insistir en la creación de un estilo que, de tan claro
y preciso, pareciera ser fruto de la espontaneidad. De igual manera, uno
de los aspectos más notables del estilo de Martínez consiste
en la finura de la trama y la abundancia de información que sabe
poner lo mismo en las breves semblanzas sobre trece escritores olvidados
del México decimonónico que en su monumental biografía
sobre Hernán Cortés. Sus prólogo y estudios introductorios
a figuras centrales de nuestra heredad, particularmente en la Colección
de Escritores Mexicanos de Editorial Porrúa, son ejemplos de cómo
debe ser construido un texto que aspira a guiar e iluminar: capacidad de
síntesis, juicios y bibliografía fundamental sobre el autor
y la obra. Objetividad pero no sojuzgamiento. Mesura pero nunca incondicionalidad.
Pocos
libros se parecen tanto a sus autores como los escritos por José
Luis Martínez. Quien ha tenido la fortuna de estar en su casa-biblioteca,
que cumple con el precepto borgiano del paraíso, puede apreciar
el orden, la simetría y la pasión bibliófila y bibliográfica
que lo caracterizan, pasión que han heredado maniática y
fervorosamente sus hijos. Atento lector de los otros, dentro de sus libros
es frecuente hallar recortes de periódico que contienen comentarios
o notas bibliográficas sobre el autor o la obra en cuestión.
Pasión domada denomina nuestro estudioso a la que guió
la vida de Benito Juárez. No negada ni reprimida sino domada, a
fuerza de insistir en la creación de un estilo que, de tan claro
y preciso, pareciera ser fruto de la espontaneidad. De igual manera, uno
de los aspectos más notables del estilo de Martínez consiste
en la finura de la trama y la abundancia de información que sabe
poner lo mismo en las breves semblanzas sobre trece escritores olvidados
del México decimonónico que en su monumental biografía
sobre Hernán Cortés. Sus prólogo y estudios introductorios
a figuras centrales de nuestra heredad, particularmente en la Colección
de Escritores Mexicanos de Editorial Porrúa, son ejemplos de cómo
debe ser construido un texto que aspira a guiar e iluminar: capacidad de
síntesis, juicios y bibliografía fundamental sobre el autor
y la obra. Objetividad pero no sojuzgamiento. Mesura pero nunca incondicionalidad.
 En
alguna ocasión escuché a Jorge F. Hernández, cuando
realizaba su tesis doctoral bajo la dirección de José Luis
Martínez, que el maestro decía, ante el hallazgo o la información
localizada por su alumno: "Esta es una ficha para tarjeta." "Esta es una
ficha para cuaderno." No conozco mayores detalles pero, si la intuición
no me engaña, la lección consistía en confiar al dinamismo
de la tarjeta datos aislados y a vuelapluma, mientras que los textos con
mayor aliento, aquellos más próximos al cuerpo de la escritura,
deberían estar bajo el abrigo del cuaderno. Para nuestros tiempos
de exploración ciberespacial, en los cuales es posible obtener por
medios digitales un documento que se halla del otro lado del mundo, y para
las generaciones que, mediante la utilización de la computadora
personal, pueden adicionar y modificar bases de datos, realizar cortes
y ediciones al texto, así como incorporar de manera instantánea
la información almacenada, semejantes técnicas deben resultarle
más que primitivas. Antes de las fotocopias y otros medios de reproducción,
José Luis Martínez emprendió la heroica tarea de presentar
nuestra historia literaria valiéndose del lápiz que transcribía
paciente y apasionadamente la información contenida en libros
o publicaciones periódicas de difícil acceso.
En
alguna ocasión escuché a Jorge F. Hernández, cuando
realizaba su tesis doctoral bajo la dirección de José Luis
Martínez, que el maestro decía, ante el hallazgo o la información
localizada por su alumno: "Esta es una ficha para tarjeta." "Esta es una
ficha para cuaderno." No conozco mayores detalles pero, si la intuición
no me engaña, la lección consistía en confiar al dinamismo
de la tarjeta datos aislados y a vuelapluma, mientras que los textos con
mayor aliento, aquellos más próximos al cuerpo de la escritura,
deberían estar bajo el abrigo del cuaderno. Para nuestros tiempos
de exploración ciberespacial, en los cuales es posible obtener por
medios digitales un documento que se halla del otro lado del mundo, y para
las generaciones que, mediante la utilización de la computadora
personal, pueden adicionar y modificar bases de datos, realizar cortes
y ediciones al texto, así como incorporar de manera instantánea
la información almacenada, semejantes técnicas deben resultarle
más que primitivas. Antes de las fotocopias y otros medios de reproducción,
José Luis Martínez emprendió la heroica tarea de presentar
nuestra historia literaria valiéndose del lápiz que transcribía
paciente y apasionadamente la información contenida en libros
o publicaciones periódicas de difícil acceso. Semejante escasez de materiales lo llevaron en tiempos anteriores a la
digitalización al proyecto de reproducir facsimilarmente las revistas
literarias del siglo xx, cuya aparición agradecen tanto investigadores
especializados como los lectores que ven en ese termómetro la evolución
del discurso y los avatares de sus emisores. Si bien en un principio tales
publicaciones tuvieron un desplazamiento lento, con el paso de los años
varias de ellas se han convertido en piezas de colección. Las revistas
literarias constituyen, por otra parte, la demostración de una de
las tesis fundamentales de Martínez: aquella que ve, en el desplazamiento
de las generaciones, las transformaciones del estilo, las polémicas,
la construcción del canon. Dos ejemplos: la aparición de
"La suave patria" de Ramón López Velarde en El maestro
de junio de 1921 y los primeros poemas de los Contemporáneos
en Ulises, que constituyen, sin pretenderlo, una especie de manifiesto
generacional.
Semejante escasez de materiales lo llevaron en tiempos anteriores a la
digitalización al proyecto de reproducir facsimilarmente las revistas
literarias del siglo xx, cuya aparición agradecen tanto investigadores
especializados como los lectores que ven en ese termómetro la evolución
del discurso y los avatares de sus emisores. Si bien en un principio tales
publicaciones tuvieron un desplazamiento lento, con el paso de los años
varias de ellas se han convertido en piezas de colección. Las revistas
literarias constituyen, por otra parte, la demostración de una de
las tesis fundamentales de Martínez: aquella que ve, en el desplazamiento
de las generaciones, las transformaciones del estilo, las polémicas,
la construcción del canon. Dos ejemplos: la aparición de
"La suave patria" de Ramón López Velarde en El maestro
de junio de 1921 y los primeros poemas de los Contemporáneos
en Ulises, que constituyen, sin pretenderlo, una especie de manifiesto
generacional.
 Diversas
son las lecciones que otorga el magisterio de José Luis Martínez:
su modestia auténtica y no fingida, que sabe escuchar antes que
pontificar; su discreción y su elegancia espiritual, transmitida
tanto a su prosa como a su lenguaje corporal. Igualmente legendarios son
sus heterodoxos horarios de trabajo, que ha sabido conquistar para establecer
con la complicidad del silencio las conversaciones que requiere con sus
libros y sus autores. Sin embargo, debajo de esa imagen aparentemente severa
se halla el niño travieso y curioso, virtud que le ha permitido
ser un escritor, un historiador y un crítico que no deja de crecer
cualitativa y cuantitativamente. Lo confirmamos aquella tarde de Jerez,
en junio de 1988, cuando explorábamos bajo su sabia guía
la ciudad consagrada por los versos y las pasiones de nuestro poeta mayor.
En la Plaza de Armas nos conminó a que lo acompañáramos
a comer un raspanieve, que consumimos de nuevo con "la frente bárbara
del niño" cobijados por la arquitectura andrajosa y muy digna del
espacio que alguna vez cobijó a López Velarde. Al final,
displicente y generoso, pagó por todos y, como el patriarca que
no necesita hacer valer su autoridad, se incorporó para continuar
la caminata por los santos lugares del velardismo.
Diversas
son las lecciones que otorga el magisterio de José Luis Martínez:
su modestia auténtica y no fingida, que sabe escuchar antes que
pontificar; su discreción y su elegancia espiritual, transmitida
tanto a su prosa como a su lenguaje corporal. Igualmente legendarios son
sus heterodoxos horarios de trabajo, que ha sabido conquistar para establecer
con la complicidad del silencio las conversaciones que requiere con sus
libros y sus autores. Sin embargo, debajo de esa imagen aparentemente severa
se halla el niño travieso y curioso, virtud que le ha permitido
ser un escritor, un historiador y un crítico que no deja de crecer
cualitativa y cuantitativamente. Lo confirmamos aquella tarde de Jerez,
en junio de 1988, cuando explorábamos bajo su sabia guía
la ciudad consagrada por los versos y las pasiones de nuestro poeta mayor.
En la Plaza de Armas nos conminó a que lo acompañáramos
a comer un raspanieve, que consumimos de nuevo con "la frente bárbara
del niño" cobijados por la arquitectura andrajosa y muy digna del
espacio que alguna vez cobijó a López Velarde. Al final,
displicente y generoso, pagó por todos y, como el patriarca que
no necesita hacer valer su autoridad, se incorporó para continuar
la caminata por los santos lugares del velardismo.
 Juan
Rulfo declaró alguna vez que lo más importante en la vida
era la serenidad. Para alguien que, como él, la había ganado
después de todos los combates, la frase es digna de admiración
y de envidia. Igualmente José Luis Martínez, en uno de los
merecidos homenajes que se le han hecho, citó una frase del doctor
Mora que él confesó adoptar como norma de vida. La transcribo
como un homenaje a su ejemplo y a la aventura del alma a la que nos convida
cada una de sus letras: "El amor a las ciencias es casi en nosotros la
sola pasión duradera; las demás nos abandonan a medida que
nuestra máquina comienza a decaer, y a medida que sus resortes se
relajan. La juventud impaciente vuela de uno en otro placer; en la edad
que le sigue los sentidos pueden proporcionar deleites pero no placeres:
en esta época es cuando conocemos que nuestra alma es la parte principal
de nosotros."
Juan
Rulfo declaró alguna vez que lo más importante en la vida
era la serenidad. Para alguien que, como él, la había ganado
después de todos los combates, la frase es digna de admiración
y de envidia. Igualmente José Luis Martínez, en uno de los
merecidos homenajes que se le han hecho, citó una frase del doctor
Mora que él confesó adoptar como norma de vida. La transcribo
como un homenaje a su ejemplo y a la aventura del alma a la que nos convida
cada una de sus letras: "El amor a las ciencias es casi en nosotros la
sola pasión duradera; las demás nos abandonan a medida que
nuestra máquina comienza a decaer, y a medida que sus resortes se
relajan. La juventud impaciente vuela de uno en otro placer; en la edad
que le sigue los sentidos pueden proporcionar deleites pero no placeres:
en esta época es cuando conocemos que nuestra alma es la parte principal
de nosotros."