|
Espacio
y tiempo
Contra el abusivo reduccionismo del mundo americano perpetrado por las teorías eurocentristas escribe Enrique López Aguilar este ensayo donde revisa las siempre revisables categorías estéticas y literarias, como el realismo mágico, lo mágico real y las que se acumulen a la hora de querer explicarse esos universos en los que lo asombroso sería la inexistencia de acontecimientos asombrosos, como son los creados por Gabriel García Márquez, y de manera destacada Cien años de soledad.
Alejo Carpentier, en su lúcido ensayo "De lo real maravilloso americano", percibe una diferencia crucial entre el mundo europeo y el americano: mientras en el Viejo Continente la historia y el urbanismo parecen ordenarse de acuerdo a progresivas sedimentaciones, como las cortezas de un árbol (alrededor de la vieja ciudad medieval puede crecer la renacentista; más adelante, la barroca; más allá, la neoclásica, y así sucesivamente), la historia y el urbanismo americanos parecen prohijar el desorden (si se atiende, exclusivamente, al modelo europeo): junto a las grandes culturas mesoamericanas coexistieron grupos más primitivos que, por lo menos en México, habitaban la Gran Chichimeca; la tardanza con que, posteriormente, llegaban a este continente las exportaciones culturales de Europa también hicieron que los movimientos locales se caracterizaran por su retraso respecto a los tiempos metropolitanos o por una mayor duración de los mismos. Cuando en Francia se desarrollaba el fenómeno de la Ilustración, por ejemplo, la América hispánica se encontraba dichosamente sumergida en el Barroco; cuando en Europa estaba concluyendo el Romanticismo, en América todavía se producían ejemplos de un neoclasicismo que no finalizaría del todo sino hasta la segunda década del siglo xx. La agudeza de Carpentier puede parecer una obviedad en estos momentos, pero él fue uno de los primeros escritores que percibió que la arritmia existente entre la historia europea y la americana era parte sustancial del llamado realismo mágico. Carpentier fue más lejos. Se dio cuenta de que en el mismo continente coexistían diversos tiempos y distintas modalidades culturales, lo cual no sólo contradecía el ordenado modo de historiar à leuropeenne, sino que resultaba difícil descifrar el haz de culturas coexistentes en el mismo territorio continental y en el mismo país: si José María Arguedas propuso dos culturas peruanas en Los ríos profundos, casi antagónicas (la serrana y la porteña) pero simultáneas, bastaría considerar el caso mexicano para darse cuenta de que sólo la costumbre nos hace dejar de ver que eso llamado lo mexicano es un concepto resbaladizo y caprichoso, pues entre las ciudades de México y Oaxaca, Ocosingo, Mexicali y Torreón, el siglo xxi contiene reverberaciones muy distintas, así como los fenómenos de la comida, las prácticas religiosas, las nociones de ciudad, modernización y pensamiento mágico. Salvo para nosotros mismos, resultaría difícil creer que en el mismo momento puedan coexistir los ritos celebrados en la Catedral Metropolitana y en San Juan Chamula y que ambos pertenezcan al mismo credo en el mismo país; del mismo modo, porque tendemos a perdernos dentro de nuestro propio entorno, casi nos parece imperceptible la certeza de que muchos lugares de México no posean la infraestructura de las ciudades y las capitales más importantes del entorno nacional.
El acontecimiento sobrenatural percibido como costumbre, no como prodigio (salvo para los lectores), es una de las características constantes de esa vertiente de la literatura hispanoamericana en la que se ha incluido a Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos y Gabriel García Márquez, entre los conspicuos. Éste afirmó, en un artículo titulado "Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe", que "tenemos que reconocer, con la mano en el corazón, que la realidad [americana] es mejor escritor[a] que nosotros". No es inverosímil que García Márquez estuviera expresando una boutade muy característica de él respecto a la condición fabuladora de la naturaleza americana (si se tolera la sinestesia), pero no debe dejar de señalarse esa percepción que el escritor colombiano ha reiterado de muchas maneras: América produce una fenomenología que no se puede explicar si no es saliendo de las nociones cartesianas y tomísticas, por eso que, de otra manera, Julio Cortázar expresaba como la condición alógica del mundo. Desde la magia asimilada como parte de la realidad, García Márquez ha optado por creaciones donde narrador y personajes habitan universos en los que lo asombroso sería la inexistencia de acontecimientos asombrosos: en historias procedentes de hechos reales, como la que dio origen a Crónica de una muerte anunciada, es palpable su convicción de que no hay diferencia apreciable entre el comportamiento del mundo objetivo y el ficcional (ha dicho que El amor en los tiempos del cólera es trasunto de la historia de amor entre sus padres, y que Cien años de soledad expresa cosas vistas o escuchadas por él desde Aracataca), y hay que creerle cuando cuenta la historia de una joven desangrada en Francia después de pincharse un dedo con la espina de una rosa: la índole mágica se traslada al mundo europeo, síntoma de una renovada vuelta de los galeones dirigida por el almirante Gabo. |
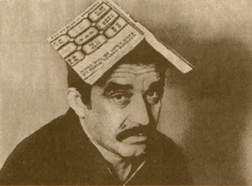 El
realismo mágico comenzó con algo que estaba ahí pero
que casi nadie parecía haber observado: la coexistencia de diferentes
cronologías en un mismo espacio americano superaba lo que las literaturas
criollista, indigenista o "de la tierra" se habían esforzado en
señalar durante la primera mitad del siglo xx. De hecho, la falta
de claridad respecto a situación tan (ahora) evidente comenzó
a gestarse desde las taxonomías decimonónicas de algunos
historiadores americanos que trataron de superponer en América categorías
y periodos importados de ultramar, pues los categoremas europeos les parecían
insuperablemente eficaces. Así, no faltó quien considerara
que el mundo prehispánico había equivalido a una etapa clásica;
la Colonia, a una peculiar Edad Media; las independencias, al Renacimiento
(¿cómo apretar entre los siglos xix y xx nociones como Barroco,
Ilustración, mundo moderno, etcétera?)
La ineptitud de estas
etiquetas se manifiesta en el sinsentido de las épocas así
clasificadas (no digamos el uso de las mismas en Europa, retomadas y divulgadas
con no poco apresuramiento por Voltaire, y que tampoco resisten un análisis
demasiado severo), pues no hace falta mucha sensatez para dudar de una
connotación clásica en las culturas mesoamericanas,
de un carácter medieval en los tres siglos de Colonia y un
ímpetu renacentista en las separaciones de España
y sus colonias. En estas etiquetaciones puede apreciarse una cierta mirada
rencorosa hacia los siglos de dominación peninsular y un abusivo
reduccionismo del mundo americano; lo que no se aprecia es una verdadera
comprensión de los procesos temporales en este continente.
El
realismo mágico comenzó con algo que estaba ahí pero
que casi nadie parecía haber observado: la coexistencia de diferentes
cronologías en un mismo espacio americano superaba lo que las literaturas
criollista, indigenista o "de la tierra" se habían esforzado en
señalar durante la primera mitad del siglo xx. De hecho, la falta
de claridad respecto a situación tan (ahora) evidente comenzó
a gestarse desde las taxonomías decimonónicas de algunos
historiadores americanos que trataron de superponer en América categorías
y periodos importados de ultramar, pues los categoremas europeos les parecían
insuperablemente eficaces. Así, no faltó quien considerara
que el mundo prehispánico había equivalido a una etapa clásica;
la Colonia, a una peculiar Edad Media; las independencias, al Renacimiento
(¿cómo apretar entre los siglos xix y xx nociones como Barroco,
Ilustración, mundo moderno, etcétera?)
La ineptitud de estas
etiquetas se manifiesta en el sinsentido de las épocas así
clasificadas (no digamos el uso de las mismas en Europa, retomadas y divulgadas
con no poco apresuramiento por Voltaire, y que tampoco resisten un análisis
demasiado severo), pues no hace falta mucha sensatez para dudar de una
connotación clásica en las culturas mesoamericanas,
de un carácter medieval en los tres siglos de Colonia y un
ímpetu renacentista en las separaciones de España
y sus colonias. En estas etiquetaciones puede apreciarse una cierta mirada
rencorosa hacia los siglos de dominación peninsular y un abusivo
reduccionismo del mundo americano; lo que no se aprecia es una verdadera
comprensión de los procesos temporales en este continente.
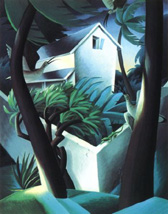 ¿En
qué consistió el realismo mágico? En darle forma literaria
(distintas formas literarias) a esas certidumbres. Lo real maravilloso
surge del antagonismo y la convivencia de diversos modelos culturales y
de muy variados cortes cronológicos dentro de una paradójica
simultaneidad de tiempo y espacio, a diferencia del hecho fantástico,
que supone la irrupción de un acontecimiento inexplicable dentro
de un entorno completamente realista, lo cual otorga esa capacidad perturbadora
al descubrimiento del aleph en una vivienda bonaerense, en el escalón
número diecinueve (parte inferior, hacia la derecha); y al sueño
de un guerrero capturado durante las guerras floridas, que se cree viviendo
en otra época, montado sobre una motocicleta; y a la certidumbre
cosmicómica de que el universo se expandió en un prodigioso
big bang gracias a los seductores esfuerzos de la señora
Ph(i)Nk, quien proclamó a los habitantes del punto originario donde
se concentraba todo el universo: "¡Muchachos, si tuviera un poco
de espacio, cómo me gustaría amasarles unos tallarines!"
En cambio, en el realismo mágico los milagros concurren simultáneamente
con la vida cotidiana, de tal manera que a nadie le causa asombro que,
en la rutina de un pueblo, una mujer bellísima pueda elevarse hasta
el cielo al sujetar unas sábanas, o que del amor por Susana Sanjuan
dependa la suerte de Comala, o que un vagón abandonado en las afueras
de un pueblo se aleje día con día sin que nadie lo mueva.
¿En
qué consistió el realismo mágico? En darle forma literaria
(distintas formas literarias) a esas certidumbres. Lo real maravilloso
surge del antagonismo y la convivencia de diversos modelos culturales y
de muy variados cortes cronológicos dentro de una paradójica
simultaneidad de tiempo y espacio, a diferencia del hecho fantástico,
que supone la irrupción de un acontecimiento inexplicable dentro
de un entorno completamente realista, lo cual otorga esa capacidad perturbadora
al descubrimiento del aleph en una vivienda bonaerense, en el escalón
número diecinueve (parte inferior, hacia la derecha); y al sueño
de un guerrero capturado durante las guerras floridas, que se cree viviendo
en otra época, montado sobre una motocicleta; y a la certidumbre
cosmicómica de que el universo se expandió en un prodigioso
big bang gracias a los seductores esfuerzos de la señora
Ph(i)Nk, quien proclamó a los habitantes del punto originario donde
se concentraba todo el universo: "¡Muchachos, si tuviera un poco
de espacio, cómo me gustaría amasarles unos tallarines!"
En cambio, en el realismo mágico los milagros concurren simultáneamente
con la vida cotidiana, de tal manera que a nadie le causa asombro que,
en la rutina de un pueblo, una mujer bellísima pueda elevarse hasta
el cielo al sujetar unas sábanas, o que del amor por Susana Sanjuan
dependa la suerte de Comala, o que un vagón abandonado en las afueras
de un pueblo se aleje día con día sin que nadie lo mueva.