|
Qué es quién y cuándo es ahora
La mitificación del mestizaje, el afianzamiento de los prejuicios raciales, la desigualdad, tomaron la forma de un espejo. Fue el espejo en el que los mexicanos se vieron por primera vez de cuerpo entero, tras la Revolución. "Este soy yo, este eres tú", dice Carlos Fuentes que debieron decirse los pelados revolucionarios que se miraron por primera vez en los espejos de las casas porfirianas, antes de irse a desayunar, por primera vez en sus vidas, al Sanborns de los Azulejos. Ya no éramos la bola, el rostro anónimo del pueblo. Gracias al discurso de la Revolución mexicana empezamos a ser hombres y mujeres con nombre propio y una diversidad de comportamientos. Sin embargo, nuestra narrativa era todavía muy esquemática. Opresores contra oprimidos. Caciques por derecho propio contra pobres por malformación ontológica. He aquí la herencia, según Carlos Monsiváis, de nuestros dos primeros bestsellers, Los bandidos de Río Frío, de Manuel Payno, y Santa, de Federico Gamboa. Desde entonces, el pueblo es esa capa social anónima que se distingue por su mala suerte. Se es pobre porque así se nace, sin posibilidad de dejar de serlo. "En un mundo de categorías fijas, donde no es pensable la movilidad social el pueblo es sordidez, falta de control, olores insalvables, inmoralidad impuesta por los rasgos faciales." Una impresión indeleble cuyo determinismo damos por sentado en cualquier novela de corte naturalista. Basta analizar lo que nos pasa cuando en estas novelas aparece en un callejón un personaje con el nombre de, por ejemplo, El Chirimoyo Amezcua. De inmediato adivinamos que las marcas de viruela serán causa suficiente de verlo regodearse, treinta páginas después, en el fango de su ruindad y su vileza. ¿Cómo puede ser, nos preguntamos, que este infeliz no haya intuido la decencia?
Con el fin de la novela de la Revolución en literatura, se dio un cambio de paisaje. Los maizales y la tribu son sustituidos por "rencores vivos". Donde hubo una comunidad desolada estalla una urbe caótica ansiosa de ser codificada en signos. Ya entrada la segunda mitad del siglo XX, en pleno proyecto de la modernidad, éramos ese fenómeno inaprehendido, la ciudad, y esa rara costumbre de emigrar que hoy constituye el sello de nuestro tiempo. Pero faltaba escribir nuestros particulares modos de habitar el caos urbano; de inventar nuestras idiosincrasias con un idioma literario que mostrara esas nuevas formas de exilio. Mapas. Para ser leída fuera de las fronteras nacionales, la literatura mexicana debía convertirse en un mapa. Sin él lo único que hay son imágenes aisladas. La construcción de un país de oídas, carente de un idioma que pueda erigirlo en territorio de la memoria donde conste su nueva realidad. Hasta antes de Juan Rulfo, el gran cartógrafo de la literatura nacional, el "pueblo", no es más que una ronda de seres predecibles y por tanto, intercambiables. Una pieza que responde a estímulos específicos, una función. De modo análogo, aunque con un acercamiento literario muy distinto, hasta antes de Fuentes la urbe mexicana es la destrucción y el hacinamiento en abstracto. Es la historia de una historia previsible y maniquea, la de los realistas sociales que muestran la degradación del individuo pero, sobre todo, del lenguaje. Fuentes supo que antes de particularizar, había que inventar un idioma. Convertir la Ciudad de México en amasijo verbal (en "altar barroco", dirían algunos). Había que hacer de la nueva vivencia una maniobra fónica que fuera a la vez exclusividad y catálogo. Asociar, crear, añadir, sumar influencias, traer otras voces.
Lo que primero creó fue a un hombre de madera, a uno de paja, y hasta un hombre de barro, pero vio que eran endebles. Entonces creó un hombre de carne, de una de cuyas costillas nacería una mujer. A este hombre le puso Artemio Cruz. El hombre vio que la mujer que había nacido de él era poca cosa, que siempre sería poca cosa para él, el donante del órgano que le había dado origen. Pues si eso era lo que surgía de una costilla, pensó, cuánto más no hubiera podido surgir de un brazo, digamos, o de una pierna... cuánto más no habría podido surgir de su corazón. Pero en fin, para eso estaba la amante, ésta en cambio era sólo la esposa, y él reconoció en ella a quien pariría a sus hijos con dolor (gajes del oficio) y engendraría en él la avaricia, el hastío y el resentimiento de los matrimonios viejos. Que no fuera a pensar que iba a acabar consigo misma Lady Macbeth. Pronto, este hombre supo que iba a necesitar algo más que la dote, mucho más. En nuestros países tercermundistas los gobiernos engendran monstruos capaces de vivir mejor que reyes europeos. Así que Artemio, que lo sabía, dispuso los preparativos del caso: hizo relaciones, padrinazgos, fundó dinastías, se alió al poder, en suma, todo en nombre del sudor y la sangre derramada de la Revolución mexicana. Entonces surgió la clase media. Sus lectores la vimos salir flamante como quinceañera. No era una clase distinguida, de acuerdo, ni siquiera una clase con modales. Es más: no era para nada una clase presentable. La venía apadrinando un bastardo, gañán y heredero de caudillos, ¡el padrino!, y ella inclinó una vez y otra vez su frente sudorosa e impura ante el mandamás de ojos lascivos que la representaba. Ay, Dios mío, qué vergüenza de clase media. Al padrino le dio por improvisar un discurso: bárbaro de origen, salvaje y corrupto y, sobre todo, lleno de ínfulas se soltó: pretendió ser toda la historia de México. Así, como se oye. Él solito habló por todos, en primera, en segunda y en tercera personas y con voz grave y estentórea. Porque la voz de México era masculina, qué le íbamos a hacer, y Artemio nos explicó cuáles eran nuestras más hondas aspiraciones, nuestros odios y nuestros fracasos, los de una clase forjada de espaldas a la lucha, resumiéndolo todo en una escena y una cama. La Colonia, la Independencia, Maximiliano y Carlota, su difícil origen, la Revolución, el amor, Catalina Bernal, el caudillismo, su fortuna y la procedencia de ésta: préstamos con interés a campesinos hambreados, administración de dineros sucios venidos del vecino del norte, el padrino se nos volvió país, un país en su lecho de muerte. Artemio Cruz es una de las metáforas más poderosas de nuestra historia literaria. Si es tan contundente lo es, entre otras razones, porque Artemio Cruz más que un personaje, es un país masculinizado. Artemio Cruz es la conquista inescrupulosa de un pueblo, su sometimiento, la hibridización de valores y la formación de un estilo que nos dio carta de existencia en el extranjero. El mapa se amplió, extendió sus fronteras. Sumó territorios, físicos y sensoriales, encontró un idioma incluyente y concibió un camino para hablar de algo que a Occidente le interesaba oír. Las élites de poder en América Latina.
Artemio Cruz es la impostura hecha voz; la de nuestros gobernantes atribuyéndose la voz de los demás, del pueblo. Es el cacique, hombre blanco, barbado y ladino que funge como nuestra garganta. Artemio Cruz no es un personaje, sino una embajada. "Teníamos cuatro siglos de silencio y teníamos que brindarle voz a todo lo que ha sido silenciado por la historia", explicó su autor en su momento. De ahí el conjunto de voces cuyo pretexto es el cuerpo: la media filiación de un hombre que no consigue reducir la voz a su mera existencia temporal. Artemio Cruz es lo incompleto y lo voraz, el exceso y el caos como forma de revancha. La voz que todo lo sabe (a diferencia de la voz en Aura, una voz que será siempre una sospecha y un misterio). Una voz que sabe que detrás de quien habla hay un país, varias realidades, la historia de una traición continuada y una segunda realidad que sólo en momentos climáticos (en el lecho de muerte o en el lecho de amor, por ejemplo) bajo una guadaña o un crucifijo y en un acto final se revela.
Pero el mapa sonoro de aquella voz que
mezcló el habla culta y el slang, el caló vulgar y
la más refinada poesía, una voz que convirtió el ecocidio
en metáfora y el poder masculino en mito, sigue siendo referencia
obligada para cualquier lector ávido de extraviarse en uno de los
momentos más brillantes de nuestras letras.
|
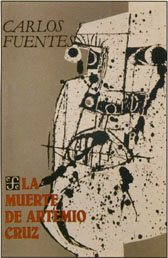 En
1962, cuando se publicaron Aura y La muerte de Artemio Cruz,
el mundo parecía estar comenzando una nueva era. El asesinato de
Kennedy en Estados Unidos, la escalada de la guerra de Vietnam, la experiencia
de lo auténtico y el centro como falsos, la lucha por los derechos
civiles, la vindicación de los lenguajes populares y la contracultura
fungían de marco de un orbe que empezaba a expandir sus límites
más allá de Occidente. El mundo estaba ávido de definiciones.
México eran sus indígenas y la Revolución, nuestra
denominación de origen. La así llamada "nueva izquierda"
comenzaba a ocuparse de las literaturas periféricas y la nuestra,
concluyó, parecía haberse centrado desde hacía más
de un siglo en una indagación casi genealógica: quiénes
y cómo somos los mexicanos.
En
1962, cuando se publicaron Aura y La muerte de Artemio Cruz,
el mundo parecía estar comenzando una nueva era. El asesinato de
Kennedy en Estados Unidos, la escalada de la guerra de Vietnam, la experiencia
de lo auténtico y el centro como falsos, la lucha por los derechos
civiles, la vindicación de los lenguajes populares y la contracultura
fungían de marco de un orbe que empezaba a expandir sus límites
más allá de Occidente. El mundo estaba ávido de definiciones.
México eran sus indígenas y la Revolución, nuestra
denominación de origen. La así llamada "nueva izquierda"
comenzaba a ocuparse de las literaturas periféricas y la nuestra,
concluyó, parecía haberse centrado desde hacía más
de un siglo en una indagación casi genealógica: quiénes
y cómo somos los mexicanos.
 Cuando
los pobres dejan de ser esa ronda de seres sustituibles que en una novela
matan y en otra asesinan, es decir, cuando se les reconocen valores morales
en forma individual y no de conjunto, se impone la distancia espiritual
a través del lenguaje. Una cosa es haber aprendido a escribir y
otra muy distinta dejar de ser clasista. Porque al pueblo lo describe la
élite. Y la élite, es inevitable, habla desde la impostación,
que es otra forma de decir, desde la alta cultura. Una forma de conjuro
y de asepsia, que no impide mostrar las dotes literarias, pero dista mucho
de construir un imaginario que se corresponda con la realidad. Este es
el caso de El águila y laserpiente, de Martín Luis
Guzmán, cuya autoridad retórica descansa en un ideario neoclasicista.
Por nuestra raza, en efecto, habla el espíritu. Pero el espíritu
de ¿quién?
Cuando
los pobres dejan de ser esa ronda de seres sustituibles que en una novela
matan y en otra asesinan, es decir, cuando se les reconocen valores morales
en forma individual y no de conjunto, se impone la distancia espiritual
a través del lenguaje. Una cosa es haber aprendido a escribir y
otra muy distinta dejar de ser clasista. Porque al pueblo lo describe la
élite. Y la élite, es inevitable, habla desde la impostación,
que es otra forma de decir, desde la alta cultura. Una forma de conjuro
y de asepsia, que no impide mostrar las dotes literarias, pero dista mucho
de construir un imaginario que se corresponda con la realidad. Este es
el caso de El águila y laserpiente, de Martín Luis
Guzmán, cuya autoridad retórica descansa en un ideario neoclasicista.
Por nuestra raza, en efecto, habla el espíritu. Pero el espíritu
de ¿quién?
 En
México, el tiempo es espacio, dijo Fuentes, y en un salto mortal
intentó un experimento. Reunir en un instante mito y cotidianidad;
conjugar la historia del país en un solo tiempo verbal, el presente
continuo. Construir una ciudad parlante, con tres mil años de historia.
Y luego, lo que ya había venido haciendo desde "Chac Mol": maniobrar
con el mito, el tiempo y el habla, y olvidarse de las jerarquías.
En
México, el tiempo es espacio, dijo Fuentes, y en un salto mortal
intentó un experimento. Reunir en un instante mito y cotidianidad;
conjugar la historia del país en un solo tiempo verbal, el presente
continuo. Construir una ciudad parlante, con tres mil años de historia.
Y luego, lo que ya había venido haciendo desde "Chac Mol": maniobrar
con el mito, el tiempo y el habla, y olvidarse de las jerarquías.
 El
mestizaje y la hibridación fueron el vehículo idóneo
para fundar un estilo que compendia y exhibe, que delimita un territorio
y gestiona su validez como emblema. Dos recursos son sobresalientes: la
utilización de los tiempos verbales y el uso indiscriminado de la
conjunción copulativa "y". Sumar, incluir, atesorar tiempos y mitos
y puntos de vista. Hacer coincidir. Juntar cabos. Su autor fue el creador
y Artemio la estratificación, la ciudad, el sistema: el intelectual
que se vende al régimen, la actriz del momento, el típico
marido, la mujer imaginada, huidiza, el esnob, el arribista, el todo pretensión.
El presente, el pasado y el futuro de la clase media.
El
mestizaje y la hibridación fueron el vehículo idóneo
para fundar un estilo que compendia y exhibe, que delimita un territorio
y gestiona su validez como emblema. Dos recursos son sobresalientes: la
utilización de los tiempos verbales y el uso indiscriminado de la
conjunción copulativa "y". Sumar, incluir, atesorar tiempos y mitos
y puntos de vista. Hacer coincidir. Juntar cabos. Su autor fue el creador
y Artemio la estratificación, la ciudad, el sistema: el intelectual
que se vende al régimen, la actriz del momento, el típico
marido, la mujer imaginada, huidiza, el esnob, el arribista, el todo pretensión.
El presente, el pasado y el futuro de la clase media.
 Hoy,
a cuarenta años, esa voz se ha diseminado. Sus herederos son autores
de las nuevas hazañas de la Patria que se expresan a través
de una clase media que aparece en la televisión, que asiste a terapias
motivacionales, que adopta o se asimila a los lenguajes de las tecnologías
y que se expresa mediante la moral del éxito. Artemio Cruz es el
self made man y la self made woman que huye de los criterios
nacionalistas como antes del diablo, que desprecia las últimas prácticas
comunitarias y mide el sentido de su experiencia en términos de
eficacia. Son las muchas y muy distintas obras de las autoras y los autores
mexicanos que exploran diversas parcelas de la realidad con una voz menos
hierática, menos telúrica. Las verdades se han puesto a juicio;
aun aquélla que dice que no las hay.
Hoy,
a cuarenta años, esa voz se ha diseminado. Sus herederos son autores
de las nuevas hazañas de la Patria que se expresan a través
de una clase media que aparece en la televisión, que asiste a terapias
motivacionales, que adopta o se asimila a los lenguajes de las tecnologías
y que se expresa mediante la moral del éxito. Artemio Cruz es el
self made man y la self made woman que huye de los criterios
nacionalistas como antes del diablo, que desprecia las últimas prácticas
comunitarias y mide el sentido de su experiencia en términos de
eficacia. Son las muchas y muy distintas obras de las autoras y los autores
mexicanos que exploran diversas parcelas de la realidad con una voz menos
hierática, menos telúrica. Las verdades se han puesto a juicio;
aun aquélla que dice que no las hay.