|
Soy una conciencia: Víctor Hugo, dos siglos después En la nota publicada con el título Yo en 1848, Víctor Hugo, el líder de los románticos, se definía de la siguiente manera: Liberal, socialista, servidor del pueblo, aún no republicano, con una infinidad de prejuicios contra la Revolución pero abominando del estado de sitio, de las deportaciones sin juicio y de Cavignac, con su falsa república militar. En este sólido y enormemente útil ensayo, el maestro Gómez-Lamadrid nos entrega un análisis a profundidad de la estrecha relación que se dio entre la vida y la obra del inmenso escritor. Por esta razón, Hugo se convirtió en el símbolo de la Tercera República y en el personaje central de un siglo crucial en el devenir francés y de un París sin torre Eiffel. En mi sombra
jamás había brillado tanta luz
Y soñé largo tiempo, contemplando uno a uno, Tras el oscuro abismo que la ola me ocultaba, El otro abismo sin fondo que se abría en mi alma. Y me pregunté por qué estamos aquí Cuál es al fin y al cabo el sentido de todo esto Víctor Hugo, Las hojas de otoño Para Rosario, ahora, siempre. 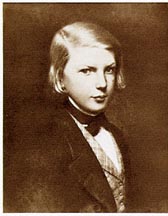 Nadie
hubiera pensado, menos aún Sophie Trébuchet la atribulada
madre, que el minúsculo y magro bebé cuya vida parecía
tan frágil y vulnerable al salir de su vientre, estaba destinado
no sólo a sobrevivir, sino a ser un protagonista de los sesenta
años que, en Francia, inician con el reinado del último Borbón,
Carlos X, en 1824, y terminan con la muerte del poeta
en París y sus apoteósicos funerales, el 31 de mayo de 1885,
teniendo como marco una Tercera República en plena consolidación.
El recién nacido de futuro incierto devendría demiurgo, creador
de poemas, historias, imágenes, personajes, y de una forma de hacer
con las palabras que lo harían líder y paradigma de un grupo
dentro de un vasto y profundo movimiento que marcó la literatura,
la música y la pintura de buena parte del siglo XIX.
En Francia y en Europa, pero también más acá del Atlántico. Nadie
hubiera pensado, menos aún Sophie Trébuchet la atribulada
madre, que el minúsculo y magro bebé cuya vida parecía
tan frágil y vulnerable al salir de su vientre, estaba destinado
no sólo a sobrevivir, sino a ser un protagonista de los sesenta
años que, en Francia, inician con el reinado del último Borbón,
Carlos X, en 1824, y terminan con la muerte del poeta
en París y sus apoteósicos funerales, el 31 de mayo de 1885,
teniendo como marco una Tercera República en plena consolidación.
El recién nacido de futuro incierto devendría demiurgo, creador
de poemas, historias, imágenes, personajes, y de una forma de hacer
con las palabras que lo harían líder y paradigma de un grupo
dentro de un vasto y profundo movimiento que marcó la literatura,
la música y la pintura de buena parte del siglo XIX.
En Francia y en Europa, pero también más acá del Atlántico.
Era la noche del 26 de febrero de 1802,
Sophie esperaba su tercer hijo. Deseaba una niña pues ya tenía
dos varones, Abel, de tres años y Eugène, de dos. El comadrón
llegó a la vieja casa de piedra de la Grande Rue donde vivía
la familia Hugo en Besançon, ciudad a la que había
sido asignado ocho meses antes el jefe de batallón Léopold
Hugo, esposo de Sophie, subió a la habitación de la parturienta
e hizo su trabajo. Cuando vio al niño dijo que no viviría,
y se fue. Hacía frío, nevaba. Pero el niño vivió.
Años más tarde, antes de que murieran sus padres, indagaría
todo lo que había que indagar sobre las circunstancias de su nacimiento
y a lo largo de su vida evocaría varias veces esa noche en la que
el destino parecía en su contra:
Entonces en Besanzón vieja ciudad española
La incertidumbre fue grande en los días que siguieron al nacimiento; la madre se ocupaba de él, lo llenaba de cuidados y de palabras tiernas, pero estaba preocupada. ¡Era verdaderamente diminuto y parecía tan débil! Sus hermanos lo miraban, Eugène le decía tonto. Sin embargo, el niño luchaba, empecinado en vivir. Décadas más tarde lucharía encarnizadamente contra Napoleón iii, le Petit como él mismo lo bautizaría, sufriría casi veinte años de exilio y regresaría a su país para apadrinar la Tercera República. Entretanto, la vida le prodigaría dichas y desventuras y él pasaría de un ferviente celibato se casaría a los veinte, virgen como mayor prueba de amor a su futura esposa Adèle Foucher (una amiga de infancia que le daría cinco hijos), a la asidua y perdurable satisfacción del deseo del cuerpo femenino. Así, tras poco más de diez años de monogamia, iniciaría una relación que duraría medio siglo con Juliette Drouet, una actriz que interpretó un pequeño papel en Lucrecia Borgia, la obra que Hugo escribió, publicó y vio montar en 1833; en 1845, tres meses después de ser nombrado par de Francia y cuatro antes de iniciar la redacción de Los miserables, sería sorprendido en flagrante adulterio con Léonie Biard, con el consecuente escándalo y tres meses de prisión... para ella; tendría devaneos con Judith Gautier (hija de Téophile), Sarah Bernhardt y Alice dOzy, entre otras mujeres célebres; requeriría sexualmente a sus sirvientas, Elisa Goupillot y su hermana Augustine, pero también a Philomène, Maria, Mariette y Virginie; se enamoraría, a los setenta años y sería correspondido de su asistente Blanche Lanvin y, en fin, fornicaría con decenas de mujeres que no inscribieron su nombre en las biografías del poeta. La vitalidad y la fuerza de Hugo echaron por tierra todos los pronósticos y los augurios que se hicieron cuando llegó al mundo. Vivió ochenta y tres años en un siglo en el que el promedio de vida estaba muy por debajo de esa edad. Tenía sesenta cuando terminó Los miserables, y a los setenta y siete defendió con vehemencia en el Senado la amnistía para los líderes de la Comuna. Pero además, esa vitalidad y esa fuerza eran los soportes de otras dos valiosas cartas: el genio y una férrea voluntad. Publicó su primer libro a los dieciocho, un año antes había obtenido la Lis de Oro, el primer premio del concurso de poesía de los Juegos Florales de Toulouse, y había fundado con Abel y Eugène, sus dos hermanos, una revista, Le Conservateur littéraire. En 1821, Chateaubriand le escribe una breve carta donde lo elogia y le dice que lo ha hecho llorar con uno de sus poemas. A pesar de la estrechez económica a la que se vio sometido hasta que era ya un joven adulto, nunca cejó en su determinación de ganarse la vida escribiendo; una vez convertido al credo republicano luchó con denuedo por las causas de la Montaña, primero, cuando el presidente Louis-Napoléon Bonaparte se alejó de los principios de la República, y después, cuando el remedo del tío sucumbió al poder e instauró nuevamente el Imperio.
¿Qué lectura le depara el siglo que inicia? Como poeta, pero también como novelista y pensador político. ¿Cómo será interpretada esta poesía de registros varios? El testimonio y el panfleto, el poema atado al tiempo cuya mejor muestra es tal vez "Los castigos" y su diatriba contra Napoleón iii, pero también las alucinaciones sibilinas que leen el cosmos, las incursiones en el inconsciente como en Toda la lira, o la poesía de tonos ligeros, impresionistas, que celebra los bailes campestres como en Las canciones de las calles y los bosques, o graves e históricos, como en algunos poemas de Las contemplaciones. Lugar especial ocupa la poesía huguiana del moi, donde el poeta es un eco sonoro cuya sensibilidad nos transmite las "mil voces" que susurran en nosotros lo que por incapacidad, indiferencia o miedo dejamos de oír: Las hojas de otoño, Las Contemplaciones, El fin de Satán. Así, en un sueño sacro, que descifra el universo, irrumpe un espejo que refleja nuestras propias cimas, nuestros propios despeñaderos. Como contador de historias, en segundo lugar. Sus novelas, llenas de personajes entrañables, significados profundos, sutilezas del lenguaje, detalles finos y vigor narrativo, rebosan de materia humana, de aquello que nos constituye a todos: deseos y miedos, ambiciones y afectos, mezquindad y generosidad. Estas novelas fueron leídas durante el siglo pasado y alimentaron su máquina por excelencia para contar historias: el cine aun si algunas adaptaciones empobrecieron el original hasta los límites de la simpleza y el lugar común. Tal vez el destino de las nuevas generaciones sea conocer las historias de Hugo a través de la pantalla, pues con la actual tendencia mundial que indica una lectura a la baja, supongo que habrá sólo unos cuantos dispuestos a adentrarse en las mil quinientas páginas de Los miserables y muchos en cambio listos para sentarse en una sala de cine a ver a Russell Crowe o a Brad Pitt interpretar el papel de un Jean Valjean posmoderno. Finalmente, Hugo podrá ser leído también como pensador político. Su "República democrática, universal y social" es ya una realidad (terriblemente imperfecta) en buena parte de Occidente, como lo es también la Unión Europea, consigna y deseo del poeta aunque con otro nombre (él habló siempre de los Estados Unidos de Europa). Queda pendiente sin embargo la instauración de la república universal colofón ideal de la proliferación de las repúblicas democráticas, la abolición mundial de la pena de muerte, por la que tanto abogó el autor de la carta Al Presidente de la República Mexicana Juárez, pidiéndole gracia para Maximiliano de Habsburgo y, sobre todo, queda aún mucho por hacer para lograr que la humanidad viva de manera más digna en todo el planeta. EL PEQUEÑO VÍCTOR JUEGA con sus hermanos y con Adèle en el jardín de la cerrada de las Feuillantines, en París, en el Barrio Latino, muy cerca delPanthéon, donde descansaría para siempre. Él y Eugène acuden juntos a la escuela primaria. Las clases están a cargo de un viejo sacerdote, Monsieur de la Rivière. Los hermanos son buenos alumnos, destacan en francés, aprenden fácilmente el latín y la aritmética, leen a Horacio, Virgilio y Tito Livio, trabajan nuevamente en casa, dibujan, bajo la mirada devota de su madre cuya "ternura austera y reservada, disciplina regular [y] absoluta falta de misticismo", en descripción de Sainte-Beuve, completaban la triada que Hugo consideró como sus maestros de infancia: Tuve en mi rubia infancia, ¡ay! demasiado 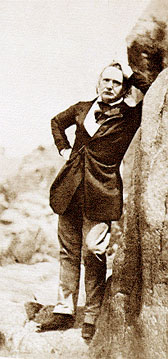 Son
momentos felices. El padre está ausente pero se respira un aire
de familia tras una separación durante la cual los niños
vivieron con él en Marsella, luego en Córcega y al fin en
la isla de Elba, mientras la madre residía en París con el
propósito explícito de abogar por su marido, no muy apreciado
por su jefe directo, y quizá, sugieren algunos, con el propósito
implícito de encontrarse con Víctor Fanneau de Lahorie, amigo
de los esposos Hugo, padrino del pequeño Víctor y, tal vez
según varios biógrafos; no puede probarse, responde Jean-Marc
Hovasse, amante de Sophie. El general Lahorie, miembro de un equipo que
complotaba contra el gobierno napoleónico, asediado por el temible
Fouché, se escondió durante algún tiempo en el jardín
de la cerrada de las Feuillantines, poco antes de ser fusilado. Para entonces,
Napoleón había dejado de ser el Primer Cónsul impecable
para proclamarse emperador de los franceses, y el padre de Hugo iniciaba
una carrera ascendente. Las guerras del ejército imperial se traducen
para la familia en frecuentes mudanzas: luego del primer viaje al antiguo
puerto mediterráneo y a las dos islas del Tirreno, todo esto cuando
el tercer hijo no cumplía aún tres años, del viaje
a Italia cuando tenía cinco, ahora que tiene nueve, toca el turno
a España, donde el emperador ha designado rey a su hermano José
y éste ha llamado a uno de sus hombres de confianza, el flamante
coronel Léopold Sigisbert Hugo, para hacerse cargo del gobierno
de la prsovincia de Ávila. El padre del poeta parte a su nuevo destino
en diciembre de 1808; la familia va a su encuentro veintiséis meses
después. El periplo dejaría huellas imborrables en el niño,
que se manifestarían más tarde en su escritura (particularmente
en la poesía y el teatro), o como súbitos recuerdos: el de
una estancia al lado del inseparable Eugène en el Colegio de los
Nobles en Madrid; el de los paisajes parcos y soleados de los campos de
Castilla con sus cuerpos descabezados que pendían de los árboles,
pagando así su rebelión contra el imperio; el de sus primeras
turbaciones sensuales provocadas por Lisa, la lectora de Bayona, y Pepita,
su compañera de juegos en Madrid, cuatro años mayor que él.
Pero también la lengua, que los tres hermanos aprendieron en diccionarios
y gramáticas antes de escucharla y ponerla en práctica en
tierras ibéricas, un idioma que, sin dominar del todo como llegó
a hacerlo Abel, Víctor amaba, a diferencia del inglés, al
que se resistió siempre. Había sin embargo otras huellas
menos agradables: las desavenencias de sus progenitores, no sólo
cada vez más frecuentes, sino, al parecer, insalvables. En buena
parte de la obra de Hugo encontramos un terco intento de reconciliar a
sus padres, un deseo que la realidad le negó. Tenía diez
meses cuando vivió un abandono materno que, según los testimonios
del oficial Hugo y de Pierre Foucher (futuro suegro del futuro escritor),
debió parecerle eterno, pues se prolongó durante todo el
año de 1803. Después vendría la lejanía del
padre, dolorosa para el niño sensible que no sólo amaba a
este hombre, sino lo admiraba. Sólo a la muerte de la monárquica
y vendéenne1 Sophie, en 1821, las relaciones
entre el joven poeta y el orgulloso soldado napoleónico volvieron
a estrecharse. Son
momentos felices. El padre está ausente pero se respira un aire
de familia tras una separación durante la cual los niños
vivieron con él en Marsella, luego en Córcega y al fin en
la isla de Elba, mientras la madre residía en París con el
propósito explícito de abogar por su marido, no muy apreciado
por su jefe directo, y quizá, sugieren algunos, con el propósito
implícito de encontrarse con Víctor Fanneau de Lahorie, amigo
de los esposos Hugo, padrino del pequeño Víctor y, tal vez
según varios biógrafos; no puede probarse, responde Jean-Marc
Hovasse, amante de Sophie. El general Lahorie, miembro de un equipo que
complotaba contra el gobierno napoleónico, asediado por el temible
Fouché, se escondió durante algún tiempo en el jardín
de la cerrada de las Feuillantines, poco antes de ser fusilado. Para entonces,
Napoleón había dejado de ser el Primer Cónsul impecable
para proclamarse emperador de los franceses, y el padre de Hugo iniciaba
una carrera ascendente. Las guerras del ejército imperial se traducen
para la familia en frecuentes mudanzas: luego del primer viaje al antiguo
puerto mediterráneo y a las dos islas del Tirreno, todo esto cuando
el tercer hijo no cumplía aún tres años, del viaje
a Italia cuando tenía cinco, ahora que tiene nueve, toca el turno
a España, donde el emperador ha designado rey a su hermano José
y éste ha llamado a uno de sus hombres de confianza, el flamante
coronel Léopold Sigisbert Hugo, para hacerse cargo del gobierno
de la prsovincia de Ávila. El padre del poeta parte a su nuevo destino
en diciembre de 1808; la familia va a su encuentro veintiséis meses
después. El periplo dejaría huellas imborrables en el niño,
que se manifestarían más tarde en su escritura (particularmente
en la poesía y el teatro), o como súbitos recuerdos: el de
una estancia al lado del inseparable Eugène en el Colegio de los
Nobles en Madrid; el de los paisajes parcos y soleados de los campos de
Castilla con sus cuerpos descabezados que pendían de los árboles,
pagando así su rebelión contra el imperio; el de sus primeras
turbaciones sensuales provocadas por Lisa, la lectora de Bayona, y Pepita,
su compañera de juegos en Madrid, cuatro años mayor que él.
Pero también la lengua, que los tres hermanos aprendieron en diccionarios
y gramáticas antes de escucharla y ponerla en práctica en
tierras ibéricas, un idioma que, sin dominar del todo como llegó
a hacerlo Abel, Víctor amaba, a diferencia del inglés, al
que se resistió siempre. Había sin embargo otras huellas
menos agradables: las desavenencias de sus progenitores, no sólo
cada vez más frecuentes, sino, al parecer, insalvables. En buena
parte de la obra de Hugo encontramos un terco intento de reconciliar a
sus padres, un deseo que la realidad le negó. Tenía diez
meses cuando vivió un abandono materno que, según los testimonios
del oficial Hugo y de Pierre Foucher (futuro suegro del futuro escritor),
debió parecerle eterno, pues se prolongó durante todo el
año de 1803. Después vendría la lejanía del
padre, dolorosa para el niño sensible que no sólo amaba a
este hombre, sino lo admiraba. Sólo a la muerte de la monárquica
y vendéenne1 Sophie, en 1821, las relaciones
entre el joven poeta y el orgulloso soldado napoleónico volvieron
a estrecharse.
Tengo sueños de guerra en mi almaLa doble y contradictoria herencia de un padre oficial del ejército republicano al inicio de su carrera y napoleónico después, y de una madre monárquica, se resolvió en el primer Hugo en vivas al emperador y al rey. Una poesía de certidumbre real resultado innegable de la influencia de Sophie, apegada a la dinastía borbónica donde el joven de dieciséis años dice leer El espíritu de las leyes, admirar a Voltaire y se pregunta: ¿Soy ultra?2 No sé, pero odio todo exceso.coexiste con una poesía deslumbrada por los oropeles de los oficiales napoleónicos, odas de exaltación al gran corso y su conquista imperial. La misma admiración que Géricault nos dejaría en pintura. Con Adèle, los juegos inocentes en el jardín de las Feuillantines se habían transfigurado en inflamados sentimientos amorosos que no eran exclusivos de Víctor; también Eugène estaba enamorado de mademoiselle Foucher. Como en los juegos y en la escritura, la rivalidad de los hermanos volvió a manifestarse en el amor. Y, como siempre, el vencedor fue Víctor. La oposición de Sophie a la relación con Adèle terminó con su muerte, y la oposición de los padres de Adèle con la obtención de una pensión otorgada por Luis XVIII. Así, el 12 de octubre de 1822, en la capilla de la Virgen de la iglesia de Saint-Sulpice la misma en la que había enterrado a su madre dieciséis meses antes, teniendo como testigo al aún desconocido Alfred de Vigny, Víctor Hugo celebró sus nupcias con Adèle Foucher. Durante el banquete de bodas, una escena que podría ser leída como un mal augurio para los recién casados evaporó la felicidad del momento: Eugène fue presa de una crisis de locura, la primera verdaderamente grave de una serie que lo llevaría a la demencia y a largos años de internamiento antes de su muerte, en febrero de 1837. El ritmo de trabajo de Hugo no se redujo con su matrimonio, su obra y su familia crecieron rápidamente. Entre 1823, año de nacimiento (y muerte) de su primogénito, Léopold, y 1830, año de la llegada al mundo de Adèle, la quinta y última destinada como Eugène a hundirse en la locura, nacen Léopoldine (1824), Charles (1826) y Víctor (1828), y el autor de Nuestra Señora de París escribe dos novelas, Han dIslande y El último día de un condenado a muerte,una gran cantidad de poemas algunos de los cuales se integrarían a la edición definitiva de las Odas y baladas, otros a Las hojas de otoño, todo el libro de Las orientales y tres obras de teatro de gran envergadura: Cromwell, Marion de Lorme y Hernani.Con ello se convierte definitivamente en la figura más importante del romanticismo francés, deja de depender de la pensión real y empieza a vivir de su escritura, pero, sobre todo, enuncia (específicamente en el prefacio de Cromwell) las ideas y la praxis de su poética que es, al mismo tiempo, otra forma de hacer arte, donde la fealdad encontrará su lugar al lado de la belleza: "Lo bello no tiene más que un tipo, lo feo tiene mil." La irrupción de lo grotesco, la absoluta libertad del artista, la multiplicidad de puntos de vista, una ambición individual de totalidad y la contundente manifestación del genio "que el drama esté escrito en prosa o en verso, en verso y prosa, esto es sólo una cuestión secundaria. El rango de una obra debe fijarse no según su forma, sino según su valor intrínseco. En asuntos de esta índole, no hay más que una solución. No existe más que un peso que logre mover la balanza del arte: el genio", tal es el manifiesto del romanticismo, todo un tratado de rebelión contra la asepsia neoclásica. Mientras tanto, la turbulencia del siglo no cejaba; vencido y desterrado, Napoleón había muerto en Santa Elena al principio de la década; tres años después lo haría Luis XVIII. Su hermano, el Conde de Artois, lo había sucedido en el trono, con el nombre de Carlos X. Durante el sexto año de su reinado, en un momento de depresión económica a pesar de la industrialización galopante y de intentos gubernamentales por proteger los intereses de los nobles y fortalecer sus posiciones en detrimento de los cada vez más numerosos obreros, en unas cuantas semanas de aquel verano, se concatenaron dos hechos producto de las decisiones de un régimen que, al haber perdido el control y la dimensión de las cosas, se había endurecido, sellando con ello su propio fin: la toma de Argel por las tropas francesas y las jornadas de insurrección popular que iniciaron la Revolución de Julio y marcaron el principio del fin del último rey Borbón, las célebres Tres Gloriosas que catapultaron a Luis Felipe de Orléans al poder, proclamado rey de los franceses tras recibir el beso aprobatorio de La Fayette. El absolutismo daba sus patadas de ahogado treinta y siete años y medio después de haber visto a un rey guillotinado, después del fin de un mundo: "Los escritores y los poetas del siglo xix tienen la admirable fortuna de surgir de una génesis, de trabajar después de un fin del mundo", escribió Hugo en su ensayo William Shakeaspeare. Para él también, el mundo del amor de Adèle terminaba. Las convulsiones sociales eran fiel reflejo de la agitación de los sentimientos y las pasiones. El mejor amigo de la familia, inteligente y atento lector del poeta, crítico que iniciaba una carrera que alcanzaría renombre, Sainte-Beuve, se había convertido en el amante de la señora Hugo. Víctor perdió el amor de Adèle pero se negó a romper su relación con ella, a deshacer un hogar como lo habían deshecho sus padres. En un poema escrito en esa época y que formaría parte de Las hojas de otoño, el autor, en la duda y el desasosiego, pregunta a su esposa por qué se esconde para llorar: ¿Qué sombra flotaba en tu alma?
Toujours de lineffable allant à linvisible...Baudelaire le llamó "poema embriagador" y le atribuyó una importancia particular pues entendió que fue la base de profundizaciones y desarrollos ulteriores de la poesía huguiana. En Toda la lira, pero también en Las contemplaciones y El fin de Satán, Hugo regresaría a las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el por qué y el para qué de la aventura humana. El trabajo emprendido con la férrea voluntad que lo caracterizaba y el amor que pronto se atravesaría nuevamente en su vida sanaron las heridas causadas por el desamor de Adèle y la pérdida de su mejor amigo. Presionado por su editor bajo la amenaza de un juicio por incumplimiento de contrato, en julio de 1830 Hugo inició por fin la novela que debía. Sin embargo, la labor fue interrumpida por la Historia, de la que se oyen ecos en la narración, y por su historia personal: el nacimiento de su hija Adèle, en agosto. Al fin, en cinco meses de febril escritura, del primer día de septiembre al último de enero, creó un relato lleno de "imaginación, capricho y fantasía", según sus propias palabras: Nuestra Señora de París, donde lo importante subraya el autor no es la exactitud histórica, reproche de los quisquillosos y los detractores, ni tampoco la (espléndida) pintura de "las costumbres, las creencias, las leyes, las artes, de la civilización" en fin, del París del siglo xv, sino lo que esa imaginación, ese capricho y esa fantasía lograron crear, una realidad tan tangible como la catedral de piedra y que convive con ella. La imagen de Quasimodo, asociada para siempre a la iglesia gótica, es en una parte del imaginario colectivo, la de la horrible gárgola que desagua los miasmas de esa gigantesca "masa que aterroriza a los que la contemplan" como en el dibujo que ilustra una de las viejas ediciones y la del enamorado que escoge morir abrazado al cadáver de la gitana y que se hace polvo cuando los responsables del macabro hallazgo intentan separar los esqueletos. Está, también, el París medieval, sobreviviente de todas las modas arquitectónicas, con sus tres ciudades, la Cité, lUniversité et la Ville la primera circunscrita a la isla, la segunda a la rive gauche del Sena y la última a la rive droite, descrito magistralmente por Hugo en un capítulo memorable ("París a vuelo de pájaro") y por el cual, a pesar de la destrucción denunciada ya por el propio autor, aún es posible pasearse. A estos dos elementos de suyo fascinantes, se agrega la manufactura de los personajes, cuyo análisis requiere de un espacio que rebasa los límites y objetivos de este texto: Claude Frollo, el monje maldito; Pierre Gringoire, huérfano a los seis años que "tuvo por suela el suelo de París" y que, dada su vida vagabunda y su incapacidad para ejercer cualquier otro oficio, decide convertirse en "poeta y compositor de ritmos"; la Esmeralda, deseo de todos, que porta un nombre español y canta en esa lengua, cuya extranjería y belleza, cuyos ojos y cabellos negros como los de Adèle, perturban la Cité. Después de Nuestra Señora de París, Hugo escribe, en dos años, tres obras de teatro: El rey se divierte, Lucrecia Borgia y María Tudor. Durante una de las lecturas de Lucrecia Borgia, le presentan a una actriz bastante conocida, Juliette Drouet madre soltera, amante de pintores y periodistas que dejaría una profunda huella en la obra del poeta, en su correspondencia y su poesía, pero también en Los miserables: la fecha de la boda de Cosette y Marius es la misma de la del primer encuentro amoroso de Víctor y Juliette: la noche del 16 de febrero de 1833. Hugo no sólo se enamoraría perdidamente de ella; aun después de la pasión sería su compañera sentimental hasta su muerte, veinticuatro meses antes que la del poeta. A la par del nuevo amor, se abría una época de cercanía con la familia Orléans, de intensa vida social contrapunto de regulares y productivas jornadas de escritura, de viajes estivales en compañía de la nueva musa por Bélgica, Suiza y Alemania, de los que surgirían ElRhin y algunos dibujos: campanarios, plazas, cañones, ríos, paisajes cuya "extraña oscuridad" nos emociona. Al final de esa década Hugo hizo un viaje crucial al sur de Francia durante el cual visitó el presidio de Toulon y anotó en su cuaderno, por primera vez, el 1 de octubre de 1839, un nombre que, luego de una breve modificación, sería el del héroe de una de sus obras maestras: Jean Tréjean. La historia tendría una larga elaboración, pero el tema estuvo presente en él desde su juventud. En Las hojas de otoño, el poema "Para los pobres" es casi una plegaria bíblica que conmina a los ricos a dar a los necesitados, para que en la hora de su muerte un poderoso mendigo ore en el cielo por ellos. También en Nuestra Señora de París tienen su lugar los menesterosos, representados por un pueblo parisino oprimido y sufriente. Pero por el momento, la historia es sólo una idea, algunas notas y un nombre en un cuaderno. Otras tareas lo ocupan, entre ellas, la cuarta presentación de su candidatura a la Academia, que lo elige por fin a su sitial catorce el 7 de enero de 1841. La alegría y la satisfacción de ser miembro del selecto grupo del Quai Conti, la buena marcha de las finanzas y la publicación de El Rhin se vieron oscurecidas por dos penas, una menor y soportable: el matrimonio de Léopoldine, su hija mayor, que Hugo adoraba y que, reemplazando a Adèle, se había convertido en la destinataria de sus cartas y dibujos; la otra mayor e insoportable, su muerte, de la que Hugo se enteró leyendo un diario en un café de Rochefort. Léopoldine se ahogó con su esposo durante un paseo en un bote de vela por el Sena, cerca del Havre, en Normandía. La noticia fulminó al poeta. Condición de los tiempos, el trágico accidente ocurre el 4 de septiembre, el poeta se entera el 8 y tarda cuatro días para poder regresar a París. En Las contemplaciones, pero también en Los miserables y en Los trabajadores del mar, a través de la evocación poética o la alquimia novelística, Hugo recordaría a su hija muerta.
Las cosas cambiarían sustancialmente. Hugo, electo diputado por el partido del orden, se acercó pausada pero firmemente a las posiciones de los republicanos. La extraordinaria metamorfosis, lleva por título la biografía que Jean-François Kahn consagró al poeta, poniendo el énfasis en el periodo 1847-1851, una metamorfosis que lo haría luchar sin transigencias contra ese presidente enfermo de poder y gloria. Con ello vendría la huida del 11 de diciembre de 1851, luego de una infructuosa tentativa por organizar la resistencia al golpe de Estado, los primeros siete meses en Bruselas, la desilusión de ver al pueblo plebiscitar un despropósito, un largo exilio tres años en Jersey y ciento setenta y siete meses en Guernesey, la muerte de sus dos hijos y la locura de su hija Adèle (el delirio amoroso de la última hija de Hugo fue recreado con curiosidad y arte por Truffaut). Pero también estaría ahí la escritura, para paliar los dolores, para crear otro mundo, para vivir. En el recogimiento de la isla inglesa, donde compró una casa, Hauteville House, y más específicamente en el estudio de ésta, diseñado totalmente por él mismo, Hugo escribió una parte importante de su obra, sin duda la que mejor muestra la madurez de su genio y el pleno dominio del oficio: El fin de Satán y Las contemplaciones, por ejemplo, en poesía; Los miserables, El hombre que ríe y Noventa y tres, en novela, además de una abundante producción de textos políticos.Es decir, la vida seguiría con sus dichas y sus pesares, y él se convertiría en el símbolo de la Tercera República dique definitivo contra los anhelos monárquicos, de un siglo crucial en el devenir francés, y de un París sin torre Eiffel. 1 Originaria
de la provincia occidental francesa llamada Vendée, que se
caracterizaba por sus tendencias monárquicas y su férrea
lucha en contra de la revolución.
|
 Fuerza,
vitalidad, genio, voluntad. Sólo al final de su vida tuvo inquietud
con las palabras, que dejaron de fluir en torrente, como había sido
el caso durante casi siete décadas. Era el momento de callar y Hugo
lo hizo. A partir de junio de 1878, fecha en la que el autor de Hernani
sufre
una apoplejía, no hay prácticamente ningún trabajo
de envergadura. Los libros que publicó entre ese año y su
muerte y los publicados póstumamente fueron todos escritos con anterioridad.
Jean-Marc Hovasse, su biógrafo más meticuloso, confirma la
fuerza de Hugo, pero piensa que la clave de su fecundidad está más
bien en la regularidad en el trabajo, en la rapidez con la que escribía
y en la perseverancia frente a los obstáculos que le imponía
el oficio. El autor de las Odas y baladas sacralizó siempre
el trabajo, que le dio dinero y lo encumbró socialmente, pero que
también le ayudó a mitigar sus dolores cuando la muerte tocó
a los seres que amaba. Fue un poeta popular en su tiempo, la gente lo leía,
declamaba sus poemas y llenaba los teatros para aclamar o denostar sus
obras, pero no permanecía indiferente; lo mismo sucedía con
la crítica. En 1841, luego de tres presentaciones infructuosas,
la Academia lo admitió en su seno.
Fuerza,
vitalidad, genio, voluntad. Sólo al final de su vida tuvo inquietud
con las palabras, que dejaron de fluir en torrente, como había sido
el caso durante casi siete décadas. Era el momento de callar y Hugo
lo hizo. A partir de junio de 1878, fecha en la que el autor de Hernani
sufre
una apoplejía, no hay prácticamente ningún trabajo
de envergadura. Los libros que publicó entre ese año y su
muerte y los publicados póstumamente fueron todos escritos con anterioridad.
Jean-Marc Hovasse, su biógrafo más meticuloso, confirma la
fuerza de Hugo, pero piensa que la clave de su fecundidad está más
bien en la regularidad en el trabajo, en la rapidez con la que escribía
y en la perseverancia frente a los obstáculos que le imponía
el oficio. El autor de las Odas y baladas sacralizó siempre
el trabajo, que le dio dinero y lo encumbró socialmente, pero que
también le ayudó a mitigar sus dolores cuando la muerte tocó
a los seres que amaba. Fue un poeta popular en su tiempo, la gente lo leía,
declamaba sus poemas y llenaba los teatros para aclamar o denostar sus
obras, pero no permanecía indiferente; lo mismo sucedía con
la crítica. En 1841, luego de tres presentaciones infructuosas,
la Academia lo admitió en su seno.
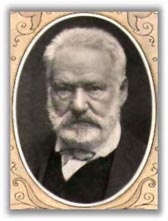 En
la primera poesía de Hugo encontramos ya el tono del sueño
romántico que busca su realización en las aventuras más
extravagantes lord Byron, fiel a su leyenda, haciendo de su vida
el ejercicio cotidiano de su libertad, moriría en una isla griega
luchando contra la dominación turca. En el poema "Mi infancia" de
las Odas y baladas, los "sueños de guerra" del autor
conviven con la imagen de un bebé, él mismo, que duerme en
medio de cañones asesinos y armas relucientes, y que al despertar
fija su mirada admirativa en la espada y los galardones brillantes de las
casacas de los húsares. Pero además, nos es revelada la relación
particular que ese niño mantiene con las palabras: la madre explica
a los demás que es un hada invisible quien le dice los versos que
él canta:
En
la primera poesía de Hugo encontramos ya el tono del sueño
romántico que busca su realización en las aventuras más
extravagantes lord Byron, fiel a su leyenda, haciendo de su vida
el ejercicio cotidiano de su libertad, moriría en una isla griega
luchando contra la dominación turca. En el poema "Mi infancia" de
las Odas y baladas, los "sueños de guerra" del autor
conviven con la imagen de un bebé, él mismo, que duerme en
medio de cañones asesinos y armas relucientes, y que al despertar
fija su mirada admirativa en la espada y los galardones brillantes de las
casacas de los húsares. Pero además, nos es revelada la relación
particular que ese niño mantiene con las palabras: la madre explica
a los demás que es un hada invisible quien le dice los versos que
él canta:
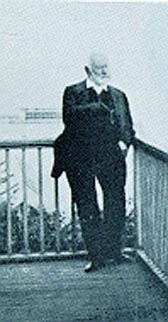 Fueron
años oscuros para el líder de los románticos. El éxito
teatral y económico de Hernani, el reconocimiento social,
ver crecer a sus hijos, eran la parte luminosa de una moneda que en la
otra cara mostraba soledad, desamor e infidelidad. Hugo hizo entonces un
viaje al fondo de su ser del que nos dejó un registro en varios
poemas de Las hojas de otoño. Así, en "Lo que se oye
en la montaña" se pregunta por qué estamos aquí y
cuál es el fin de todo esto, aunque tal vez el mejor ejemplo de
la profunda introspección de aquellos años sea "La pendiente
del ensueño": en una mañana de mayo, el poeta reflexiona
viendo el río desde su ventana; a pesar de la lluvia, que ha cesado,
el sol está ahí y él equipara el paso del agua y su
transformación en vapor a la metamorfosis de su pensamiento en un
sueño visionario donde se unen espacio y tiempo, hombre y naturaleza,
muertos y vivos, el género humano completo, como en el día
del juicio, donde todo es siempre. Viendo los jóvenes olmos de París,
sus domos, casas y chozas, teniendo como fondo sonoro unos niños
que juegan y unos pájaros que cantan en un jardín, el espíritu
del poeta se sumerge sin embargo en un abismo sombrío, y lo que
en la superficie empezó en un contexto de tranquilidad y bienestar,
termina con una noche que invade todo y de la que él emerge idiotizado,
asustado y jadeante, pues en el fondo, ha encontrado la eternidad:
Fueron
años oscuros para el líder de los románticos. El éxito
teatral y económico de Hernani, el reconocimiento social,
ver crecer a sus hijos, eran la parte luminosa de una moneda que en la
otra cara mostraba soledad, desamor e infidelidad. Hugo hizo entonces un
viaje al fondo de su ser del que nos dejó un registro en varios
poemas de Las hojas de otoño. Así, en "Lo que se oye
en la montaña" se pregunta por qué estamos aquí y
cuál es el fin de todo esto, aunque tal vez el mejor ejemplo de
la profunda introspección de aquellos años sea "La pendiente
del ensueño": en una mañana de mayo, el poeta reflexiona
viendo el río desde su ventana; a pesar de la lluvia, que ha cesado,
el sol está ahí y él equipara el paso del agua y su
transformación en vapor a la metamorfosis de su pensamiento en un
sueño visionario donde se unen espacio y tiempo, hombre y naturaleza,
muertos y vivos, el género humano completo, como en el día
del juicio, donde todo es siempre. Viendo los jóvenes olmos de París,
sus domos, casas y chozas, teniendo como fondo sonoro unos niños
que juegan y unos pájaros que cantan en un jardín, el espíritu
del poeta se sumerge sin embargo en un abismo sombrío, y lo que
en la superficie empezó en un contexto de tranquilidad y bienestar,
termina con una noche que invade todo y de la que él emerge idiotizado,
asustado y jadeante, pues en el fondo, ha encontrado la eternidad:
 Semanas
antes, en Cauterets, en los Pirineos franceses, durante ese mismo viaje
que se volvería un amargo recuerdo, iniciado el 18 de julio de 1843
y en el que había visitado al lado de Juliette, Burdeos, Biarritz
y el país vasco español, había escrito un texto que
sería por largo tiempo, en la primera versión de Los miserables,
el inicio de la historia, y que en el laboratorio huguiano se transformó
en el Capítulo i del libro segundo de la edición definitiva:
"La noche de un día de marcha", es decir la entrada de Jean Valjean
en D..., y en la novela. Por el momento, el dolor de la muerte de su hija
sería mitigado con la pasión por otra mujer, Léonie
Biard, esposa de un pintor de moda, alegre, bella, rubia. Balzac escribiría
una novela a partir del embarazoso episodio sufrido por Hugo y Léonie,
sorprendidos in fraganti
por el esposo: La prima Bette. Esta
vez, el otro bálsamo tan útil en distintas ocasiones, el
trabajo, no procuró consuelo en lo inmediato: Hugo escribió
muy poco entre septiembre de 1843 y todo 1844. Además, pasarían
diez años entre la publicación de Los Burgraves meses
antes de la muerte de Léopoldine y la puesta en circulación
de Los castigos, en Bruselas, a fines de 1853. Fue hasta fines de
1845, el 17 de noviembre, cuando en su departamento de la Place Royale
(actualmente Place des Vosges) el escritor inició la redacción
de una novela que en ese momento se llamaba Las miserias y su héroe
Jean Tréjean. Sin embargo, así como la redacción de
Nuestra
Señora de París había sido interrumpida por la
Revolución de Julio de 1830, la de las barricadas de Las miserias
lo
fue por las barricadas reales de febrero de 1848, a pesar de las acres
protestas de Juliette, primera lectora de la novela en gestación
y de muchos otros textos en su calidad de copiadora de los manuscritos.
La efervescencia política donde republicanos, monárquicos,
socialistas, comunistas, liberales, bonapartistas y orleanistas se disputaban
posiciones, la degradación social, la tensa situación que
se vivía con Austria, la cerrazón de Louis-Philippe, su obsesión
por amordazar a la prensa y la prohibición impuesta por el gobierno
de un banquete organizado por la oposición para impulsar una reforma
electoral que aseguraba el aumento del número de electores mediante
la reducción de la cuota de empadronamiento, desembocaron en las
jornadas revolucionarias de febrero de 1848. Los hijos de Hugo, asociados
con Auguste Vacquerie y Paul Meurice, habían fundado un diario,
LÉvénement
y habían abogado, como lo había hecho su padre, por el derecho
que tenía de regresar a territorio francés Jérôme
Bonaparte, hermano menor del difunto emperador, a pesar de que su sobrino,
Louis-Napoléon, había perpetrado dos intentos por tomar el
poder en 1836 y 1840. Más aún,
LÉvénement
y
Hugo sostendrían la candidatura presidencial de Louis-Napoléon
en diciembre de 1848. La posición de Hugo en ese momento, que se
movería progresivamente a la izquierda, la define él mismo
en una nota intitulada "Yo en 1848": "Liberal, socialista, servidor del
pueblo, aun no republicano, con una infinidad de prejuicios contra la Revolución
pero abominando del estado de sitio, de las deportaciones sin juicio y
de Cavaignac, con su falsa república militar."
Semanas
antes, en Cauterets, en los Pirineos franceses, durante ese mismo viaje
que se volvería un amargo recuerdo, iniciado el 18 de julio de 1843
y en el que había visitado al lado de Juliette, Burdeos, Biarritz
y el país vasco español, había escrito un texto que
sería por largo tiempo, en la primera versión de Los miserables,
el inicio de la historia, y que en el laboratorio huguiano se transformó
en el Capítulo i del libro segundo de la edición definitiva:
"La noche de un día de marcha", es decir la entrada de Jean Valjean
en D..., y en la novela. Por el momento, el dolor de la muerte de su hija
sería mitigado con la pasión por otra mujer, Léonie
Biard, esposa de un pintor de moda, alegre, bella, rubia. Balzac escribiría
una novela a partir del embarazoso episodio sufrido por Hugo y Léonie,
sorprendidos in fraganti
por el esposo: La prima Bette. Esta
vez, el otro bálsamo tan útil en distintas ocasiones, el
trabajo, no procuró consuelo en lo inmediato: Hugo escribió
muy poco entre septiembre de 1843 y todo 1844. Además, pasarían
diez años entre la publicación de Los Burgraves meses
antes de la muerte de Léopoldine y la puesta en circulación
de Los castigos, en Bruselas, a fines de 1853. Fue hasta fines de
1845, el 17 de noviembre, cuando en su departamento de la Place Royale
(actualmente Place des Vosges) el escritor inició la redacción
de una novela que en ese momento se llamaba Las miserias y su héroe
Jean Tréjean. Sin embargo, así como la redacción de
Nuestra
Señora de París había sido interrumpida por la
Revolución de Julio de 1830, la de las barricadas de Las miserias
lo
fue por las barricadas reales de febrero de 1848, a pesar de las acres
protestas de Juliette, primera lectora de la novela en gestación
y de muchos otros textos en su calidad de copiadora de los manuscritos.
La efervescencia política donde republicanos, monárquicos,
socialistas, comunistas, liberales, bonapartistas y orleanistas se disputaban
posiciones, la degradación social, la tensa situación que
se vivía con Austria, la cerrazón de Louis-Philippe, su obsesión
por amordazar a la prensa y la prohibición impuesta por el gobierno
de un banquete organizado por la oposición para impulsar una reforma
electoral que aseguraba el aumento del número de electores mediante
la reducción de la cuota de empadronamiento, desembocaron en las
jornadas revolucionarias de febrero de 1848. Los hijos de Hugo, asociados
con Auguste Vacquerie y Paul Meurice, habían fundado un diario,
LÉvénement
y habían abogado, como lo había hecho su padre, por el derecho
que tenía de regresar a territorio francés Jérôme
Bonaparte, hermano menor del difunto emperador, a pesar de que su sobrino,
Louis-Napoléon, había perpetrado dos intentos por tomar el
poder en 1836 y 1840. Más aún,
LÉvénement
y
Hugo sostendrían la candidatura presidencial de Louis-Napoléon
en diciembre de 1848. La posición de Hugo en ese momento, que se
movería progresivamente a la izquierda, la define él mismo
en una nota intitulada "Yo en 1848": "Liberal, socialista, servidor del
pueblo, aun no republicano, con una infinidad de prejuicios contra la Revolución
pero abominando del estado de sitio, de las deportaciones sin juicio y
de Cavaignac, con su falsa república militar."