
Michelle Solano TEATRO EN EFECTIVO Si existe un nuevo discurso en la dramaturgia mexicana actual, si es posible que un autor sintetice los elementos y recursos utilizados en el teatro de los últimos veinte años y los aplique en una estruendosa y fructífera vuelta de tuerca, ese discurso está plasmado en Cash, y el dramaturgo se llama Luis Ayhllón. Dueño de una pluma irreprochable y de un sentido dramático más allá de cualquier técnica y/o escuela, Ayhllón deja de lado las poses y las buenas maneras para elaborar su teatro, no hace concesiones ni su propósito es "inventar" o "descubrir" nuevas estructuras dramáticas. Su oficio es contar una historia y lo hace a través de situaciones, personajes y diálogos armados de modo sencillo, porque sabe que la complejidad en el teatro no se sustenta en el azote gratuito, la grandilocuencia o una puesta en escena preciosista, dotada de escenografías costosas y con un reparto de grandes nombres ni falta que le hizo. Luis apostó por el teatro mismo. Ya desde hace algunos años, la dramaturgia de Ayhllón apuntaba para algo grande. No es gratuito que en diversos concursos obtuviera al menos una mención honorífica y aquellos que no ganó acaso se haya debido a la crudeza de su pluma, al feroz retrato que sus personajes encarnan del lado oscuro del ser humano (pero con un tratamiento que nada tiene que ver con ese tremendismo tan de moda, o con el nihilismo superficial que ostentan las obras de otros dramaturgos en ciernes o consagrados, tan dadas a apantallar a quienes viven alejados del mundo real). Los personajes de Cash son habitantes comunes de la ciudad, seres de carne y hueso, ésos que pocas veces ocupan el escenario de un teatro, pues no son los típicos burgueses que se debaten en sus "conflictitos" y los discuten mientras beben o suben el volumen de sus aparatos de sonido en sus cómodos departamentos de la colonia Condesa, o en la Narvarte. Son tan reales que calan, porque la historia alucinante de Ayhllón apela al reconocimiento de aquello que nos empeñamos en no registrar como parte de un México que también es nuestro y coexiste a pesar de nosotros mismos o, justamente, a través de nosotros mismos. Las referencias de la dramaturgia de Ayhllón saltan a la vista. Puede reconocerse, por ejemplo, a Jesús González Dávila (de quien fue discípulo) y sin embargo no le sucede lo que a muchos alumnos de algún "gran maestro"; no se ha vuelto una copia al carbón. Sí, ahí están los frutos de las enseñanzas y lecturas de obras como De la calle, Tiempos furiosos o Desventurados, pero sólo eso. Su teatro ha alcanzado un nombre propio gracias a la fuerza con que Luis arremete contra el espectador, para confrontarlo y mostrarle el espacio bajo la curva. No es una exageración decir que puede leerse también a Genet y su celebración del mal, como un levantamiento contra el bien burgués. Los personajes de Ayhllón son completamente marginales, tocan fibras muy profundas del espectador porque reclaman la atención que comúnmente les negamos en la calle, acostumbrados como estamos a ser sólo espectadores del dolor y la miseria ajenas. Uno de los puntos álgidos en la concepción dramática de Cash es que el autor se las arregla para que el espectador disfrute y se divierta, al tiempo en que la historia abofetea la cajita de creencias y prejuicios que poco a poco van cediendo paso a la catarsis. La destreza con que Luis Ayhllón maneja los géneros y matices, imposibilita encasillar esta obra como una pieza; mucho menos puede decirse que se trate de una farsa o una tragedia, nunca un melodrama y, sin embargo, se da el lujo de visitarlos, de jugar con ellos, para luego burlarlos y crear un nuevo artificio teatral, digno de estudio y análisis. Así como los géneros, también rompe con las convenciones que "todo buen dramaturgo debe respetar", según algunos maestros que, dicho sea de paso, son responsables de que varios dramaturgos que podrían haber parido buenos textos, regresaran al "buen camino". La rebeldía de Ayhllón responde también a un conocimiento profundo de la teoría dramática y todos sus recovecos, mismos que son precisamente los mejores aliados de su obra. Imposible predecir, adivinar, aburrirse; absurdo creer que se ha resulto el acertijo delirante que Cash propone, pues cuanto más seguro esté el espectador de que tiene la respuesta, la obra dará un giro y otro y otro, en esa suerte de laberinto en el que aparentemente no habrá escapatoria. El elenco está conformado por actores que, como el autor, se la juegan o, como diría uno de los personajes de la obra, "se la rifan". Héctor Illanes, Leonardo Zamudio, Saúl Enríquez, Mauricio Moreno y Cristhian Arteaga logran uno de los mejores repartos que la cronista ha visto en los últimos años: cohesión, verosimilitud, fuerza y, sobre todo, un oficio que ya quisieran otros para cualquier función de domingo. Cash se
estrenó recientemente en La Gruta del Centro Cultural Helénico,
bajo la dirección del autor, y se presenta los sábados a
las 19:00 horas. A diferencia de otras ocasiones, la cronista se empeña
en no soltar prenda sobre la trama de la obra, pues no quiere arruinarle
a nadie la función.
Juan Domingo Argüelles JORGE
RUIZ DUEÑAS
O LA CELEBRACIÓN
Han pasado ya casi siete lustros desde que el joven Jorge Ruiz Dueñas (1946) publicara, en 1968 y al amparo e impulso lírico de León Felipe, su primer libro de poemas, Espigas abiertas, en donde aún no se encontraban los temas fundamentales de su obra de madurez, pero en el cual ya se advertía la intención, y sobre todo la preocupación, por dotar al lenguaje poético del estímulo más exultante que es la vida misma; una vida hecha de presente, pero también de recuerdos y nostalgia, es decir de memoria. De 1968 a la fecha, la poesía de Ruiz Dueñas ha ido afianzándose en los elementos que le dan identidad: el mar y el desierto no únicamente como paisajes sino sobre todo como categorías íntimas que determinan la personalidad, y la celebración memoriosa que lo abarca todo en un cántico de elementos complementarios más que antagónicos, pues ante la mirada del poeta, el desierto se torna en un mar de ardientes arenas, y el mar un desierto de líquidas dunas. Mar y desierto como realidades de una misma historia terrestre alabada por el poeta. "Merece lo que sueñas", dice Octavio Paz en un poema. Y Ruiz Dueñas se ha entregado con persistencia, con emoción y con rigor al ejercicio lúcido y apasionado de merecer sus sueños. Como en todos los poetas en cuya obra no se privilegia la invención sino la existencia, sus temas constituyen su biografía hecha de mar y de desierto, pero de geografía interior más que de atmósferas; de auténtica nostalgia por el reino perdido al que le da vigencia la memoria, recuperándolo entonces por gracia de la poesía.
Toda la obra de este autor es, para decirlo con uno de sus títulos centrales, un tornaviaje; ese tornaviaje que se inicia al nacer y que sigue el curso de las mareas interiores de la memoria y su celebración. A propósito de Tornaviaje, por cierto, Rubén Bonifaz Nuño ha sido enfático: "No creo que para un lector haya mejor momento, felicidad mayor, que dar de pronto en la cuenta de que el libro que tienen en las manos lo escribió un gran poeta... Uno de esos momentos tengo que agradecerlo a la lectura de Tornaviaje de Jorge Ruiz Dueñas." A ello ha añadido, refiriéndose a la arquitectura poética de Saravá, la condición única de Ruiz Dueñas para saber "armar las palabras de modo que den esa sensación de vida aglomerada y frenética, hirviente incluso en la misma putrefacción acarreada por la muerte". Conciliadora de los opuestos, o armonizadora de los complementos, la poesía de Ruiz Dueñas une el mar con el desierto en la perfección del mediodía. "La llamarada líquida del sol" lame con sus destellos las montañas oceánicas y las arenas de un paisaje infinito y transparente. Es así que el poeta puede decir: "mi piel, mitad mar, mitad desierto". Las cálidas arenas y las tolvaneras poderosas se convierten así en otro mar que la experiencia personal celebra, y el desierto es, contra lo que pudiera suponerse, siempre jubiloso en su camino hacia las otras arenas. Precisamente, en El desierto jubiloso, leemos: "¡Cómo avanzan las arenas nómadas/ viento de sílice/ frente al sol doliente de enero!" Y luego, en Guerrero negro, el poeta define su condición de hijo del mar y del desierto: "Hay en mí/ restos de un continente devorado/ en la carta de rumbos/ testimonios de vejez larvada/ Riscos/ Páramo/ Mar en lecho/ El tiempo diluido en el piélago." Gonzalo Rojas ha dicho que la de Ruiz Dueñas "es de veras una voz necesaria de esa otra voz que llamamos, con letra alta, Poesía", pues "tiene aura propia y tono, y no juega a los esquemas estetizantes, viejos o nuevos". Lo que hay en ella, concluye el gran poeta chileno, "es ritmo abierto, de corazón abierto, un ritmo si se quiere cardiaco de ser, diastólico y sistólico al mismo tiempo". Por su parte, Álvaro Mutis ha advertido que al nombrar cada una de sus obsesiones (el mar y el desierto en sus majestuosas inmensidades, y siempre vivos, nunca como paisajes muertos), "Ruiz Dueñas nos habla del dolor y de la maravilla del mundo en un lenguaje absolutamente limpio y transparente". La poesía de Jorge Ruiz Dueñas
no está hecha de temas ni de tópicos, sino de experiencias.
A lo largo de ya casi treinta y cinco años, en el desarrollo de
la lírica mexicana y entre los poetas que surgen en la segunda mitad
del siglo XX, ha sumado su sugerente y rico periplo
personal a esa travesía mayor por el infinito mar y el interminable
desierto de la vida y de la poesía.
|
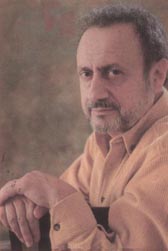 Después
de Espigas abiertas, cuyo tono es un deliberado homenaje a León
Felipe, Ruiz Dueñas encontró el cauce más auténtico
de su expresión.
Tierra final (1980) y El pescador del
sueño (1981) constituyen el inicio de la travesía que
continuará con Tornaviaje (1984), El desierto jubiloso
(1995), Guerrero negro (1996),
Habitaré tu nombre
(1997) y Saravá (1997). Mas no en menor medida la celebración
de la memoria está presente en su prosa narrativa o en el ensayo
que debemos leer como imágenes de un mismo sueño y páginas
de un mismo recuerdo: desde sus relatos marroquíes de Las noches
de Salé (1986) hasta su novela El reino de las islas
(2001), pasando por sus ensayos a un tiempo vívidos y librescos
de Tiempo de ballenas (1989), en donde el autor reafirma su condición
marina y en donde el mar y sus criaturas son a un tiempo elementos esenciales
de la vida y de la ficción. En este punto debe advertirse que, para
Ruiz Dueñas, la prosa es prolongación de la poesía
(como bien lo advirtió Enrique Molina: "¡Cada vez más
admirable tu poesía ahora a manera de relatos!"), e incluso sus
noches salentinas nombran, de una manera metafórica, las noches
entrañables de la nostalgia juvenil que la memoria reconstruye.
En el aparente exotismo de ese universo islámico hay un desierto
más cercano, más íntimo. No se trata de postales turísticas,
sino de mapas apasionados en donde el autor localiza y señala momentos
determinantes de su vida.
Después
de Espigas abiertas, cuyo tono es un deliberado homenaje a León
Felipe, Ruiz Dueñas encontró el cauce más auténtico
de su expresión.
Tierra final (1980) y El pescador del
sueño (1981) constituyen el inicio de la travesía que
continuará con Tornaviaje (1984), El desierto jubiloso
(1995), Guerrero negro (1996),
Habitaré tu nombre
(1997) y Saravá (1997). Mas no en menor medida la celebración
de la memoria está presente en su prosa narrativa o en el ensayo
que debemos leer como imágenes de un mismo sueño y páginas
de un mismo recuerdo: desde sus relatos marroquíes de Las noches
de Salé (1986) hasta su novela El reino de las islas
(2001), pasando por sus ensayos a un tiempo vívidos y librescos
de Tiempo de ballenas (1989), en donde el autor reafirma su condición
marina y en donde el mar y sus criaturas son a un tiempo elementos esenciales
de la vida y de la ficción. En este punto debe advertirse que, para
Ruiz Dueñas, la prosa es prolongación de la poesía
(como bien lo advirtió Enrique Molina: "¡Cada vez más
admirable tu poesía ahora a manera de relatos!"), e incluso sus
noches salentinas nombran, de una manera metafórica, las noches
entrañables de la nostalgia juvenil que la memoria reconstruye.
En el aparente exotismo de ese universo islámico hay un desierto
más cercano, más íntimo. No se trata de postales turísticas,
sino de mapas apasionados en donde el autor localiza y señala momentos
determinantes de su vida.