|
Poema
regalo de plata1
La aventura espiritual y formal de la poesía griega moderna es una de las más intensas de la literatura universal. Así nos lo dice Dimitris Armaos en este notable ensayo que parte de las canciones populares de la Edad Media, pasa por el renacimiento cretense, los cantos kléfticos y los poetas del Eptaneso, especialmente Dionisio Solomós y Andreas Kalvos, para llegar al ateniense Palamás, al alejandrino Kavafis, al esmirniota Seferis, al cretense Kazantzakis, así como al gran poeta lírico del siglo que acaba de irse, Odysseas Elytis, y a la pléyade de poetas esenciales de la Grecia moderna y contemporánea. Armaos logra en este ensayo el milagro de la síntesis y del equilibrio crítico, pues parte de la devoción y del asombro.
Creta y la Canción popular En una época de bonanza para las letras y las artes, en Creta, bajo el dominio veneciano desde 1211, durante aproximadamente un siglo y medio hasta 1669 (año en que los turcos completan la conquista de la isla), se producen textos poéticos señeros, muchos de ellos de teatro, en un lenguaje lleno de frescura que el tiempo no ha mermado y con una fuerza expresiva hasta entonces desconocida, rico en elementos del dialecto local fenómeno que más tarde en el griego escrito se limitará drásticamente hasta desaparecer en los años recientes. Así, el teatro neohelénico que tras esporádicos momentos significativos ha conocido en nuestros días una muy buena época en prosa (Iákovos Kampanelis, por ejemplo) tuvo entonces su primer momento de esplendor en verso (Erofili, de Yeorgios Jortatsis; Sacrificio de Abraham, de Vitsentsos Kornaros, etcétera), junto a una novela en verso, Erotócritos, y algunos poemas valiosos más pequeños. Temas europeos entonces recientes, el sentimiento religioso, la sátira, el ideal heroico, temas bucólicos y, sobre todo, la pasión de amor, se filtran en la conciencia griega de los creadores y adquieren un acentuado localismo. Después de la Creta del Renacimiento (puesto que el petrarquismo ya se había "helenizado" en Chipre y en el Dodecaneso, bajo el favorable dominio cultural, aunque pasajero, de la Serenísima República de Venecia así como de los francos2 ), la literatura griega moderna ya no escapará al destino de las fermentaciones espirituales en Occidente. A esto coadyuva, por supuesto, la diáspora: la abundante migración griega hacia Europa occidental (por motivos comerciales o de estudios) que después de la toma de Constantinopla por los otomanos (1453) adquirió carácter permanente Grecia, junto con los Balcanes, se hundió entonces durante aproximadamente cuatrocientos años bajo el yugo de los turcos, con insurrecciones fallidas y menoscabo de la educación, etcétera. Pero las comunidades helenas de la diáspora mantuvieron fuertes sus lazos con Grecia y no dejaron de infundir en la población de la patria invadida por los turcos las ideas, los sentimientos, las opiniones políticas y las tendencias del resurgimiento de la joven y agitada Europa, todo lo cual desembocó en la insurrección victoriosa y la liberación a principios del siglo XIX. Sin embargo, en los cuatrocientos años de esclavitud y como continuación de los pequeños poemas épicos, himnos históricos, lamentaciones y baladas que precedieron, marcando así, desde los primeros pasos del nuevo helenismo, relieves en su viaje más allá de la nación de los temas populares, la poesía popular floreció en grado único, sobre todo con las canciones heroicas de resistencia al conquistador, las canciones "kléfticas"3 (relación de hechos, encomios, elegías, etcétera) ejemplos de economía de lenguaje y de vigoroso estilo y con ellas, las abundantes canciones sobre la vida cotidiana (la familia, el trabajo, el amor, la fiesta, la muerte, etcétera) en su apabullante mayoría concebidas en verso yámbico de quince sílabas que corresponde al aliento natural del habla griega. Punto de partida del periodo
En efecto, alrededor del acaso socialmente distante Solomós y su breve obra, un grupo de intelectuales y literatos que comulga con sus ideas conforma un claro grupo (Escuela del Eptaneso) que con devoción reproduce sus valores y principios fundamentales (adhesión idealista a la naturaleza, adoración a la mujer y a la patria, sentimiento religioso, sentido trágico de la vida, etcétera). Junto a Solomós, otro poeta de Zákinthos, Andreas Kalvos (1792-1869), alcanzó a publicar dos series de Odas (veinte largos poemas, 1824 y 1826), que son alabanzas del amor a la patria y proclamaciones de libertad, en una emblemática estrofa de cinco versos escritos en una peculiar lengua culta e inspiración de elevado espíritu con simbología clasicista textos que a lo largo del siglo XX no han dejado de ser admirados. Entre los últimos poetas de la Escuela del Eptaneso por lo menos debe hacerse mención aparte de un poeta ecléctico que nos dejó aproximadamente medio centenar de sonetos de una admirable perfección: Lorentzos Mavilis (1860-1912), de Kérkira (Corfú). Pero el poder central de la capital del
Estado recientemente construido pretendía, en la base del largo
antagonismo respecto del punto de vista sobre la lengua de los miembros
de la Escuela del Eptaneso, un ideal clasicista anquilosado que ordenaba
sobre todo el cultivo de una artificial forma culta de la lengua (katharévusa),
la cual imagina cerca del periodo clásico del griego, pero que no
sirve a la literatura en activo
Atenas y Alejandría
No obstante, en la generación inmediatamente posterior, durante las dos primeras décadas del siglo XX y bajo el ala del poeta de altos vuelos, aparecen tres creadores excepcionales: Kostas Várnalis (1884-1974, Premio Lenin 1959), con un dinamismo sin precedente y una sátira acentuada por sus convicciones materialistas (La luz que quema, 1922); el más conocido como narrador, desde muy pronto fuera del contexto de la lengua griega, Nikos Kazantzakis (1883-1957), quien publica su Odisea (1938) de concepción nietzscheana y bergsoniana, de 33,333 versos, una continuación del mito homérico; y Ángelos Sikelianós (1884-1951), un temperamento de espíritu sincrético con agudas pero muy luminosas tendencias místicas (El zahorí. El hombre de la leve sombra, 1909; Mater Dei, 1917), para muchos el extremo más alejado al que llegó la tradición del lirismo en la poesía neohelena.
En Atenas, en la primera década de entreguerras (cuando dolorosas coyunturas nacionales y callejones sin salida sociales esparcen un clima de pesimismo y sarcasmo, solidario del neosimbolismo en casi todo Occidente), igualmente solitario hace su aparición Kostas Kariotakis (1896-1928), presencia dominante en un grupo con quien compartía ideas y técnicas expresivas (Kostas Ouranis, Telos Agras, Napoleón Lapatiotis, María Polydouri, etcétera). Este poeta, que trabajaba como funcionario público en una ciudad de provincia y que puso fin a su vida con un balazo, en los pocos libros que publicó (Elegías y sátiras, 1927, por ejemplo) acercó tanto y con tanta elocuencia el derecho al sueño y la demanda de una prosperidad general al crudo constreñimiento de las relaciones humanas, que por muchos años después fue visto con temor por la pequeña burguesía griega, por lo demás absolutamente indiferente a lo que se maquinaba en el espacio de la poesía. Con Kariotakis y su generación, y con sus descendientes un poco posteriores por ejemplo el marinero y poeta marino de lo "fatal" Nikos Kavadias y el emprendedor, en cuanto al vocabulario y la sintaxis, Yannis Skaribas), se apaga el último destello de la poesía tradicional griega en su fase de renovación más intensa. Más tarde algunos otros transmitirán su característica atmósfera al verso libre (Aléxandros Baras, por ejemplo). Una voz de valor indudable pero hasta ahora aún no ponderada inició por esos mismo años sus pasos en el sendero de la modernidad: Takis Papatsonis (1895-1970), poeta de inspiración religiosa con un encanto muy especial. (En ese mismo sentido trabaja la obra de los genuinos escritores de la "poesía pura" como Apóstolos Melajrinós y Késar Emmanouil, continuadores del simbolismo francés que primero había encontrado un recinto hospitalario en la Generación de 1880.) El viraje definitivo lo señala un grupo de creadores que entró con fuerza en las letras hacia la segunda mitad de la década de entreguerras: la Generación del Treinta. El Treinta
Yorgos Seferis ((1900-1971, Premio Nobel 1963), se formó artísticamente bajo el consejo de la tradición francesa y anglosajona (Strofí6 , 1931; Mithistórima, 1935; Zorzal, 1947; Tres poemas ocultos, 1966, etcétera). En su obra, un verso no rimado, con frecuencia largo y de acentuación irregular, da carta de nacionalidad en la experiencia griega a una teoría de la historicidad que a partir de entonces resultó ser determinante en cuanto al tramado del lenguaje de la poesía neohelénica la otra parte la llevó a cabo Elytis, cuya primera experiencia fue el surrealismo. Odysseas Elytis (1911-1996, Premio Nobel 1979), mostró una enorme y constante capacidad de renovación hasta sus últimos años (Orientaciones, 1940; Dignum est, 1960; El monograma, 1972; María Nefeli, 1978; El pequeño Nautilos, 1985, etcétera). Sin duda disponía del más fuerte sentido del lenguaje que conoció el nuevo helenismo pues, cualquiera que fuera el tema que tocara siempre con un profundo erotismo, escribió en un griego que no dudaba probar los extremos, pero sin traicionar en lo absoluto el cartabón lingüístico conformado en los centros urbanos, mismo que resultó ser incluso desastroso para muchos de los poetas posteriores. Esto hace de Elytis un poeta difícil de traducir. Cerca de estos dos astros de primera dimensión más cerca del segundo sería un error no reconocer el brillo de algunos otros que fueron muy apreciados: sobre todo el del exaltado Yorgos Sarandaris (1908-1941) y el del poeta de Amorgós (1943), Nikos Gkatsos (1911-1992). Seferis pudo no haber tenido el incontestable don de Elytis, como tampoco la profundidad de Solomós, ni el saber insaciable de Palamás o el arrogante vuelo a las alturas de Sikelianós (y nos quedamos con estos poetas que honrarían a cualquier literatura), pero tuvo la invaluable sabiduría de proponer el camino de lo realizable. Desde entonces, la poesía en Grecia sigue una recta apenas ondulada. Cambian los temas, varían los volubles amores a las ideas, las formas literarias del pasado reaparecen y se vuelven a ir, los posicionamientos políticos a veces acaban a puñetazos, pero el atrevimiento lingüístico se controla con severidad e intolerancia. Por supuesto, los surrealistas no se dejaron ceñir por estos lazos. En un pulido lenguaje katharevusiano que evoca la tradición desdeñada por las letras, y pasando por todo tipo de fases de experimentación con la escritura automática, Andreas Embirikos (1901-1975) articula un discurso agitador, lírico y en extremo profuso al final de su vida, que proclama el ideal erótico a través y más allá del freudismo (Alto horno, 1935; Continente, 1945; Octana, 1980), mientras que el pintor Nikos Engonópoulos (1910-1985), a oscilante distancia de la escritura automática, en una lengua mezcla de elementos cultos y populares, escribe versos que fueron recibidos con sentimientos que iban desde la plena y apresurada burla hasta el más caluroso de los aplausos, lo cual finalmente prevaleció en su contra (No hablen con el conductor, 1938; Bolívar, 1944; En el Valle de las Rosaleras, 1978).
De la guerra a la dictadura La marginación de la izquierda inmediatamente después de la segunda guerra mundial, tras una guerra civil que dividió irreparablemente a la nación, afinóla voz de la llamada Primera Generación de Posguerra, en un ambiente de conversación en voz baja, de tono inesperadamente melancólico (de ahí también el nombre de Generación de la Derrota), pero muy humano y por supuesto en asonancia con el clima general de pobreza que dominaba en la sociedad neohelena la atmósfera del neorrealismo italiano no está lejos. Los modos de la Generación del Treinta encuentran una sistemática continuidad en algunos de los creadores más responsables de la primera década después de la guerra: en Takis Sinópoulos (1917-1981), por ejemplo, o en Tasos Livaditis (1922-1988). Los poetas de esta generación que aún viven constituyen lo más valioso que existe hoy en la poesía griega: Manolis Anagnostakis (1925) concluyó su contribución en una breve obra en la que se muestran con énfasis todas las características antes mencionadas (Épocas, 1945; La continuación, 1954); mientras que la poesía de pesadilla, y austera hasta el máximo adelgazamiento, de Miltos Sajturis (1919) va más allá (La olvidada, 1945; Con el rostro en la pared, 1952; Los espectros, 1958) y, desde cierto punto de vista, es la única que llevó el expresionismo a las letras griegas modernas. En el mismo grupo se enlistan otros poetas interesantes (Minás Dimakis, Aris Dikteos, Mijalis Katsarós...) y algunos (Takis Varvitsiotis, Titos Patrikios, Yorguís Pablópoulos, etcétera) que continúan su trabajo. La pesadez de la atmósfera no se desahogó en la siguiente generación, la Segunda Generación de Posguerra, en la que, a pesar de todo, junto a la temática de origen político, hace su aparición otra más claramente existencialista: se intensifica el sentimiento religioso y el objeto poético paulatinamente se desprende del espacio de lo público (no de su responsabilidad pública). De los numerosos poetas de esta generación, entre los casos que vale la pena recordar, se encuentran Nikos Karouzos (1926-1990), quien ordena el elemento de la vivacidad y la inventiva en la escritura poética (Saco de dormir, 1964; Cinta adhesiva para grandes y pequeñas antinomias, 1971); Dimitris Papaditsas (1922-1987) y Ektor Kaknavatos (1920), quienes revivifican la experiencia surrealista y, asimismo, otros poetas serios e independientes como Nikos Alexis Aslánoglou, Dinos Jristianópoulos, Klitos Kyrou, Kikí Dimulá, Markos Meskos, Vyron Leondaris Del régimen democrático
Aproximadamente a partir de 1980 y en adelante, las ya densas filas de los poetas reciben un nuevo refuerzo (cosa que no ocurrirá a finales del siglo XX, tras el cambio de interésdel público y de los editores hacia la narrativa): es decir, un nuevo grupo que pareció decidido a investigar, y de manera más culta, las perspectivas de la forma poética y que se siente distanciado de la Generación del 70 aunque sus diferencias no siempre son claras (J. Blavianós. I. Laguios, T. Kapernaros, D. Kapsalis, Y. Koropoulis, M. Mósjovi, Y. Blanas, S. Pasjalis, S. Serefas, S. Trivizás, etcétera). Se diría que la distancia entre el sujeto que habla y el conjunto social se expande en los poemas de la mayoría. Sin embargo, reaparecen los temas clásicos mientras que en algunos de ellos hay una tendencia a revivir la escritura tradicional y hay una nueva pérdida de optimismo. En la misma línea continúan poetas que surgieron hacia la última década del siglo XX. Aunque después de la Generación del Treinta el curso de la poesía griega moderna no es ascendente, es muy claro que hasta ahora no la ha dominado ningún tipo de afasia; al contrario, la constante comparación con los logros de un pasado muy cercano mantiene activos a quienes se dedican a este arte. Porque es indiscutible que no ha habido ningún otro logro del helenismo moderno más ilustre que éste que ha alcanzado la poesía y hay en todos una lúcida conciencia de ello. Por supuesto, Homero es oro (orgullo del helenismo clásico), pero el neohelenismo ya ha puesto junto a él plata de primera calidad: "Poema regalo de plata". 1 Título del último poema de El árbol de luz y la decimocuarta belleza, de Odysseas Elytis. Dimitris Armaos, autor de este ensayo, es poeta, crítico literario, filólogo y editor. Es autor de varios libros de poemas y de numerosos trabajos sobre las letras griegas modernas. 2 Así se llamaba a la tribu germana que se estableció en la región de Francia en el siglo III d. C. 3 El nombre de estas canciones proviene de la palabra griega kleftis, que significa ladrón. Se trata de canciones que narran o alaban sus logros heroicos. 4 Zákinthos o Zante, isla del mar Jónico que con otras forma el Eptaneso. 5 Solomós dejó al morir atrevidos y ambiciosos proyectos de composiciones poéticas de los cuales sólo terminó algunos fragmentos o unidades. 6 Que puede traducirse como Estrofa, pero también como Giro o Viraje. Véase "Siete poemas de Mithistórima", de Yorgos Seferis, en La Jornada Semanal, núm., 272, mayo 21, 2000. Traducción
de Francisco Torres Córdova
|
 La
cronología de la poesía neohelénica coincide con la
de toda la literatura griega moderna que, por supuesto, no se remonta más
allá del año 1100 (cuando estaban todavía en su esplendor
las letras bizantinas), y tiene como principio la aparición más
o menos sistemática de textos de autores cultos y populares en una
forma de lenguaje cercana a la contemporánea. Durante ocho siglos
ininterrumpidos (cuya mitad abarca la esclavización del mundo heleno
por el Imperio otomano), sus mejores momentos están vinculados con
el cultivo del lenguajepopular más puro los mejores, es decir,
la canción popular y la literatura del Renacimiento cretense. Desde
entonces el hilo actualno vuelve a romperse, y su extremo lo sostiene la
figura en general más luminosa del helenismo moderno: Dionisio Solomós.
La
cronología de la poesía neohelénica coincide con la
de toda la literatura griega moderna que, por supuesto, no se remonta más
allá del año 1100 (cuando estaban todavía en su esplendor
las letras bizantinas), y tiene como principio la aparición más
o menos sistemática de textos de autores cultos y populares en una
forma de lenguaje cercana a la contemporánea. Durante ocho siglos
ininterrumpidos (cuya mitad abarca la esclavización del mundo heleno
por el Imperio otomano), sus mejores momentos están vinculados con
el cultivo del lenguajepopular más puro los mejores, es decir,
la canción popular y la literatura del Renacimiento cretense. Desde
entonces el hilo actualno vuelve a romperse, y su extremo lo sostiene la
figura en general más luminosa del helenismo moderno: Dionisio Solomós.
 Con
el final de la ocupación turca (para la mayor parte del actual Estado
griego) y con la lucha por la liberación (1821-1828) realizada por
la población griega, se vincula la presencia intelectual del más
grande poeta griego moderno hasta nuestros días, nacido en Zákinthos4
y educado en Italia: el conde Dionisio Solomós (1798-1857),
firme partidario y valiente defensor del demótico, quien en una
primera etapa de su obra cantó la lucha del pueblo levantado en
armas (las dos primeras estrofas de su "Himno a la libertad" son el himno
nacional griego) y que más tarde reflexionó con rigor y a
profundidad sobre la poesía que conveníaa su nación
ya libre. Su fragmentaria obra posterior, obra de apogeo (Lambros,
El cretense, Libres asediados, etcétera), ofrece en
unidades líricas de composición completa y de gran condensación
del sentimiento y el sentido, las cimas que alcanzó el verso griego
moderno. A pesar de que sus puntosde partida y su forma de trabajo
han sido examinados exhaustivamente, Solomós mantiene vigentes muchas
cuestiones de interpretación; por ejemplo, se ha discutido durante
largo tiempo cómo influyeron en su escritura sus lazos con la filosofía
alemana de la época, o el hecho de que entre sus estudiosos aún
está latente la discusión sobre en qué proporción
es romántico o clasicista con base en sus puntos de vista, sus aspiraciones
y el total de su obra terminada5 . Sin embargo, nadie
duda de su valor, y encontramos su influencia amplia y fecunda en los poetas
posteriores.
Con
el final de la ocupación turca (para la mayor parte del actual Estado
griego) y con la lucha por la liberación (1821-1828) realizada por
la población griega, se vincula la presencia intelectual del más
grande poeta griego moderno hasta nuestros días, nacido en Zákinthos4
y educado en Italia: el conde Dionisio Solomós (1798-1857),
firme partidario y valiente defensor del demótico, quien en una
primera etapa de su obra cantó la lucha del pueblo levantado en
armas (las dos primeras estrofas de su "Himno a la libertad" son el himno
nacional griego) y que más tarde reflexionó con rigor y a
profundidad sobre la poesía que conveníaa su nación
ya libre. Su fragmentaria obra posterior, obra de apogeo (Lambros,
El cretense, Libres asediados, etcétera), ofrece en
unidades líricas de composición completa y de gran condensación
del sentimiento y el sentido, las cimas que alcanzó el verso griego
moderno. A pesar de que sus puntosde partida y su forma de trabajo
han sido examinados exhaustivamente, Solomós mantiene vigentes muchas
cuestiones de interpretación; por ejemplo, se ha discutido durante
largo tiempo cómo influyeron en su escritura sus lazos con la filosofía
alemana de la época, o el hecho de que entre sus estudiosos aún
está latente la discusión sobre en qué proporción
es romántico o clasicista con base en sus puntos de vista, sus aspiraciones
y el total de su obra terminada5 . Sin embargo, nadie
duda de su valor, y encontramos su influencia amplia y fecunda en los poetas
posteriores.
 De
esta situación, con valentía encuentra la salida votando
por el "demótico" una generación, con el nombre de Generación
de 1880 o Nueva Escuela Ateniense, que cerró filas alrededor del
prolífico Kostís Palamás (1859-1943), figura dominante
de la poesía lírica así como en general de la vida
intelectual neohelénica durante más de cincuenta años.
Palamás, verdadero virtuoso del griego moderno, pertenece a la tradición
del lirismo abundante que se conoció en todo Occidente de mediados
a finales del siglo XIX, ahí, en las fronteras
entre el romanticismo y el modernismo. A los lectores actuales de poesía
se les dificulta el preciosismo y la riqueza de su lenguaje, tanto como
la grandiosidad de sus visiones poéticas que, naturalmente,
resultan contrarias a la aflicción de la vida cotidiana. Incluso
los libros importantes de Palamás, que marcaron el desarrollo cultural
del país (Vida inmutable, 1904; El dodecálogo del
gitano, 1907; La flauta del rey, 1910), exigen un lector refinado,
capaz de la abstracción y sin prejuicios. No es para nada inexplicable,
entonces, que sus imitadores y hubo muchos, sobre todo en la época
de su mayor fama hayan tenido severas dificultades con este tipo de escritura,
misma que asimiló la mayor parte delas corrientes de su tiempo,
que llegó por lo menos a la poésiepure
y que, con
su aliento elevado, logra poner en evidencia la mediocridad, el desentono
y la estrechez de alma. Sin embargo, el simbolismo y la sensibilidad del
crepúsculo encuentran valiosos representantes en el seno de esta
generación: Kostas Jatzópoulos, Ioannis Griparis, Lambros
Porfiras...
De
esta situación, con valentía encuentra la salida votando
por el "demótico" una generación, con el nombre de Generación
de 1880 o Nueva Escuela Ateniense, que cerró filas alrededor del
prolífico Kostís Palamás (1859-1943), figura dominante
de la poesía lírica así como en general de la vida
intelectual neohelénica durante más de cincuenta años.
Palamás, verdadero virtuoso del griego moderno, pertenece a la tradición
del lirismo abundante que se conoció en todo Occidente de mediados
a finales del siglo XIX, ahí, en las fronteras
entre el romanticismo y el modernismo. A los lectores actuales de poesía
se les dificulta el preciosismo y la riqueza de su lenguaje, tanto como
la grandiosidad de sus visiones poéticas que, naturalmente,
resultan contrarias a la aflicción de la vida cotidiana. Incluso
los libros importantes de Palamás, que marcaron el desarrollo cultural
del país (Vida inmutable, 1904; El dodecálogo del
gitano, 1907; La flauta del rey, 1910), exigen un lector refinado,
capaz de la abstracción y sin prejuicios. No es para nada inexplicable,
entonces, que sus imitadores y hubo muchos, sobre todo en la época
de su mayor fama hayan tenido severas dificultades con este tipo de escritura,
misma que asimiló la mayor parte delas corrientes de su tiempo,
que llegó por lo menos a la poésiepure
y que, con
su aliento elevado, logra poner en evidencia la mediocridad, el desentono
y la estrechez de alma. Sin embargo, el simbolismo y la sensibilidad del
crepúsculo encuentran valiosos representantes en el seno de esta
generación: Kostas Jatzópoulos, Ioannis Griparis, Lambros
Porfiras...
 Aproximadamente
en esos mismos años, en una comunidad del helenismo de la
diáspora, en Alejandría, Egipto, y en el centro de otro círculo
de intelectuales, a lo largo de cuarenta años escribe menos de doscientos
poemas (más algunos renegados, inconclusos, etcétera) Konstantinos
P. Kavafis (1868-1938), todavía hoy en día la voz poética
de la Grecia moderna más conocida en el mundo. Se inspira, con pocas
excepciones, en sucesos y detalles de la historia griega, sobre todo de
la clásica pero también de la medieval, desarrollando un
conocimiento diacrónico del hombre, de talante escéptico,
"didáctico", irónico, irrebatible. A la actualidad lo trae
casi siempre la evocación erótica. El mecanismo de
la narración y la muy personal técnica de las abstracciones
(que permitieron que acertadamente se le comparara con Jorge Luis Borges)
indiscutiblemente le abren el paso en la percepción de toda generación
y, a pesar de que lo mixto de su instrumento de expresión (una amalgama
de demótico y katharévusa) da la impresión
de que su traducción es difícil, ha sido llevado a innumerables
lenguas. Por otro lado, sus imitaciones resultan escandalosas es tal vez
por eso que muchos prefirieron hacer solamente su parodia. Pero su experiencia
se hace sentir en todos los poetas posteriores. Representando una poética
que se aparta de los términos del lirismo tradicional, y solitaria
en su época, Kavafis tiene con frecuencia un público distinto
al de Palamás: el aprecio de ambos presupone una cultura bien
temperée.
Aproximadamente
en esos mismos años, en una comunidad del helenismo de la
diáspora, en Alejandría, Egipto, y en el centro de otro círculo
de intelectuales, a lo largo de cuarenta años escribe menos de doscientos
poemas (más algunos renegados, inconclusos, etcétera) Konstantinos
P. Kavafis (1868-1938), todavía hoy en día la voz poética
de la Grecia moderna más conocida en el mundo. Se inspira, con pocas
excepciones, en sucesos y detalles de la historia griega, sobre todo de
la clásica pero también de la medieval, desarrollando un
conocimiento diacrónico del hombre, de talante escéptico,
"didáctico", irónico, irrebatible. A la actualidad lo trae
casi siempre la evocación erótica. El mecanismo de
la narración y la muy personal técnica de las abstracciones
(que permitieron que acertadamente se le comparara con Jorge Luis Borges)
indiscutiblemente le abren el paso en la percepción de toda generación
y, a pesar de que lo mixto de su instrumento de expresión (una amalgama
de demótico y katharévusa) da la impresión
de que su traducción es difícil, ha sido llevado a innumerables
lenguas. Por otro lado, sus imitaciones resultan escandalosas es tal vez
por eso que muchos prefirieron hacer solamente su parodia. Pero su experiencia
se hace sentir en todos los poetas posteriores. Representando una poética
que se aparta de los términos del lirismo tradicional, y solitaria
en su época, Kavafis tiene con frecuencia un público distinto
al de Palamás: el aprecio de ambos presupone una cultura bien
temperée.
 En
la Generación del Treinta encontramos a los últimos grandes
poetas modernos y, por lo general, a los intelectuales mejor constituidos
del siglo; algunos orientados a búsquedas de lo moderno que ya rigen
en todo Occidente (Seferis, Elytis), otros sobre todo surrealistas
(Embirikos, Engonópoulos), y otros volcados más conscientemente
hacia preocupaciones sociales (Ritsos, Bretakos). Es una generación
numerosa y su espíritu se refleja en el conjunto de la vida intelectual
del país (pintura, arquitectura, música, pero también
en la filosofía y la ciencia...), y cuya producción continuó
con importantes logros hasta la dictadura del 67 y aun más tarde.
Con esta generación se vuelve a plantear y, en esencia, se resuelve
definitivamente, el asunto de la lengua (una lengua común imparcial,
con las normas del demótico), y la tradición (clásica,
bizantina, moderna popular y no popular), que de manera muy especial pesa
en los hombros del neohelenismo, se revalora y se enfrenta en forma más
abierta y diversa: junto a la reflexión se impulsa el optimismo
y la afirmaciónde la vida. Detrás de esta generación
subyace una gran herida nacional: la Tragedia de Asia Menor (1922), con
el desarraigo de un millón y medio de jonios que se establecieron
como refugiados en el pequeño Estado griego. Y frente a ella, la
segunda guerra mundial y la heroica resistencia del pueblo heleno ante
las fuerzas del Eje, formada ésta por organizaciones en su mayoría
de carácter progresista. La historia ofrece, pues, su asistencia.
En
la Generación del Treinta encontramos a los últimos grandes
poetas modernos y, por lo general, a los intelectuales mejor constituidos
del siglo; algunos orientados a búsquedas de lo moderno que ya rigen
en todo Occidente (Seferis, Elytis), otros sobre todo surrealistas
(Embirikos, Engonópoulos), y otros volcados más conscientemente
hacia preocupaciones sociales (Ritsos, Bretakos). Es una generación
numerosa y su espíritu se refleja en el conjunto de la vida intelectual
del país (pintura, arquitectura, música, pero también
en la filosofía y la ciencia...), y cuya producción continuó
con importantes logros hasta la dictadura del 67 y aun más tarde.
Con esta generación se vuelve a plantear y, en esencia, se resuelve
definitivamente, el asunto de la lengua (una lengua común imparcial,
con las normas del demótico), y la tradición (clásica,
bizantina, moderna popular y no popular), que de manera muy especial pesa
en los hombros del neohelenismo, se revalora y se enfrenta en forma más
abierta y diversa: junto a la reflexión se impulsa el optimismo
y la afirmaciónde la vida. Detrás de esta generación
subyace una gran herida nacional: la Tragedia de Asia Menor (1922), con
el desarraigo de un millón y medio de jonios que se establecieron
como refugiados en el pequeño Estado griego. Y frente a ella, la
segunda guerra mundial y la heroica resistencia del pueblo heleno ante
las fuerzas del Eje, formada ésta por organizaciones en su mayoría
de carácter progresista. La historia ofrece, pues, su asistencia.
 Sin
embargo, quien aglutina en mayor grado los dones de esta generación
es un río de lirismo, también ideológicamente volcado
hacia el espacio de la izquierda. Se trata de Yannis Ritsos (1909-1990,
Premio Lenin 1977), traducido a muchas lenguas y guía de la mayor
parte de la poesía que se escribió después de él
(Epitafio, 1973; La canción de mi hermana, 1937; Helenidad,
1966; Graganda, 1973; de 1961 en adelante Poemas, muchos
inéditos). Su abundancia alcanza la de poetas como Pablo Neruda,
en lo que se refiere tanto a la poética como a la mirada hacia el
mundo; a la amplitud de la temática como a la integridad de
su postura espiritual. Asimilando la experiencia de todas las corrientes
contemporáneas, Ritsos cristalizó un tono que sabe elevarse
y disminuir; minimalista en sus aproximaciones pero a veces también
titánico en sus elecciones (véanse especialmente los monólogos
dramatizados que reunió en su libro Cuarta dimensión,
1972). Junto a él se alinea, con su poesía de carácter
cristiano-socialista, Nikiforos Bretakos (1911-1991).
Sin
embargo, quien aglutina en mayor grado los dones de esta generación
es un río de lirismo, también ideológicamente volcado
hacia el espacio de la izquierda. Se trata de Yannis Ritsos (1909-1990,
Premio Lenin 1977), traducido a muchas lenguas y guía de la mayor
parte de la poesía que se escribió después de él
(Epitafio, 1973; La canción de mi hermana, 1937; Helenidad,
1966; Graganda, 1973; de 1961 en adelante Poemas, muchos
inéditos). Su abundancia alcanza la de poetas como Pablo Neruda,
en lo que se refiere tanto a la poética como a la mirada hacia el
mundo; a la amplitud de la temática como a la integridad de
su postura espiritual. Asimilando la experiencia de todas las corrientes
contemporáneas, Ritsos cristalizó un tono que sabe elevarse
y disminuir; minimalista en sus aproximaciones pero a veces también
titánico en sus elecciones (véanse especialmente los monólogos
dramatizados que reunió en su libro Cuarta dimensión,
1972). Junto a él se alinea, con su poesía de carácter
cristiano-socialista, Nikiforos Bretakos (1911-1991).
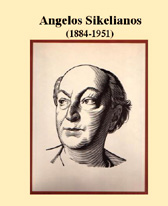 Constreñidos
en la denominación de Generación del 70, los poetas que
hicieron su aparición durante los siete años de la dictadura
militar (1967-1974) e inmediatamente después (régimen democrático),
escriben en una gran variedad de temas y formas dando así un fuerte
testimonio de inquietud por una multitud de influencias, entre las cuales
domina la línea que vincula a Ritsos con la Segunda Generación
de Posguerra. Por lo menos la primera década de la producción
poética de muchos de estos poetas justifica la denominación
que se les ha adjudicado: Generación del Cuestionamiento. En los
textos de la mayoría, sin embargo, ya se ha consumado la liberación
de los fantasmas del pasado, y la comunicación con la cultura norteamericana
de posguerra se entreteje en mayor o menor grado con los modelos tradicionales
y las anteriores tendencias de la cultura neohelena. Si hacemos a un lado
la aparición de tres poetas posteriores las certeras lecturas de
la realidad contemporánea de Grecia que bajo un prisma diacrónico
intenta Mijalis Gkanás (1943); las sintetizadas y ambiciosas obras
de Nikos Panaiotópoulos (1945) y de Andonis Zervas (1954), desde
el inicio veremos a muchos confirmar con su obra poética estas observaciones
generales (Yannis Kondós, Yorgos Markópoulos, Tzeni Mastoraki,
Yannis Patilis, Takis Pablostathis, Lefteris Poulios, Arguiris Jionis,
Yorgos Jronás...). Sólo que, siendo esta "generación"
la más numerosa que ha existido en la literatura griega moderna,
algunos escritores se dirigieron, cada vez más y ya exclusivamente,
hacia la prosa, mientras que otros (es característico el caso de
A. K. Jristódoulos) hacen su aparición apartados en espacio
y tiempo de la "composición" inicial de la generación y se
les valora tardíamente.
Constreñidos
en la denominación de Generación del 70, los poetas que
hicieron su aparición durante los siete años de la dictadura
militar (1967-1974) e inmediatamente después (régimen democrático),
escriben en una gran variedad de temas y formas dando así un fuerte
testimonio de inquietud por una multitud de influencias, entre las cuales
domina la línea que vincula a Ritsos con la Segunda Generación
de Posguerra. Por lo menos la primera década de la producción
poética de muchos de estos poetas justifica la denominación
que se les ha adjudicado: Generación del Cuestionamiento. En los
textos de la mayoría, sin embargo, ya se ha consumado la liberación
de los fantasmas del pasado, y la comunicación con la cultura norteamericana
de posguerra se entreteje en mayor o menor grado con los modelos tradicionales
y las anteriores tendencias de la cultura neohelena. Si hacemos a un lado
la aparición de tres poetas posteriores las certeras lecturas de
la realidad contemporánea de Grecia que bajo un prisma diacrónico
intenta Mijalis Gkanás (1943); las sintetizadas y ambiciosas obras
de Nikos Panaiotópoulos (1945) y de Andonis Zervas (1954), desde
el inicio veremos a muchos confirmar con su obra poética estas observaciones
generales (Yannis Kondós, Yorgos Markópoulos, Tzeni Mastoraki,
Yannis Patilis, Takis Pablostathis, Lefteris Poulios, Arguiris Jionis,
Yorgos Jronás...). Sólo que, siendo esta "generación"
la más numerosa que ha existido en la literatura griega moderna,
algunos escritores se dirigieron, cada vez más y ya exclusivamente,
hacia la prosa, mientras que otros (es característico el caso de
A. K. Jristódoulos) hacen su aparición apartados en espacio
y tiempo de la "composición" inicial de la generación y se
les valora tardíamente.