La
Jornada Semanal,
9 de diciembre del 2001
353
(h)ojeadas
Las
peras del olmo
Gabriel
Bernal Granados
|

|
Rolando
Sánchez Mejías,
Historias
de Olmo,
Siruela,
España,2001. |
|
¿Qué
ocurriría si en mi ensayo sobre Historias de Olmo, de Rolando
Sánchez Mejías, evito mencionar cualesquiera datos de la
biografía del autor, así como la exégesis de los contenidos
paralelos de su libro? Ocurre
que estaré anotando sólo
lo que considero esencial. Parecerá lo contrario, que en vez de
guiar al lector en medio de un bosque con
un mapa claro le ofrezco la visión
de otro bosque, repleto de ramas, espinas, arbustos y caminos neblinosos.
Pero no es así. Porque Olmo sólo puede hablar y explicarse
por boca de Olmo. Además, alguien tiene que hacerle justicia al
pobre Olmo poniéndolo en el primer plano.
Las Historias de Olmo son un conjunto
de cuentos breves engarzados como una novela. O como una autobiografía
apócrifa. Olmo es un tonto que escribe. Le ocurren cosas, pero en
realidad es un tonto que escribe. A todos nos pasa. Cuando leemos libros
como Historias de Olmo nos reímos, ponderamos el talento
del autor que ha sido capaz de crear un personaje tan de carne y hueso,
tan verosímil como lo es Olmo, pero en el fondo, unos momentos antes
de cerrar los ojos y habiendo dejado el libro sobre la mesilla a un lado
de la cama, nos cuestionamos, aterrados, si hemos entendido realmente el
quid
del asunto. Justo como cuando escuchamos un chiste entre varios y reímos
sin haber entendido para no pasar por tontos. Puede ser que el chiste signifique
una bobería, pero ese no haber entendido nos pone el cuerpo tieso.
Mientras tanto, Olmo se pasea por el cuarto y se agarra su cabeza de globo
diciendo que no puede pensar. No que le duela la cabeza, sino eso:
que no puede pensar.
Lo que Olmo propone con su imbecilidad
es una teoría simple del conocimiento. No podemos conocer la realidad
(esto es algo que jamás diría Olmo) porque el instrumento
que hemos diseñado para ello es insuficiente. Es decir, el lenguaje.
El hombre que escribe ?el homo sapiens sapiens? es el tonto por
antonomasia, porque es el responsable de haberle conferido a las palabras
la tarea torpe de ordenar el caos. Y el escritor fracasa, fracasa todo
el tiempo. Como no podemos conocer la realidad mediante el usufructo del
lenguaje, lo que podemos hacer es trascenderla y desdoblarla, como se desdobla
un mapa o una hoja de papel que no tiene nada escrito. Una hoja de papel
hueca.
En el mundo de Olmo no existe el problema
de la continuidad. No hay unidad de tiempo ni de espacio. Olmo se agarra
la cabeza en este momento y dice que no puede pensar. Inmediatamente después
está viendo a un pájaro recortado sobre el fondo azul de
la ventana. Aquí subyace un problema de orden retórico. Que
no es otra cosa sino el problema anterior de la imposibilidad de empatar
el lenguaje con la realidad. Si yo hablo de un vaso y veo el ojo de mi
esposa agrandarse del otro lado del vaso no estoy separando ninguna trama
de lenguaje de su significado convencional. Pero si de pronto el vaso se
despega de mis manos y sale volando por la ventana estoy refiriendo, en
prosa, un evento que sería inútil de referir en verso. No
hay fantasía, hay idea, como en "El acercamiento a Almotásim"
de Borges, el cual no hubiera podido resolverse bajo la especie de un poema
?mucho menos de un poema ultraísta. Si el lenguaje es insuficiente
para representar la realidad entonces hay que recurrir a otros métodos.
¿Pero qué ocurre en el momento preciso en que Olmo se da
cuenta de que la metáfora es inútil y la poesía una
red en la que no quiere caer? Olmo se queja de una migraña y se
acuesta y se queda mudo. O se dobla como una camisa y se mete en el interior
de una gaveta. En otras palabras, lo que ocurre es una historia dentro
de una cantidad mínima de renglones. Una cantidad mínima
o suficiente.
Pero sería un error confundir a
Olmo con Rolando. O decir que Olmo es Rolando. Olmo es Olmo y Rolando es
Rolando. Además, como decía Bernard Shaw, no se puede andar
por el mundo exponiendo las propias miserias de uno. Eso sería inmoral.
Además de aburrido. Olmo y Rolando son escritores obsesionados con
el cuento corto, y cada quien tiene su propia estrategia. Cada quien se
dirige a un lugar distinto. Aunque, a decir verdad, uno se queda con la
impresión de que Olmo no va a ninguna parte. Olmo es feliz donde
está.
El tonto, el héroe. El tonto
es el verdadero héroe. El tonto es el que ve más allá.
El tonto se enreda con el lenguaje y lo detesta. O se tropieza con la realidad
y se pregunta por qué.
Lecturas soterradas. Davenport,
Kafka, Joyce, pero lo que sopla de veras en las páginas del cuaderno
de Olmo son vientos del norte: Bernhard, Benjamin, Wittgenstein, el criado
de Robert Walser y los hombrecitos Ror Wolf. ¿Y Cuba, dónde
ha quedado el clima caribe de la isla de Cuba? Lezama Lima, Virgilio Piñera,
Dulce María Loynaz, Emilio Ballagas. La poesía. Olmo parte
del cálculo, aunque ahora abomine de la poesía y no crea
en el valor de las metáforas. Valéry es otro de sus precursores.
De los menos evidentes.
Clima visual, atemperado por el propio
Olmo. El día es tan bello que Tonino se siente perturbado.
Piensa que el sol es una naranja que rebota en el horizonte. En eso se
topa con Olmo, que viene pensativo. Tonino le dice a Olmo: "¡Olmo,
fíjate qué día más bello, el sol es una naranja
que rebota en el horizonte!" Olmo lo mira como si hubiera visto al diablo
y echa a correr mientras grita: "¡Necio, necio!" ~ Del uso de
las metáforas.
 Vidas
paralelas. Todos llevamos un Olmo adentro. Cuando estamos escribiendo
Olmo está sentado a nuestro lado, imitando nuestros gestos. Cuando
caminamos Olmo se pregunta sobre el rumbo que estamos llevando. Cuando
conversamos Olmo gesticula en un sentido inverso. Es un alter ego
que fuma en las antípodas. Pero a Olmo no le gusta el cigarro. Más
bien le gusta imaginar que le gusta fumar cigarro. Y se imagina la punta
del cigarro humeante. Y la boca de donde sale la bocanada de humo. Cuadro
por cuadro. Luego se preocupa por otra cosa completamente distinta. Se
ríe. Olmo representa nuestro ego hilarante, nuestra situación
ridícula en un mundo de apariencias ridículas. Y de sistemas
fácilmente trazables. Todo es cuestión de discernir un momento
de otro, como el blanco del negro. Sin titubeos. Olmo es ese motivo de
escarnio dulcificado que aflora cada vez que queremos parecer inteligentes.
O parecer serios. O cuando estamos en el borde de la cama, con las agujetas
de los zapatos entre los dedos, presas del infierno matutino de saber que
no somos sino un motivo de escarnio dulcificado en un mundo de errores. Vidas
paralelas. Todos llevamos un Olmo adentro. Cuando estamos escribiendo
Olmo está sentado a nuestro lado, imitando nuestros gestos. Cuando
caminamos Olmo se pregunta sobre el rumbo que estamos llevando. Cuando
conversamos Olmo gesticula en un sentido inverso. Es un alter ego
que fuma en las antípodas. Pero a Olmo no le gusta el cigarro. Más
bien le gusta imaginar que le gusta fumar cigarro. Y se imagina la punta
del cigarro humeante. Y la boca de donde sale la bocanada de humo. Cuadro
por cuadro. Luego se preocupa por otra cosa completamente distinta. Se
ríe. Olmo representa nuestro ego hilarante, nuestra situación
ridícula en un mundo de apariencias ridículas. Y de sistemas
fácilmente trazables. Todo es cuestión de discernir un momento
de otro, como el blanco del negro. Sin titubeos. Olmo es ese motivo de
escarnio dulcificado que aflora cada vez que queremos parecer inteligentes.
O parecer serios. O cuando estamos en el borde de la cama, con las agujetas
de los zapatos entre los dedos, presas del infierno matutino de saber que
no somos sino un motivo de escarnio dulcificado en un mundo de errores.
Habla Rolando, en un tono distinto
del de Olmo: "La metafísica de un cuento corto no es un problema
de contracción. Un cuento corto no se contrae así como así.
Como una novela de Proust no se dilata así como así.
"¿Metafísica del fragmento?
No, tampoco. Un fragmento es un pedazo zafado y ahora a la deriva. Un cuento
corto va a la deriva. Pero como iría un corcho: presumiendo de flotación."
~ Rolando Sánchez Mejías, "Hombrecitos de Ror Wolf"
Flotación o génesis.
¿Quién es Olmo? Ninguna persona en especial. Una gramática,
o una concatenación de ideas que se dan en un plano narrativo que
quiere ir al grano: el cuento corto. Si uno separa las letras del nombre
de Olmo se queda con cuatro sonidos aislados e insignificantes: o l m o.
Dos oes, una al principio, otra al final. Una ele y una eme en medio. Olmo
y limbo son palabras que no riman, pero Olmo parece vivir en un limbo donde
las cosas tienen una sombra de color pistache. Y esto asusta a Olmo. Por
eso, cuando los tres invitados a tomar el té en su departamento
de exiliado se van, Olmo se mete a la cama y se cubre de pies a cabeza
con una sábana. O cuando lo visita su tía muerta en su casa
de Cuba Olmo se mete a un cajón, doblado como una camisa. Olmo no
es una proyección en sentido estricto, ni un doble de Rolando que
hubiera salido de una lectura de Dostoievski o Poe. Es un primo de Odradek
de Kafka, pero con vida propia. Va a la Rambla y se quita una pierna. Viaja
a China y se desamarra las agujetas. Come helado y se lleva la mano al
pecho para cantar en falsete. Su lámpara está prendida en
este momento y se le puede ver escribiendo a través de las cortinas
de su departamento.
Todos llevamos un Olmo adentro.
Autorretrato aproximativo.Visto
de espaldas Olmo produce la trágica impresión de un acromegálico
que mira a la lejanía. Visto de frente: una bola cómica que
rueda a ras de los acontecimientos. ~ Perspectivas
El aspecto cómico. Olmo es
una invención chistosa y es elástico. Puede doblarse dentro
de una gaveta y estirarse como una varilla hasta tocar el cielo. Pero también
es un instrumento en el sentido en que Theodor Wiesengrund Adorno
le decía a su amigo Walter Benjamin que la frase chaque époque
rêve la suivante era un instrumento. Un instrumento para pensar
el pasado e imaginarse el presente. Todo es cuestión de visualizar
las cosas. Las Historias de Olmo están vistas en prosa.
Por eso Olmo se dobla o se estira y no se convierte en algo parecido
a, sino simplemente
hace algo y respira. Olmo nunca gruñe.
Olmo viene de la poesía pero no quiere volver a la poesía.
Olmo ha vivido del cálculo pero ha equivocado su estrategia y ahora
escribe la historia de su propia vida distribuyéndola en una suerte
de cuadros de foto fija. Si se pasan las páginas de atrás
hacia adelante con las yemas de los dedos, se verá a Olmo como en
una secuencia de dibujos animados primero levantándose de la cama,
luego tomando una taza de café, mirando al cielo por la ventana
y arrancándose los pelitos de la nariz enfrente de un espejo.
Beckett es otra de las influencias de Olmo.
Lo curioso es que Beckett, en el libro, no aparece.
Preguntas. "¿Por qué
escribir cuentos muy breves si tenemos a nuestra disposición géneros
más entusiastas del tiempo y del dinero? ¿Vocación
inaplazable? ¿Incapacidad para ver en profundidad? ¿Odio
al trabajo literario? Tal vez todo esto junto." ~ Rolando Sánchez
Mejías, "Hombrecitos de Ror Wolf".
Desprestigio. A fines del siglo
xx y principios del xxi la literatura goza de un desprestigio circunstancial.
Y metafísico. Los escritores que han llegado a la mayoría
de edad intelectual y comercial obtienen premios en el extranjero y escriben
un tipo de español "neutro". Dan entrevistas en los programas de
televisión, los periódicos reseñan sus brillantes
intervenciones en los congresos y sentados en los sillones mullidos de
su sala esperan la llegada del Nobel. La mayoría tiene barba o bigote
y ha perdido el pelo. Olmo no. Olmo escribe en cubano y hace encajar sus
palabras unas en otras en un afán minimalista de "no ser descriptivo".
Olmo quiere ser expresivo con el mínimo de recursos. Y para ello
recurre a las memorias léxicas de su isla de origen. En vez de escribir
"carta" escribe a propósito "cartica". No importa que en Barcelona,
país donde vive en el exilio, no le entiendan o lo tachen de localista
y condenado al fracaso. No importa porque a Olmo en el fondo lo que menos
le interesa es la literatura. "¿Qué es la palabra calabaza
sino una calabaza vacía?", se pregunta. Y a veces se le escucha
cantar: Tralalí, tralalá. Pero Olmo es un escritor que con
frecuencia no puede escribir. Un día se sentó a la orilla
de un lago donde una patos nadaban. Llegó la tarde y Olmo no había
escrito nada. Llegó la noche y Olmo todavía no había
escrito nada. "La mañana siguiente sorprendió a Olmo sin
haber escrito una palabra. Al tercer día Olmo seguía al lado
del lago sin haber escrito una palabra. Cuando volvió dijo a sus
amigos: "Señores, los lagos no son propicios para escribir." No
se es escritor todo el tiempo. A veces se puede, a veces no. La valoración
del resultado es cosa muy distinta.
Lenguaje. Una escalera para subir
a las cosas. "Pero una escalera con defectos. Subes y te caes."
Palabras. Olmo se aterra con ciertas
palabras, pero también se ríe. De hecho Olmo se ríe
todo el tiempo. Se ríe de mí las más de las veces
y se adhiere como una estampa. No entiendo bien por qué, pero Olmo
a quien de veras me recuerda es a Golum, del Señor de los anillos.
Golum se transformó con el anillo y en otra época de la que
ya nadie guarda memoria Golum era otra persona. La codicia le quemó
el seso. A Olmo lo que le quemó el seso fue la posesión de
las palabras. Se dio cuenta de que había una extraña ligazón
entre la palabra y la cosa, pero esa ligazón era de humo. O de una
materia comestible. Te la comes, sientes algo de placer en el estómago
o en el cerebro (nadie sabe) y la transformas en deshecho. Después
nada. Por eso Olmo decidió mejor vivir con las palabras. Ni digerirlas
ni domarlas. Sólo vivir con ellas.
Actitud. ¿Y si Olmo quisiera
pintar? Su problema sería el de la representación. Entonces
volcaría toda su energía sobre la combinación de los
colores y el uso en general de los materiales. Se preocuparía por
la pincelada y la historia que hay detrás. También tendría
el problema de la teología, porque todos los pintores en algún
momento enfrentan el problema de la existencia de Dios y su apariencia.
Esto es algo que la mayoría de los escritores no ve. Quizás
porque todo se resume en un problema de actitud. De saber mirar
de un punto determinado hacia otro punto determinado, situado más
abajo
e
n s a y o
Crónica
de un
conflicto
anunciado
Gabriela
Valenzuela Navarrete
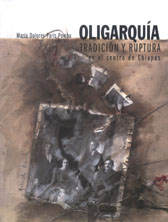 |
María
Dolores París Pombo,
Oligarquía,
tradición y ruptura,
La
Jornada Ediciones,
México,
2001.
|
Dice Ramón Rubín en su novela
El
callado dolor de los tzotziles que "la civilización occidental
o cristiana libró a los indios del esclavista para entregarlos al
encomendero. Luego los redimió del encomendero, pero les trajo al
hacendado que se quedaría con todas las tierras... Ahora trataba
de emanciparlos del hacendado, y sólo Dios podría saber lo
que les traería" y, si se analiza la situación del estado
de Chiapas con la cabeza bien fría y sin ánimos de justificar
nada, veremos que este es un atinado resumen de siglos de historia en apenas
cuatro líneas.
La aparición del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional vino a ser, valga la expresión,
la gota que derramó el vaso de tensiones, discriminaciones y resentimientos
que venían acumulándose desde hacía ya muchos años.
Matanzas en pueblos como Venustiano Carranza, expulsiones masivas de conversos
evangelistas y opositores políticos en algunos municipios de los
Altos, sobre todo en San Juan Chamula, fueron leves señales de un
enfrentamiento social con características religiosas, económicas,
culturales y políticas que se estaba gestando y que encontró
en el subcomandante Marcos y sus soldados a los emisarios y defensores
de su causa.
Casi ocho años después de
ese 1° de enero de 1994, mucho se ha dicho, visto y escrito sobre el
ezln. Ha aparecido más de un libro en el que se espera encontrar
el hilo negro de todo el conflicto, y, en ese sentido, se podría
esperar que cualquier otro intento no quedara más que en eso. Sin
embargo, María Dolores París Pombo, investigadora de la uam
Xochimilco, presenta en Oligarquía, tradición y ruptura
en el centro de Chiapas una tesis personal, bien defendida y con suficientes
elementos de prueba, sobre las razones que hicieron que, finalmente y como
en el título de García Márquez, explotara un conflicto
anunciado por largo tiempo.
 Sin
ánimo de mostrarse como la única iluminada capaz de descubrir
las raíces del problema, la doctora París pone sobre la mesa
un amplio mosaico en el que cada pieza nos hace sentirnos más y
más seguros de que, tarde o temprano, con Marcos o con otro guerrillero,
estallaría el polvorín en que se había convertido
Chiapas tras años de abusos reiterados. Para muestra basta una pequeña
cita, de las muchas que rematan la detallada investigación de este
libro, que nos hace conocer el pensamiento de los gobernantes chiapanecos
y, por ende, la situación de sus subordinados: "[La densidad de
población indígena de Chiapas] es una situación que
en nada favorece a nuestro estado ya que es la expresión de su atraso
cultural y de su todavía lejano aprovechamiento eficiente de sus
recursos naturales; no porque el indio como ente humano sea incapaz de
superación y de hacer bien las cosas, sino porque su calidad social
de indio lo sitúa en la condición de sub-hombre [...]" El
emisor original del discurso agrega que los indios no son ni pueden sentirse
mexicanos por su ignorancia de la lengua patria y por su segregación
de las luchas e inquietudes nacionales. Sin
ánimo de mostrarse como la única iluminada capaz de descubrir
las raíces del problema, la doctora París pone sobre la mesa
un amplio mosaico en el que cada pieza nos hace sentirnos más y
más seguros de que, tarde o temprano, con Marcos o con otro guerrillero,
estallaría el polvorín en que se había convertido
Chiapas tras años de abusos reiterados. Para muestra basta una pequeña
cita, de las muchas que rematan la detallada investigación de este
libro, que nos hace conocer el pensamiento de los gobernantes chiapanecos
y, por ende, la situación de sus subordinados: "[La densidad de
población indígena de Chiapas] es una situación que
en nada favorece a nuestro estado ya que es la expresión de su atraso
cultural y de su todavía lejano aprovechamiento eficiente de sus
recursos naturales; no porque el indio como ente humano sea incapaz de
superación y de hacer bien las cosas, sino porque su calidad social
de indio lo sitúa en la condición de sub-hombre [...]" El
emisor original del discurso agrega que los indios no son ni pueden sentirse
mexicanos por su ignorancia de la lengua patria y por su segregación
de las luchas e inquietudes nacionales.
Durante la dictadura priísta, a
Chiapas también llegó el reparto agrario de los inmensos
latifundios (los mayores del país), pero nadie explicó en
cuánto tiempo se llevarían a cabo tales reparticiones. Así,
hubo municipios que debieron esperar hasta cuarenta y cinco años
o más para recibir tales beneficios, si así se le puede llamar
a la obtención de tierras tan estériles que en poco ayudaron
a sus nuevos dueños. Un tema que resulta especialmente interesante,
sobre todo en estos tiempos de la tan pregonada apertura democrática,
es que, aunque suene poco creíble, el pri ha ganado limpiamente
muchas elecciones en Chiapas. Pues sí, y esto se debe a una razón
muy sencilla: en algunos municipios el otrora partido oficial no tiene
oposición, o bien la afiliación política es cuestión
hereditaria.
Para hablar de todos los temas que aborda
María Dolores París sería necesario transcribir el
libro completo; para entender un conflicto que tanto se ha alargado, Oligarquía,
tradición y ruptura es un medio corto y ameno, sobre todo para
un lector cualquiera que, falto de un conocimiento político especializado,
confiese que "sobre el conflicto de Marcos y Chiapas, yo ya no entiendo
nada"

Exposiciones. Este 9 de diciembre de
2001 es el último día de la exposición
Armonía
táctil, muestra colectiva de escultura para público invidente
y discapacitado. La muestra se compone de catorce esculturas de mediano
formato, elaboradas en distintos materiales como piedra, fierro soldado
y pintado, fierro forjado, plásticos, mármol y bronce, que
representan rostros humanos, animales y figuras abstractas. Entre los artistas
que participan se encuentra Sebastián, así como los miembros
del taller de escultura de la maestra Lilia Lemoine de la Escuela Nacional
de Artes Plásticas de la UNAM: Carmen Muñoz,
Ricardo Uriostegui, Virginia Abuomrad, Ignacio Ponce, María Elena
González, Francisco Reyes, Germán Morales y el profesor Pablo
Kubi. La cita es en el Corredor del Arte de la Casa del Lago.
El Centro de Estudios Teotihuacanos (CET)
presenta la exposición Tajín en tiempos de cambio,
con piezas aportadas por el INAH, la UNAM
y el CONACYT. La cita es en la sala Manuel Gamio del
cet ubicado en la puerta núm. 5 de la zona arqueológica de
Teotihuacan, Estado de México, a cincuenta kilómetros del
DF.
La muestra permanecerá abierta al público hasta marzo de
2002, de 10:00 a 18:00 horas.
Festival Mirarte, creadores en formación
organizado por el cenart en colaboración con el Centro Multimedia,
presenta la muestra de arte electrónico Save as, video digital,
sitio web y sistemas interactivos. La muestra permanecerá abierta
al público hasta el 27 de enero de 2002. La cita es en el centro
Multimedia del cenart ubicado en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan,
col. Country Club, Metro General Anaya.
Mana Cultural Internacional presenta
Obra
reciente, inspirada en el film noir de los años cuarenta,
de la artista norteamericana Susan Schmidt. La cita es en Fernando Montes
de Oca núm. 92, esquina con Mazatlán, col. Condesa.
Música. La orquesta El Concierto
Español, bajo la dirección de Emilio Moreno (violín)
y con la participación de la solista María Luz Álvares
(soprano), presenta este domingo 9 de diciembre Dos siglos de música
barroca española, que incluye obras escritas para las cortes
de los Austrias y de los Borbones. La cita es a las 12:00 horas en el Anfiteatro
Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso ubicado
en Justo Sierra núm. 16, Centro Histórico. Costo: $60.00
pesos. Boletos en la taquilla del Anfiteatro, con cincuenta por ciento
de descuento a estudiantes en general, maestros y trabajadores de la unam,
jubilados del issste y del imss, e insen con credencial actualizada. Informes
a los teléfonos 5622 7080 al 83.
Danza. También este domingo
9 de diciembre se presenta el espectáculo Ecos del mundo,
a cargo de la violoncellista Jimena Giménez Cacho y la bailarina
Tania Pérez Salas. La cita es a las 19:30 horas, en el Museo Universitario
del Chopo ubicado en Dr. Enrique González Martínez, núm.
10, col. Sta. María la Ribera. Informes en los teléfonos
5546 8460 y 5535 2288, o en la página www.chopo.unam.mx. |
FICHERO
LOS LIBROS
QUE LLEGAN A NUESTRA REDACCION
ensayo
Notas falsas,
Luis Herrera de la Fuente, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,
México, 2001, 105 pp.
ensayo (político)
Hacia Carl Schmitt: ir-resuelto,
Graciela Medina y Carlos Mallorquín (coordinadores), Antonio Gramsci,
ac/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades/ Facultad de Administración, México,
2001, 319 pp.
filosofía
Apóstatas razonables,
Fernando Savater, Col. Ficción, Universidad Veracruzana, México,
1998, 233 pp.
La oscuridad no miente,
George Bataille, selección, traducción y epílogo de
Ignacio Díaz de la Serna, Col. Pensamiento, Editorial Taurus, México,
2001, 251 pp.
Luto y autobiografía. De
San Agustín a Heidegger,
Maurizio Ferraris, traducción de Tomás Serrano, Col. La huella
del otro, Editorial Taurus, México, 2001, 213 pp.
historia
Los oficios de las diosas. (Diálectica
de la religiosidad popular en los grupos indios de México),
Félix Báez-Jorge, prólogo de Johanna Broda, Col. Biblioteca,
Universidad Veracruzana, México, 2000, 457 pp.
Pardos, mulatos y libertos. Sexto
encuentro de afromexicanistas,
Adriana Naveda Chávez-Hita (compiladora), Col. Biblioteca, Universidad
Veracruzana, México, 2001, 250 pp.
memorias
Fotos de raíces. Memoria
y escritura, Hélène
Cixous y Mireille Calle-Gruber, traducción de Silvana Rabinovich,
Col. La huella del otro, Editorial Taurus, México, 2001, 270 pp.
narrativa
Ámdjela,
Vladimir Arsenijevié, traducción del serbio de Dubravka Suzvnjeviæ,
Alfaguara, México, 2001, 296 pp.
El lugar donde crece la hierba,
Luisa Josefina Hernández, Col. Ficción, Universidad Veracruzana,
México, 2000, 174 pp.
Flores,
Mario Bellatín, Col. Narradores contemporáneos, Editorial
Joaquín Mortiz, México, 2001, 117 pp.
Infierno de todos,
Sergio Pitol, Col. Ficción, Universidad Veracruzana, México,
1999, 140 pp.
Otilia Rauda,
Sergio Galindo, Col. Ficción, Universidad Veracruzana, México,
2001, 321 pp.
poesía
Había una voz,
Adolfo Castañón, Col. Ficción breve, Universidad Veracruzana,
México, 2000, 123 pp.
Poesía erótica, 1892-1931,
Constantino Cavafis, selección y traducción de Cayetano Cantú,
prólogo de Enzia Verduchi, ilustración de Manuel Pugol Balados,
Ácronos Producciones, México 2001, 187 pp.
revistas
Convite,
núm. 36, noviembre de 2001, año 3, textos de Enrique Rivera,
Ana Romero, Yuriria Contreras, entre otros, Grupo Editorial Convite, México,
16 pp.
Paradigmas y Utopías,
núm. 3, octubre-noviembre de 2001, textos de Arturo Huerta González,
Rina Bertaccini, Aloizio Mercadante, entre otros, Sistema Nacional de Escuelas
de Cuadros/ Partido del Trabajo, México, 259 pp.
Albricias
Felicitamos
a nuestros compañeros de Letra S
por haber
obtenido el
Premio
Mexicano al Mérito Gay 2001
IN
MEMORIAM
Juan
José
Arreola
1918-2001
Poeta, prosista, maestro, actor,
promotor cultural y hombre sabio.
El equipo de este suplemento da sus condolencias
a la familia del maestro y en particular a nuestros colaboradores Alonso
y José María Arreola. |
|

 Vidas
paralelas. Todos llevamos un Olmo adentro. Cuando estamos escribiendo
Olmo está sentado a nuestro lado, imitando nuestros gestos. Cuando
caminamos Olmo se pregunta sobre el rumbo que estamos llevando. Cuando
conversamos Olmo gesticula en un sentido inverso. Es un alter ego
que fuma en las antípodas. Pero a Olmo no le gusta el cigarro. Más
bien le gusta imaginar que le gusta fumar cigarro. Y se imagina la punta
del cigarro humeante. Y la boca de donde sale la bocanada de humo. Cuadro
por cuadro. Luego se preocupa por otra cosa completamente distinta. Se
ríe. Olmo representa nuestro ego hilarante, nuestra situación
ridícula en un mundo de apariencias ridículas. Y de sistemas
fácilmente trazables. Todo es cuestión de discernir un momento
de otro, como el blanco del negro. Sin titubeos. Olmo es ese motivo de
escarnio dulcificado que aflora cada vez que queremos parecer inteligentes.
O parecer serios. O cuando estamos en el borde de la cama, con las agujetas
de los zapatos entre los dedos, presas del infierno matutino de saber que
no somos sino un motivo de escarnio dulcificado en un mundo de errores.
Vidas
paralelas. Todos llevamos un Olmo adentro. Cuando estamos escribiendo
Olmo está sentado a nuestro lado, imitando nuestros gestos. Cuando
caminamos Olmo se pregunta sobre el rumbo que estamos llevando. Cuando
conversamos Olmo gesticula en un sentido inverso. Es un alter ego
que fuma en las antípodas. Pero a Olmo no le gusta el cigarro. Más
bien le gusta imaginar que le gusta fumar cigarro. Y se imagina la punta
del cigarro humeante. Y la boca de donde sale la bocanada de humo. Cuadro
por cuadro. Luego se preocupa por otra cosa completamente distinta. Se
ríe. Olmo representa nuestro ego hilarante, nuestra situación
ridícula en un mundo de apariencias ridículas. Y de sistemas
fácilmente trazables. Todo es cuestión de discernir un momento
de otro, como el blanco del negro. Sin titubeos. Olmo es ese motivo de
escarnio dulcificado que aflora cada vez que queremos parecer inteligentes.
O parecer serios. O cuando estamos en el borde de la cama, con las agujetas
de los zapatos entre los dedos, presas del infierno matutino de saber que
no somos sino un motivo de escarnio dulcificado en un mundo de errores.
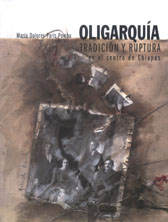
 Sin
ánimo de mostrarse como la única iluminada capaz de descubrir
las raíces del problema, la doctora París pone sobre la mesa
un amplio mosaico en el que cada pieza nos hace sentirnos más y
más seguros de que, tarde o temprano, con Marcos o con otro guerrillero,
estallaría el polvorín en que se había convertido
Chiapas tras años de abusos reiterados. Para muestra basta una pequeña
cita, de las muchas que rematan la detallada investigación de este
libro, que nos hace conocer el pensamiento de los gobernantes chiapanecos
y, por ende, la situación de sus subordinados: "[La densidad de
población indígena de Chiapas] es una situación que
en nada favorece a nuestro estado ya que es la expresión de su atraso
cultural y de su todavía lejano aprovechamiento eficiente de sus
recursos naturales; no porque el indio como ente humano sea incapaz de
superación y de hacer bien las cosas, sino porque su calidad social
de indio lo sitúa en la condición de sub-hombre [...]" El
emisor original del discurso agrega que los indios no son ni pueden sentirse
mexicanos por su ignorancia de la lengua patria y por su segregación
de las luchas e inquietudes nacionales.
Sin
ánimo de mostrarse como la única iluminada capaz de descubrir
las raíces del problema, la doctora París pone sobre la mesa
un amplio mosaico en el que cada pieza nos hace sentirnos más y
más seguros de que, tarde o temprano, con Marcos o con otro guerrillero,
estallaría el polvorín en que se había convertido
Chiapas tras años de abusos reiterados. Para muestra basta una pequeña
cita, de las muchas que rematan la detallada investigación de este
libro, que nos hace conocer el pensamiento de los gobernantes chiapanecos
y, por ende, la situación de sus subordinados: "[La densidad de
población indígena de Chiapas] es una situación que
en nada favorece a nuestro estado ya que es la expresión de su atraso
cultural y de su todavía lejano aprovechamiento eficiente de sus
recursos naturales; no porque el indio como ente humano sea incapaz de
superación y de hacer bien las cosas, sino porque su calidad social
de indio lo sitúa en la condición de sub-hombre [...]" El
emisor original del discurso agrega que los indios no son ni pueden sentirse
mexicanos por su ignorancia de la lengua patria y por su segregación
de las luchas e inquietudes nacionales.