VIERNES Ť 22
Ť JUNIO Ť
2001
ECONOMIA MORAL
Julio Boltvinik
Planes, desigualdad y pobreza
La economía moral es convocada a existir como
resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio
del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve
el hambre de la gente
Proliferación de planes
 EN
LAS ULTIMAS SEMANAS hemos observado la proliferación de planes,
programas y agendas para el desarrollo del país. El Banco Mundial
inició la ronda presentando su "agenda comprehensiva para el desarrollo"
de México (agenda), siguió el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el programa changarros o de
microcréditos. En todos los casos, la reducción de la pobreza
ocupa un lugar destacado en las declaraciones y en los documentos. En ninguno
de ellos, sin embargo, salvo de manera tangencial en la agenda del BM,
se precisan las cifras del mal que se quiere abatir. Sobre la desigualdad,
en cambio, el PND aporta nuevos datos, de los cuales no saca las consecuencias
conducentes.
EN
LAS ULTIMAS SEMANAS hemos observado la proliferación de planes,
programas y agendas para el desarrollo del país. El Banco Mundial
inició la ronda presentando su "agenda comprehensiva para el desarrollo"
de México (agenda), siguió el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el programa changarros o de
microcréditos. En todos los casos, la reducción de la pobreza
ocupa un lugar destacado en las declaraciones y en los documentos. En ninguno
de ellos, sin embargo, salvo de manera tangencial en la agenda del BM,
se precisan las cifras del mal que se quiere abatir. Sobre la desigualdad,
en cambio, el PND aporta nuevos datos, de los cuales no saca las consecuencias
conducentes.
Desigualdad creciente
EN EL CAPITULO 6 del PND (p.115) se presenta un
cuadro con la distribución del ingreso corriente total por deciles
de ingresos en el 2000, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares del 2000 (ENIGH2000). Esta encuesta no ha sido puesta a
la venta. Nuevamente, se le da importancia secundaria a la información
social. Nuevamente vuelve a surgir la urgencia de dotar de autonomía
al INEGI ante una divulgación privilegiada de la información.
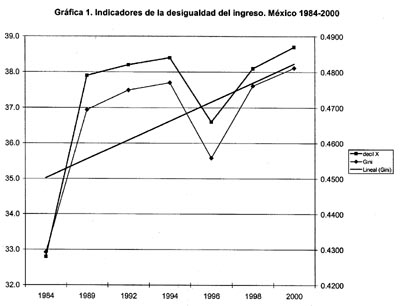 EN
LA GRAFICA 1 se presentan dos indicadores de la distribución
del ingreso corriente total entre 1984 y 2000. La tendencia a la concentración
es evidente. Los dos indicadores que se presentan son el porcentaje del
ingreso en manos del 10 por ciento más rico de la población
(decil X) y el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la
desigualdad del ingreso y que vale cero cuando hay igualdad total y vale
uno cuando hay desigualdad total. Destacan tres conclusiones: 1) Ambos
indicadores se mueven con un paralelismo casi total. 2) La desigualdad
en el 2000 alcanzó el nivel más alto que se haya registrado,
tanto si la medimos con el coeficiente de Gini (0.4811) como con la participación
del decil X en el ingreso de todos los hogares (38.7 por ciento). 3) Hay
una tendencia al aumento en la concentración del ingreso que sólo
se suspende durante los años de crisis de 1994 a 1996. El coeficiente
de Gini del 2000 es 12 por ciento más alto que el de 1984, en tanto
que la participación del decil X es hoy casi seis puntos porcentuales
más alto (un aumento relativo del 18 por ciento). Otra manera de
apreciar la desigualdad es expresando el número de veces que el
ingreso medio por hogar del decil X supera al ingreso medio del decil I,
lo que resulta en 19.3 veces en 1984 y en 25.8 veces en el 2000.
EN
LA GRAFICA 1 se presentan dos indicadores de la distribución
del ingreso corriente total entre 1984 y 2000. La tendencia a la concentración
es evidente. Los dos indicadores que se presentan son el porcentaje del
ingreso en manos del 10 por ciento más rico de la población
(decil X) y el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la
desigualdad del ingreso y que vale cero cuando hay igualdad total y vale
uno cuando hay desigualdad total. Destacan tres conclusiones: 1) Ambos
indicadores se mueven con un paralelismo casi total. 2) La desigualdad
en el 2000 alcanzó el nivel más alto que se haya registrado,
tanto si la medimos con el coeficiente de Gini (0.4811) como con la participación
del decil X en el ingreso de todos los hogares (38.7 por ciento). 3) Hay
una tendencia al aumento en la concentración del ingreso que sólo
se suspende durante los años de crisis de 1994 a 1996. El coeficiente
de Gini del 2000 es 12 por ciento más alto que el de 1984, en tanto
que la participación del decil X es hoy casi seis puntos porcentuales
más alto (un aumento relativo del 18 por ciento). Otra manera de
apreciar la desigualdad es expresando el número de veces que el
ingreso medio por hogar del decil X supera al ingreso medio del decil I,
lo que resulta en 19.3 veces en 1984 y en 25.8 veces en el 2000.
EN EL PND no se analiza esta tendencia y no se
asumen los factores estructurales y de políticas publicas que explican
estas tendencias. Como el gobierno de Fox, por lo que se ha visto, no intentará
corregir los elementos que explican esta tendencia a la desigualdad creciente,
es de preverse que el sexenio actual llevará al país a coeficientes
de Gini de entre 0.52 y 0.54, al nivel de los más altos del mundo.
La desigualdad y la pobreza
EN LOS DOCUMENTOS del Plan Puebla Panamá
se justifica el lanzamiento de un plan multinacional con dos argumentos.
Por una parte, un argumento globalista: "en las nuevas condiciones económicas
y políticas mundiales del siglo XXI, no basta modernizar la gestión
pública y la política de desarrollo si ello se mantiene dentro
de las fronteras nacionales. México tiene que salir de sí
para reposicionarse creativamente en el mundo del siglo XXI. El Plan Puebla-Panamá
aspira a desatar ese proceso" (portal electrónico de la Presidencia
de la República). El otro argumento es la supuesta similitud económica
y social entre el sur-sureste de México y los países de Centroamérica.
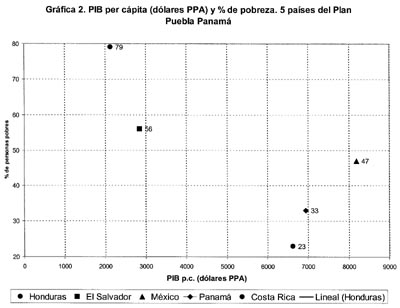 LA
POBREZA, simplificando mucho el argumento, depende del "tamaño
del pastel" y de la distribución de éste. La pobreza en México
se explica por la combinación de estos dos factores. La gráfica
2 muestra, para cuatro países de Centroamérica (únicos
de la región para los cuales existen datos) y para México,
el PIB per cápita (calculado en dólares de paridades de poder
adquisitivo, PPA) y el porcentaje de personas pobres. Se hace evidente
en esta gráfica, en primer lugar, que hay grandes diferencias al
interior de Centroamérica. Mientras Honduras y El Salvador tienen
niveles de PIB per cápita entre 2 mil y 3 mil dólares de
PPA, Costa Rica y Panamá se sitúan entre 6 mil 500 y 7 mil
dólares (Nicaragua y Guatemala, no incluidos en la gráfica,
tienen niveles similares a los de Honduras) mientras México se sitúa
casi en 8 mil 200 dólares. Siendo México el país de
más alto PIB per cápita, sin embargo, sus niveles de pobreza
(47 por ciento) no son los más bajos del grupo, sino que se sitúan
a la mitad, como puede apreciarse en la gráfica 2. Mientras, según
cálculos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL, véase Panorama
Social de América Latina, 1999-2000, Cuadro 1.2), Honduras y
El Salvador, cuyos PIB per cápita se relacionan con el de México,
de 1 a 3.8 y de 1 a 2.9, tienen niveles de pobreza que se relacionan con
el de México de 1.7 a 1 y de 1.2 a 1. En cambio, Costa Rica y Panamá,
a pesar de contar con PIB per cápita menores al de México,
tienen también niveles de pobreza sustancialmente menores. Las relaciones
del PIB son 1 a 1.23 y 1 a 1.18, mientras las de pobreza son 1 a 2 y 1
a 1.4. Sin duda, estos menores niveles de pobreza en países con
menores tamaños del pastel deben explicarse por distribuciones menos
desiguales del ingreso que las de México, aunque las evidencias
disponibles al respecto no son muy contundentes.
LA
POBREZA, simplificando mucho el argumento, depende del "tamaño
del pastel" y de la distribución de éste. La pobreza en México
se explica por la combinación de estos dos factores. La gráfica
2 muestra, para cuatro países de Centroamérica (únicos
de la región para los cuales existen datos) y para México,
el PIB per cápita (calculado en dólares de paridades de poder
adquisitivo, PPA) y el porcentaje de personas pobres. Se hace evidente
en esta gráfica, en primer lugar, que hay grandes diferencias al
interior de Centroamérica. Mientras Honduras y El Salvador tienen
niveles de PIB per cápita entre 2 mil y 3 mil dólares de
PPA, Costa Rica y Panamá se sitúan entre 6 mil 500 y 7 mil
dólares (Nicaragua y Guatemala, no incluidos en la gráfica,
tienen niveles similares a los de Honduras) mientras México se sitúa
casi en 8 mil 200 dólares. Siendo México el país de
más alto PIB per cápita, sin embargo, sus niveles de pobreza
(47 por ciento) no son los más bajos del grupo, sino que se sitúan
a la mitad, como puede apreciarse en la gráfica 2. Mientras, según
cálculos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL, véase Panorama
Social de América Latina, 1999-2000, Cuadro 1.2), Honduras y
El Salvador, cuyos PIB per cápita se relacionan con el de México,
de 1 a 3.8 y de 1 a 2.9, tienen niveles de pobreza que se relacionan con
el de México de 1.7 a 1 y de 1.2 a 1. En cambio, Costa Rica y Panamá,
a pesar de contar con PIB per cápita menores al de México,
tienen también niveles de pobreza sustancialmente menores. Las relaciones
del PIB son 1 a 1.23 y 1 a 1.18, mientras las de pobreza son 1 a 2 y 1
a 1.4. Sin duda, estos menores niveles de pobreza en países con
menores tamaños del pastel deben explicarse por distribuciones menos
desiguales del ingreso que las de México, aunque las evidencias
disponibles al respecto no son muy contundentes.
La pobreza en el sur-sureste
LA POBREZA EN el sur-sureste de México es
mucho más alta que en el centro y en el norte del país. Ordenando
las entidades federativas de mayor a menor proporción de indigencia
(se define como indigente la población que cumple con menos de la
mitad de las normas mínimas de ingreso y de necesidades básicas1)
se observa que las entidades incluidas en el PPP ocupan los lugares 1,
2, 4, 5, 7, 9, 10 ,12 y 21. Es decir, ocupan 4 de los 5 primeros lugares,
y 7 de los primeros 10. Sin duda, la pobreza tiene mayor presencia en el
sur sureste del país que en el resto del mismo. Sin embargo, la
selección de entidades federativas ofrece algunas dudas. Por ejemplo,
no se entienden las exclusiones de Michoacán, Tlaxcala, Morelos,
Hidalgo y Estado de México, todas ellas menos septentrionales que
el norte de Veracruz o el norte de Puebla. Probablemente la delimitación
geográfica correcta tendría que haber sido a nivel municipal.
EN TODO CASO, con las nueve entidades que se seleccionaron,
el total de la porción mexicana del PPP tenía, en 1996, una
población de 25.1 millones de habitantes, de los cuales 16.5 millones
(cerca de las dos terceras partes, 65.8 por ciento) eran indigentes. En
el resto del país, la población era de 67.5 millones y los
indigentes 26.2 millones (el 38.7 por ciento, casi 30 puntos porcentuales
menos que en el sur-sureste). Un agudo contraste, sin duda, que resalta
aún más la importancia de promover un desarrollo del sur
sureste que cierre la brecha con el resto del país.
¿Qué desarrollo para el sur-sureste?
SIN EMBARGO, y eso es lo que debería ser
sujeto de debate nacional, el enfoque adoptado en el Plan Puebla Panamá
no es ni el único posible ni el más adecuado para abatir
la pobreza. El enfoque adoptado es el de llevar a cabo grandes obras de
infraestructura y atraer capitales privados para que inviertan en la región.
Es un desarrollo exógeno, de economía de enclave, no demasiado
diferente a los proyectos de plantaciones tropicales, plátano, cacao,
café. Ambos modelos dejan, como beneficio único, empleos
mal pagados, pero no generan desarrollo. A ellos hay que contraponer, como
ha dicho Armando Bartra (La Jornada, 14/06/01) un plan México-Panamá
de los pobres, que lleve a un desarrollo endógeno, centrado en el
autogobierno regional y en la autogestión socioeconómica.
Una economía moral, ha dicho Bartra, que subordine la lógica
del mercado a los fines humanos.
1El procedimiento, que considera tanto los
ingresos del hogar como las condiciones de vida (vivienda, servicios de
la misma, aceso a servicios de salud, educación, tiempo libre, patrimonio
básico), es el Método de Medición Integrada de la
Pobreza (MMIP). Para una explicación de este método véase
Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución
del ingreso en México, Siglo XXI editores, México, 1999.
 EN
LAS ULTIMAS SEMANAS hemos observado la proliferación de planes,
programas y agendas para el desarrollo del país. El Banco Mundial
inició la ronda presentando su "agenda comprehensiva para el desarrollo"
de México (agenda), siguió el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el programa changarros o de
microcréditos. En todos los casos, la reducción de la pobreza
ocupa un lugar destacado en las declaraciones y en los documentos. En ninguno
de ellos, sin embargo, salvo de manera tangencial en la agenda del BM,
se precisan las cifras del mal que se quiere abatir. Sobre la desigualdad,
en cambio, el PND aporta nuevos datos, de los cuales no saca las consecuencias
conducentes.
EN
LAS ULTIMAS SEMANAS hemos observado la proliferación de planes,
programas y agendas para el desarrollo del país. El Banco Mundial
inició la ronda presentando su "agenda comprehensiva para el desarrollo"
de México (agenda), siguió el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el programa changarros o de
microcréditos. En todos los casos, la reducción de la pobreza
ocupa un lugar destacado en las declaraciones y en los documentos. En ninguno
de ellos, sin embargo, salvo de manera tangencial en la agenda del BM,
se precisan las cifras del mal que se quiere abatir. Sobre la desigualdad,
en cambio, el PND aporta nuevos datos, de los cuales no saca las consecuencias
conducentes.
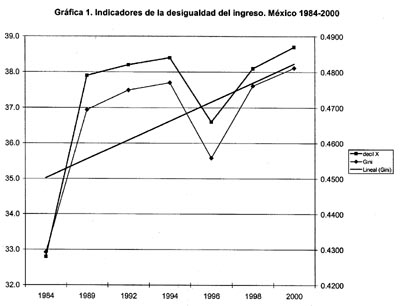 EN
LA GRAFICA 1 se presentan dos indicadores de la distribución
del ingreso corriente total entre 1984 y 2000. La tendencia a la concentración
es evidente. Los dos indicadores que se presentan son el porcentaje del
ingreso en manos del 10 por ciento más rico de la población
(decil X) y el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la
desigualdad del ingreso y que vale cero cuando hay igualdad total y vale
uno cuando hay desigualdad total. Destacan tres conclusiones: 1) Ambos
indicadores se mueven con un paralelismo casi total. 2) La desigualdad
en el 2000 alcanzó el nivel más alto que se haya registrado,
tanto si la medimos con el coeficiente de Gini (0.4811) como con la participación
del decil X en el ingreso de todos los hogares (38.7 por ciento). 3) Hay
una tendencia al aumento en la concentración del ingreso que sólo
se suspende durante los años de crisis de 1994 a 1996. El coeficiente
de Gini del 2000 es 12 por ciento más alto que el de 1984, en tanto
que la participación del decil X es hoy casi seis puntos porcentuales
más alto (un aumento relativo del 18 por ciento). Otra manera de
apreciar la desigualdad es expresando el número de veces que el
ingreso medio por hogar del decil X supera al ingreso medio del decil I,
lo que resulta en 19.3 veces en 1984 y en 25.8 veces en el 2000.
EN
LA GRAFICA 1 se presentan dos indicadores de la distribución
del ingreso corriente total entre 1984 y 2000. La tendencia a la concentración
es evidente. Los dos indicadores que se presentan son el porcentaje del
ingreso en manos del 10 por ciento más rico de la población
(decil X) y el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la
desigualdad del ingreso y que vale cero cuando hay igualdad total y vale
uno cuando hay desigualdad total. Destacan tres conclusiones: 1) Ambos
indicadores se mueven con un paralelismo casi total. 2) La desigualdad
en el 2000 alcanzó el nivel más alto que se haya registrado,
tanto si la medimos con el coeficiente de Gini (0.4811) como con la participación
del decil X en el ingreso de todos los hogares (38.7 por ciento). 3) Hay
una tendencia al aumento en la concentración del ingreso que sólo
se suspende durante los años de crisis de 1994 a 1996. El coeficiente
de Gini del 2000 es 12 por ciento más alto que el de 1984, en tanto
que la participación del decil X es hoy casi seis puntos porcentuales
más alto (un aumento relativo del 18 por ciento). Otra manera de
apreciar la desigualdad es expresando el número de veces que el
ingreso medio por hogar del decil X supera al ingreso medio del decil I,
lo que resulta en 19.3 veces en 1984 y en 25.8 veces en el 2000.
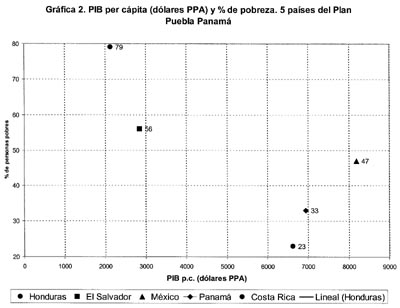 LA
POBREZA, simplificando mucho el argumento, depende del "tamaño
del pastel" y de la distribución de éste. La pobreza en México
se explica por la combinación de estos dos factores. La gráfica
2 muestra, para cuatro países de Centroamérica (únicos
de la región para los cuales existen datos) y para México,
el PIB per cápita (calculado en dólares de paridades de poder
adquisitivo, PPA) y el porcentaje de personas pobres. Se hace evidente
en esta gráfica, en primer lugar, que hay grandes diferencias al
interior de Centroamérica. Mientras Honduras y El Salvador tienen
niveles de PIB per cápita entre 2 mil y 3 mil dólares de
PPA, Costa Rica y Panamá se sitúan entre 6 mil 500 y 7 mil
dólares (Nicaragua y Guatemala, no incluidos en la gráfica,
tienen niveles similares a los de Honduras) mientras México se sitúa
casi en 8 mil 200 dólares. Siendo México el país de
más alto PIB per cápita, sin embargo, sus niveles de pobreza
(47 por ciento) no son los más bajos del grupo, sino que se sitúan
a la mitad, como puede apreciarse en la gráfica 2. Mientras, según
cálculos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL, véase Panorama
Social de América Latina, 1999-2000, Cuadro 1.2), Honduras y
El Salvador, cuyos PIB per cápita se relacionan con el de México,
de 1 a 3.8 y de 1 a 2.9, tienen niveles de pobreza que se relacionan con
el de México de 1.7 a 1 y de 1.2 a 1. En cambio, Costa Rica y Panamá,
a pesar de contar con PIB per cápita menores al de México,
tienen también niveles de pobreza sustancialmente menores. Las relaciones
del PIB son 1 a 1.23 y 1 a 1.18, mientras las de pobreza son 1 a 2 y 1
a 1.4. Sin duda, estos menores niveles de pobreza en países con
menores tamaños del pastel deben explicarse por distribuciones menos
desiguales del ingreso que las de México, aunque las evidencias
disponibles al respecto no son muy contundentes.
LA
POBREZA, simplificando mucho el argumento, depende del "tamaño
del pastel" y de la distribución de éste. La pobreza en México
se explica por la combinación de estos dos factores. La gráfica
2 muestra, para cuatro países de Centroamérica (únicos
de la región para los cuales existen datos) y para México,
el PIB per cápita (calculado en dólares de paridades de poder
adquisitivo, PPA) y el porcentaje de personas pobres. Se hace evidente
en esta gráfica, en primer lugar, que hay grandes diferencias al
interior de Centroamérica. Mientras Honduras y El Salvador tienen
niveles de PIB per cápita entre 2 mil y 3 mil dólares de
PPA, Costa Rica y Panamá se sitúan entre 6 mil 500 y 7 mil
dólares (Nicaragua y Guatemala, no incluidos en la gráfica,
tienen niveles similares a los de Honduras) mientras México se sitúa
casi en 8 mil 200 dólares. Siendo México el país de
más alto PIB per cápita, sin embargo, sus niveles de pobreza
(47 por ciento) no son los más bajos del grupo, sino que se sitúan
a la mitad, como puede apreciarse en la gráfica 2. Mientras, según
cálculos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL, véase Panorama
Social de América Latina, 1999-2000, Cuadro 1.2), Honduras y
El Salvador, cuyos PIB per cápita se relacionan con el de México,
de 1 a 3.8 y de 1 a 2.9, tienen niveles de pobreza que se relacionan con
el de México de 1.7 a 1 y de 1.2 a 1. En cambio, Costa Rica y Panamá,
a pesar de contar con PIB per cápita menores al de México,
tienen también niveles de pobreza sustancialmente menores. Las relaciones
del PIB son 1 a 1.23 y 1 a 1.18, mientras las de pobreza son 1 a 2 y 1
a 1.4. Sin duda, estos menores niveles de pobreza en países con
menores tamaños del pastel deben explicarse por distribuciones menos
desiguales del ingreso que las de México, aunque las evidencias
disponibles al respecto no son muy contundentes.