|
Dario Fo Lu santo jullàre Françesco |
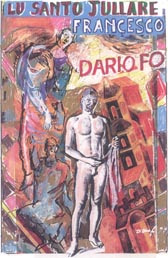 |
|
Dario Fo Lu santo jullàre Françesco |
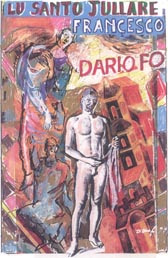 |
|
Setenta y cinco años de un juglar En Lu santo jullàre Françesco, Dario Foquien el pasado 24 de marzo cumplió setenta y cinco años vuelve a elaborar sus historias dramáticas a partir de una profunda búsqueda en textos y narraciones de la tradición popular, como en el Misterio bufo, así como de trastocamientos y recreaciones en clave cómica de figuras del mito y la historia, como el célebre monólogo de Caín y Abel. Ahora, en su último montaje, recrea la vida del fundador de la orden de los franciscanos, a partir de la tesis de que San Francisco se hacía llamar el juglar de dios. Basándose en estudios recientes sobre la vida del santo, consultando las crónicas y los anales escritos por historiadores umbrianos de su tiempo y rescatando historias de la tradición oral, Fo nos ofrece una nueva versión del santo de Asís, no la de la figura suave, casi angelical, preocupado por dialogar con los desesperados y las aves que gorjean a su alrededor, sino la del predicador que conmovía a los hombres con la risa, condición fundamental de sus sermones. Lu santo jullàre Françesco representa también un regreso a temas religiosos, a partir de los cuales Fo hace una dura crítica del deseo de poder, la ambición y el carácter represivo y reaccionario de la Iglesia. Sergio Martínez
¡No, no exageremos! Yo lo dije por el gusto a las paradojas. Claro que se puede seguir el Evangelio, pero con un poco de elasticidad y sentido común. Por principio de cuentas, hay que pensar en recoger alguna migaja, alguna cosa en los buenos tiempos... no para ti... todo para ti... ¡sino también para los pobres! ¿De otro modo, cómo lograrías hacer la caridad si no tienes algunas provisiones? Imagina que alguien se dé cuenta que tú eres una santa persona y llega y te dice: ¡Tengo gran confianza en ti, Francisco! Y te da dos bolsas con cosas de comer. ¡Tú tómalas! Otro llega con una carreta llena de pan y quesos... ¡Gracias! (Hace el gesto de que los recoge.) ¡Tómalo! Llega otro que dice: Tengo una casa para ustedes con toda una cosecha de granos. ¡Sí, la tomamos! ¡Y luego guardamos todo el pan, el trigo y los demás alimentos en la credenza! De donde viene creencia... ¿Cómo qué quiere decir? ¡Creer en la posibilidad de recoger todo lo que te ofrecen! No dice Francisco ¡no se puede! ¿Cómo que no se puede? No se pueden recoger cosas, ni para darlas a los pobres, tampoco lo que le ofrecen a uno al paso... porque si yo acepto y reúno alimentos o mercancías para distribuirlas a los desesperados... en el momento en que me pasan por las manos donaciones para distribuirlas, yo ejerzo un poder, una potestad... ¡Soy el que decide a quién dar las cosas! ¡Mira... esta canasta llena de alimentos es para ti!... ¡Para ti, pobre muerto de hambre: dos bolsas de pan! ¡Mira aquí este hermoso cordero... vivo! ¡Toma, mátalo tú que a mí me impresiona!... ¡Ahora a ti!... ¿Tú? ¡Tú nada! Lo siento... ¿Tienes hambre? ¡No te doy nada porque no me da la gana! ¿Es una injusticia? ¡No me importa: soy yo el que reparte! ¡Soy yo el que distribuye los bienes! ¡Soy el amo de la caridad! Inocencio mira a Francisco y le dice: ¡Bravo, Francisco! ¡Me has hecho entender todo! ¡Debo admitir que tienes una lógica excepcional! Con esto quieres demostrar que quien administra la caridad es el verdadero amo. ¡Quien tiene el poder de decidir a quién distribuirla es más fuerte que el emperador! No, yo quiero decir... Déjame hablar, Francisco... he descubierto que tú... tú eres peor que Pedro Valdo, el hereje cátaro... con los mismos discursos que hicieron estallar una guerra sangrienta. Tienes razón: qué derecho tengo yo de detentar la representación de dios sobre la tierra... Qué tengo yo que ver con uno que no poseía bienes ni poder. ¡Yo tengo un gran poder... tengo tierra y palacios, tengo un reino entero, soy más que un rey! ¡Tengo también naves, soldados a mi alrededor, y ordeno guerras contra aquellos que me fastidian! (Pausa.) Perdóname, Francisco, se me fueron un poco las cabras... entiendo bien que tu pensamiento es iluminado y santo, pero tú debes ir a dar tus discursos a la gente adecuada... no a mí que no te puedo entender. No, es más... ¡entiendo pero no puedo aceptar! ¡Tú debes ir a proponer estos discursos a los cerdos! ¿¡Cómo!? ¡A los puercos, a los marranos! Ve a un chiquero... entras... abrazas a los cerdos y les hablas, les propones tu pensamiento de reglas nuevas y verás que los puercos te escucharán con atención y devoción. ¡Luego besuquéalos, revuélcate con ellos y haz cabriolas entre sus orines, entre el estiércol y ten por seguro que sentirás una gran satisfacción! Francisco toma un respiro y luego se arrodilla: ¡Gracias por este consejo, Santo Padre! Luego baja junto con sus hermanos, y todos salen del palacio... los hermanos están pálidos, blancos, lloran. ¡No lloren, es una santa indicación que nos ha dado el Papa! ¡Vamos! ¡Vamos! Salen de las murallas, se encuentran fuera de la ciudad; apenas llegan al campo, Francisco dice: ¡Espérenme aquí, allá hay un chiquero! Voy yo solo. Al entrar, se encuentra con una cerda gruñona, con muchas tetas... A su lado está un verraco hociqueando en el suelo con todos los demás cerdos de la familia. Francisco estira los brazos. ¡Cerdos maravillosos!... ¡Hermanos!dice. ¡Estoy aquí por orden del Papa, quien me ha convencido de venir a hablarles del Evangelio! Aun cuando no sean hombres cristianos, tengan amor... ¡que el amor es el gran don de dios! Y en tanto besa... abraza a los cerdos, y con ellos se revuelca en el fango lleno de estiércol. Los cerdos, frente a este loco que los besuquea y los abraza, se le quedan mirando entrecerrando los ojos... Pero Francisco no cesa: los abraza, se vuelve a revolcar con ellos, y cuando está todo lleno de mierda sale corriendo hacia la ciudad con sus hermanos, que lo siguen aturdidos. Llegan frente al palacio del Papa, esperan al cambio de guardia, en ese momento un pelotón sale y otro está por llegar... Francisco aprovecha ese breve vacío para meterse en el palacio y sube las escaleras... ya conoce el camino... y llega a la puerta del salón principal, donde el Papa está sentado en la mesa rodeado de gente muy respetable: mujeres maravillosas de la nobleza, príncipes y cardenales... todos están comiendo. Conversan, ríen y levantan sus copas. Apenas ingresa Francisco, una señora exclama: ¡Oh dios, qué peste! ¿¡De dónde llega este hedor!? Francisco va al encuentro de Inocencio, sonriente. ¡Papa espléndido!, ¡gracias por haberme dado este gran placer! He estado donde tú me ordenaste: en medio de los cerdos. ¡Qué maravilla! Los abracé, me revolqué con ellos en su estiércol fangoso... y todos los cerdos me han escuchado... ¡Una hembra me dio de mamar leche fresca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy feliz! (Da un giro bailando.) Mientras gira arroja toda la mierda con la que está cubierto sobre los invitados. ¡Carajo! ¿¡Qué es esto!? Una señora vomita. El Papa levanta la mano de golpe para ordenar a los guardias que detengan a ese loco y lo golpeen. ¡Alto! Súbitamente, una mano lo detiene: es la de Colona, el cardenal Colona. Inocencio le dice, tú provocaste de manera dura, cruel, insensata, a este hijo tuyo y él no rompió en llanto, ¡él aceptó tu provocación! Tú le dijiste: ¡ve con los cerdos! ¡Y él realmente fue! ¡Ahora está aquí y te regresa tu insolencia! ¿Qué quieres hacer? ¡ Tal vez quieras ordenar a tus guardias que lo detengan, lo azoten, lo metan en prisión e incluso que lo maten a golpes! Puedes hacerlo, pero ten cuidado que este no es un pobre diablo sin criterio, un calcetín sin su pareja, un hijo de nadie. ¡Éste es hijo de todos y padre de todos! Ten cuidado, que este cristiano tiene tanta gente enamorada de él, que por salvarlo irían incluso al fuego... ¡una pasión de la que tú no podrás gozar ni en doscientos años! Exclamaste que no quieres aquí en Roma la guerra santa de Pedro Valdo. ¡Inténtalo! ¡Enciérralo en prisión! ¡Mátalo! ¡Verás lo que te sucede! ¡Aquí en San Pedro tendrás la guerra... la sangre! ¿Qué debo hacer entonces? ¡Ve a pedirle perdón y abrázalo! ¡¿Frente a todos?! ¡Sí! ¡Pero si está todo lleno de mierda! ¡Pues así, lleno de mierda!
A su alrededor, esta gente de la nobleza no entiende lo que está pasando, pero aplaude de todos modos y piensa: ¡Oh dios! ¡Al Papa se le botó la canica! El Papa levanta las manos al cielo: Desde este momento, Francisco, puedes ir a contar el Evangelio a donde quieras, y tu pensamiento de comunidad, el permiso de tu regla lo tienes ahora por mi voz, más tarde lo tendrás por escrito. ¡Ve! Francisco abraza feliz al Papa y se va con sus hermanos. Sale corriendo y llega adonde está un mercado. Sube en un banco y dice a voz en cuello: ¡Señores, escúchenme! Quiero contarles la alegría que tengo en el corazón: nuestro Papa hace poco me aconsejó que fuera con los cerdos. Luego me abrazó... aun cuando estaba sucio y lleno de porquería... ¡me pidió perdón y casi lloraba! ¡Vean entonces que las vías del Señor son infinitas! Sólo hay que esperar con humildad y alegre paciencia a que Él alce su mano y te bendiga. ¡De hecho, ahora tengo el permiso de venir aquí y contarles el Evangelio! ¡Escuchen! La gente pasa y comenta indignada: ¡¿Pero quién es este loco?! ¡¿De qué diablos está hablando?! ¡Y así de apestoso! Cogen piedras y se las arrojan: ¡Fuera, blasfemo! ¡No te da vergüenza venir aquí a chismear sobre Cristo en medio de los comerciantes y las prostitutas y a blasfemar contra el Papa! ¡Fuera! Uno coge una piedra y se la arroja: ¡tac! ¡Una pedrada justo en el ojo! Francisco se palpa donde recibió el golpe y dice: ¡De veras hoy no es mi día! Baja del banco y sale del mercado junto con sus hermanos que lo siguen. Atraviesan la puerta grande de las murallas y llegan al campo. Francisco va a sentarse bajo un enorme árbol... con una increíble cantidad de ramas y una gran fronda... en ella hay algunos pajarillos que saltan y gorjean; están ahí para buscar un lugar donde dormir pues ya comienza el ocaso. Francisco los observa. Bienaventuradas ustedes, oh aves... ¡qué maravilla!, ¡ligeras y llenas de alegría... que no tienen pensamiento alguno y vuelan con un batir de alas tan fácil y armonioso por el aire, en ese aire tan próximo a dios, que de seguro es su aliento... y tal vez la brisa misma de dios... y el viento y ustedes están dentro de dios, y dios con sus manos los lleva hacia lo alto y los hace volar! ¡Mientras pronuncia esta loa muchas aves más comienzan a llegar de todas partes! Hay aves que vienen de las montañas, incluso las águilas... las hay que vienen del mar, de los ríos, de los mares, y árbol y ramas se llenan... Todas las aves escuchan. Y la gente se detuvo en gran número a observar maravillada desde la calle y desde sus terrazas, y decía: ...este pequeño hombre que habla a las aves... ¡mira cómo llegan las aves a escucharlo y con qué atención escuchan lo que dice! Y Francisco continúa: Oh aves bienaventuradas que se encuentran libres y ligeras, que viven sin cargar peso alguno que las aplaste contra la tierra; ningún poder las oprime, a diferencia de nosotros los hombres que estamos oprimidos, cargados de bienes como peones: vanidades, avaricia, ansia de posesiones, pasión de gloria... y oprimidos por la locura de poseer objetos a costa de subyugar a los demás... subir sobre las cabezas con tal de sobresalir sobre los demás! ¡Que si nosotros, por encanto, pudiéramos librarnos de este fardo, desnudados de esta pasión triste, nos eleváramos solos al cielo... bastaría con el soplo de un niño para hacernos volar! Y mientras habla, voltea apenas el rostro y se da cuenta de la gente que lo escucha... que quisiera llorar y apenas puede respirar. Se sorprende y dice: ¿¡Pero qué pasa!? Miren cómo es extraño este mundo: ¡para que los hombres te escuchen con atención, es necesario hablar con las aves! Traducción de Sergio Martínez |