Jornada Semanal,
25 de febrero del 2001
Wang
Meng
el
cuento del domingo
Chen
Gao, el protagonista de este cuento, descubre y nos hace descubrir, entre
otras realidades chinas posteriores a la larga y oscura noche del partido
de la Revolución Cultural, de qué manera entre la democracia
y las piernas de carnero no había contradicciones. Primero en tren,
después en autobús y más tarde a pie, Chen Gao recorre
un trayecto más ideológico que geográfico, que parecía
un laberinto no por su complejidad sino por lo simple que era. El hilo
de Ariadna en esta reveladora historia es el impresionante oficio narrativo
de Meng, escritor, editor, político, y uno de los intelectuales
chinos que alguna vez fueron enviados al Turquestán chino para ser
reeducado por las masas debido a la polémica despertada por sus
textos.
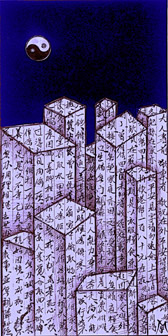 Claro
está que todas las lámparas de la calle se prendieron a la
vez, pero Chen Gao tenía la sensación de que dos chorros
de luz habían salido por encima de su cabeza. Al mirar hacia los
dos extremos de la calle podía contemplar un fluir inagotable de
luces. Los algarrobos dejaban en el suelo sus sombras modestas y copiosas.
La gente que esperaba el autobús dejaba también en la acera
sus múltiples sombras oscuras y claras.
Claro
está que todas las lámparas de la calle se prendieron a la
vez, pero Chen Gao tenía la sensación de que dos chorros
de luz habían salido por encima de su cabeza. Al mirar hacia los
dos extremos de la calle podía contemplar un fluir inagotable de
luces. Los algarrobos dejaban en el suelo sus sombras modestas y copiosas.
La gente que esperaba el autobús dejaba también en la acera
sus múltiples sombras oscuras y claras.
Autobuses y autos, trolebuses y bicicletas, toques
de bocinas, gritos y risas. Sólo de noche la gran ciudad mostraba
su vitalidad y sus características. Empezaban a aparecer pocas pero
llamativas lámparas fluorescentes y faroles con franjas rojas, azules
y blancas que giraban a la entrada de las peluquerías. También
empezaban a aparecer mujeres con pelo rizado o pelo largo, con zapatos
de tacón alto o mediano y vestido sin mangas. Olores a colonia,
o a crema... Cuando la ciudad y las mujeres recién empezaban a adornarse
un poco, ya había quienes se sentían intranquilos: eso era
muy interesante. Hacía unos veinte años que Chen Gao no había
venido a esta gran ciudad. Durante este tiempo había vivido en un
pueblo apartado de una provincia lejana, donde la tercera parte de las
lámparas de las calles no prendían y la tercera parte de
los días no encendían las otras dos terceras partes, a causa
de la falta de electricidad, quién sabe si por olvido o por la desproporción
en la distribución de combustibles. Pero el problema no era grave,
pues allá la gente vivía con un horario más o menos
parecido al del campo: empezaban a trabajar cuando salía el sol
y descansaban cuando desaparecía. Al dar las seis de la tarde, todas
las dependencias, fábricas, tiendas o lugares públicos cerraban
sus
puertas. Por la noche, la gente se quedaba en su casa para cargar a sus
bebés, fumar, lavar la ropa o charlar sobre cosas de poca importancia.
Llegó el autobús; era azul, de ésos
que traen un remolque atrás, muy largo y grande. La cobradora usaba
un altavoz. La gente bajó a empujones. Chen Gao y los demás
subieron del mismo modo. Iban muy apretados, pero todos contentos. La cobradora
era una muchacha de cara roja, con una voz viva y de buen timbre. En el
pequeño pueblo lejano donde vivía Chen Gao, de seguro hubiera
sido elegida para ser maestra de ceremonias en algún conjunto cultural.
Hábilmente prendió una lamparilla protegida por una cubierta,
que servía para iluminar el tablero de los boletos, arrancó
algunos papeles y con un pac apagó la lamparilla. Iban retrocediendo
muchas lámparas de las calles, sombras de árboles, edificios
y peatones. Cuando el autobús se acercó a la próxima
parada, la voz clara y sonora la anunció por su nombre. Pac, encendió
otra vez la lámpara cubierta y la gente se apretó y se empujó.
Subieron dos jóvenes que parecían
obreros y discutían entusiasmados: La clave está en la democracia,
la democracia, la democracia... Hacía una semana que Chen Gao había
llegado a esta ciudad y por todas partes escuchaba a la gente hablar de
la democracia. Hablar de la democracia era tan común como hablar
de las piernas de carnero en aquel pueblo apartado. Tal vez eso se debía
a que en las grandes ciudades el abastecimiento de carne era abundante
y la gente no tenía que preocuparse por las piernas de carnero.
Y eso causaba la envidia de los otros. Chen Gao sonrió.
Sin embargo, entre la democracia y las piernas
de carnero no había contradicciones. Sin democracia, una pierna
de carnero que estuviera a punto de entrar en la boca podría ser
arrebatada por otros, y una democracia que no sirviera para ayudar a la
población del pueblo lejano a lograr más y más sabrosas
piernas de carnero, no sería más que una palabra inútil.
Chen Gao había venido a esta ciudad para asistir a un foro de escritores.
El tema del foro fue definido como la creación de cuentos y obras
teatrales. Después de la caída de la Banda de los cuatro,
Chen Gao había publicado cinco o seis cuentos. Algunos lo alentaban
diciendo que sus obras habían madurado y su camino de creación
se había ampliado. Pero la mayoría decía que él
aún no había recuperado su nivel de unos veinte años
atrás. Quien dedicara demasiada atención a las piernas de
carnero tendría un retroceso en su técnica de escribir cuentos,
pero comprender la importancia y lo apremiante del problema de las piernas
de carnero era un gran progreso y un importante logro. Durante su viaje
para asistir al foro, el tren se demoró una hora y doce minutos
en una pequeña estación donde un tren había atropellado
y matado a un hombre. Se trataba de un hombre sin certificado de residencia
pero que tenía piernas de carnero y las vendía caras. Queriendo
venderlas lo más pronto posible se había metido debajo de
un tren parado que esperaba para cruzar las vías. Pero se aflojaron
los frenos y el tren resbaló un poco. El pobrecito murió.
Chen Gao se quedó preocupado por este suceso.
 Antes,
en los foros de este tipo, siempre había sido uno de los más
jóvenes, pero ahora era uno de los más viejos, y además
tenía una apariencia rústica, con su piel áspera.
Un compañero, más joven que él, de hombros anchos,
gran estatura y ojos grandes, en su discurso expresó muchas ideas
nuevas, audaces, agudas y vivas con el objeto de aclarar la mentalidad,
ampliar la visión, despertar la conciencia y excitar el entusiasmo.
A pesar de que el presidente del foro ponía todo su esfuerzo en
dirigir a la gente para que discutiesen alrededor del tema central de la
reunión, resultó que no discutieron sobre problemas de literatura
y arte. Todos preferían hablar acerca de la base sobre la que se
apoyó la Banda de los cuatro, de la lucha contra el feudalismo,
de la relación entre la democracia y las leyes, de la moral y el
ambiente social. También hablaron de que en los parques se reunían
cada vez más jóvenes para bailar acompañados por instrumentos
electrónicos y de cómo los empleados de los parques luchaban
contra aquellas calamidades de distinta manera, desde pasar por altavoces
cada tres minutos avisos que prohibían aquellos bailes e imponer
multas, hasta cerrar los parques dos horas más temprano. Chen Gao
también hizo uso de la palabra. El tono de su discurso fue algo
opaco: Debemos empezar poco a poco con nosotros mismos, actuar desde los
puntos que están a nuestro alcance, dijo. Si la mitad, no, la quinta
parte, o por lo menos la décima parte de las promesas de nuestros
discursos en aquel foro se realizaran, sería un gran logro. Eso
lo animaba pero se sentía algo perplejo.
Antes,
en los foros de este tipo, siempre había sido uno de los más
jóvenes, pero ahora era uno de los más viejos, y además
tenía una apariencia rústica, con su piel áspera.
Un compañero, más joven que él, de hombros anchos,
gran estatura y ojos grandes, en su discurso expresó muchas ideas
nuevas, audaces, agudas y vivas con el objeto de aclarar la mentalidad,
ampliar la visión, despertar la conciencia y excitar el entusiasmo.
A pesar de que el presidente del foro ponía todo su esfuerzo en
dirigir a la gente para que discutiesen alrededor del tema central de la
reunión, resultó que no discutieron sobre problemas de literatura
y arte. Todos preferían hablar acerca de la base sobre la que se
apoyó la Banda de los cuatro, de la lucha contra el feudalismo,
de la relación entre la democracia y las leyes, de la moral y el
ambiente social. También hablaron de que en los parques se reunían
cada vez más jóvenes para bailar acompañados por instrumentos
electrónicos y de cómo los empleados de los parques luchaban
contra aquellas calamidades de distinta manera, desde pasar por altavoces
cada tres minutos avisos que prohibían aquellos bailes e imponer
multas, hasta cerrar los parques dos horas más temprano. Chen Gao
también hizo uso de la palabra. El tono de su discurso fue algo
opaco: Debemos empezar poco a poco con nosotros mismos, actuar desde los
puntos que están a nuestro alcance, dijo. Si la mitad, no, la quinta
parte, o por lo menos la décima parte de las promesas de nuestros
discursos en aquel foro se realizaran, sería un gran logro. Eso
lo animaba pero se sentía algo perplejo.
El autobús llegó a su última
parada pero seguía repleto. Todos se sentían ligeros y joviales,
y no hicieron mucho caso a la cobradora que pedía los boletos. En
la voz de la cobradora se notaba un poco de enojo. Como todos los provincianos,
Chen Gao, anticipadamente, alzó muy alto su boleto pero la cobradora
no se dignó echarle ni siquiera un vistazo. Muy formal entregó
el boleto a la cobradora pero ella ni lo recibió.
Sacó su pequeña libreta, abrió
su pasta de plástico gris-azulado, encontró la dirección
y empezó a preguntar. Cuando preguntaba a uno, varios le daban las
señas. Creía que sólo en este sentido esta ciudad
aún conservaba su tradición hospitalaria. Después
de dar las gracias, abandonó la terminal bien iluminada de aquella
ruta de autobuses. Dando vueltas y vueltas, entró en una zona habitacional
nueva que parecía un laberinto.
Parecía un laberinto no por su complejidad
sino por lo simple que era. Edificios de seis pisos, que no se diferenciaban
nada entre sí. Múltiples balcones llenos de cosas en desorden,
múltiples ventanas donde brillaban lámparas fluorescentes
de luz azul o lámparas comunes de luz amarillenta. E incluso las
voces de las bocinas que salían de las ventanas eran casi iguales,
pues se estaba transmitiendo un partido internacional de futbol por la
televisión. El público de la cancha y los espectadores de
las pantallas fluorescentes lanzaban juntos sus ovaciones. La gente gritaba
locamente. Los aplausos y las ovaciones se levantaban unos tras otras como
si fueran oleadas del mar. Zhang Zhi, famoso locutor deportivo, también
gritaba a voz en cuello. En realidad, en esos momentos la interpretación
sobraba. Por otra parte, desde algunas ventanas llegaban ruidos de golpes
de martillo en una puerta, de alguien que picaba verdura en alguna tabla,
pleitos entre niños y amenazas de los mayores.
Tantas voces, lámparas, cosas amontonadas
en edificios que se alzaban como cajas de cerillos... Para Chen Gao, una
vida tan apretada era desconocida; no estaba acostumbrado a ella e incluso
le parecía algo ridícula. Las sombras de los árboles,
tan altas como los edificios, le daban un tono misterioso a aquella vida.
En su pequeño pueblo lejano, lo que más se oía eran
los ladridos de los perros. Los conocía tan bien que entre el coro
de ladridos podía distinguir el de un perro en especial: sabía
cómo era el color de su pelo y quién era su dueño.
Además se escuchaba el ruido de los autobuses de carga. Las luces
de las lámparas cegaban la vista. Una vez que pasaban los autobuses,
no se veía nada. Las casas que estaban a ambos lados de la carretera
temblaban cuando pasaban los autobuses.
Al caminar por esa zona laberíntica de
viviendas parecía que Chen Gao estaba un poco arrepentido de haber
abandonado aquellas calles iluminadas, aquel autobús repleto y la
gente bulliciosa y alegre. ¡Qué bueno sería que todos
avanzáramos por una ancha carretera! Y ahora, él solo había
llegado allí. De otra manera, se habría quedado en su hotel,
sin necesidad de salir. ¡Qué bueno hubiera sido! Entonces
podría haber dedicado la noche entera a discutir con sus amigos
jóvenes: cada uno trataría de dar su receta para curar las
secuelas de las calamidades dejadas por Lin Biao y la Banda de los cuatro.
Habrían hablado de Belgrado, de Tokio, de Hong Kong y de Singapur.
Y podrían haber comprado, después de la cena, un plato de
frituras de camarón, otro de cacahuates cocidos y dos cervezas para
quitar el calor y aumentar las ganas de conversar. Y ahora, sin ton ni
son, había perdido mucho tiempo en tomar un autobús que lo
llevó a un lugar extraño según una dirección
rara a buscar a quién sabe qué tipo que lo ayudara en un
asunto poco razonable. En realidad se trataba de algo muy razonable, muy
normal, que había que hacer, pero como le había tocado hacerlo
a él, le resultaba algo inadecuado. Para él habría
sido más fácil hacer el papel del príncipe en el ballet
El
lago de los cisnes que cumplir con este encargo. Cojeaba un poco al
caminar. Pero si uno no se fijaba mucho no se le notaba. Esto era un pequeño
recuerdo que le había dejado la Revolución Cultural.
Aquella sensación desagradable le hizo
recordar los tiempos en que había dejado esta ciudad, hacía
veintitantos años. También era una triste sensación,
pues por entonces lo habían separado de la gente debido a la publicación
de algunos cuentos que según el punto de vista de aquel momento
eran demasiado críticos, aunque ahora resultaran inofensivos. Este
hecho hizo que durante largo tiempo vacilara entre replegarse con la mayoría
o resistir con la minoría; fue un juego muy peligroso.
Según decían, sería el edificio
que estaba enfrente, pero era una obra en construcción. Parecía
que iban a instalar unos tubos, no, no sólo había tubos,
también había ladrillos y tejas, maderas y piedras. Tal vez
iban a construir dos cuartos, que podrían ser un comedor o un sanitario
públicos. En fin, allí había una zanja tan ancha que
él era incapaz de cruzarla de un salto. Si no estuviera cojo, la
hubiera podido cruzar. Pero ahora quería encontrar un puente o una
tabla. Entonces se puso a buscar una tabla a lo largo de la zanja. Iba
y venía sin encontrarla. Se impacientó por haber caminado
mucho en vano. ¿Daría más vueltas o cruzaría
la zanja de un salto? No, no quería reconocer su vejez. Así
que retrocedió varios pasos, uno, dos, tres. ¡Mala suerte!
Un pie pisó la arena, pero el cuerpo ya se había lanzado
al aire. En vez de saltar hacia adelante, cayó en el fondo de la
zanja. Afortunadamente no había ningún objeto duro o agudo,
pero tardó unos diez minutos para recuperarse de los dolores y del
susto. Se rió y se sacudió la tierra de la ropa. Cojeando,
salió de la zanja. Quién sabe cómo, al salir de la
zanja un pie se le hundió en un charco. Lo retiró apresuradamente
pero ya tenía el zapato y el calcetín mojados. En el pie
tenía una sensación desagradable, como cuando uno mastica
arroz con arena. Alzó la vista y en un poste inclinado al lado del
edificio vio una pequeña bombilla solitaria que despedía
una luz anaranjada. Aquella bombilla parecía un pequeño signo
de interrogación o de admiración, dibujado en un enorme pizarrón.
Se acercó al signo de interrogación
o de admiración. De las ventanas llegaban otra vez ovaciones mezcladas
con silbidos. Posiblemente el equipo extranjero había metido otro
gol. Se aproximó al edificio para identificar los caracteres y confirmar
que era el lugar que buscaba. Como no estaba seguro, se paró con
timidez en la entrada del edificio para preguntar.
Antes de su viaje, un dirigente de su lejano pueblo,
que él conocía bien y estimaba mucho, había ido a
visitarlo para pedirle que entregara una carta a un ejecutivo de cierta
compañía. Éramos compañeros de lucha, dijo
el dirigente local conocido de Chen Gao; en la carta le digo que el único
coche marca Shanghai de nuestra entidad está descompuesto. Los empleados
y el chofer recorrieron muchos lugares sin éxito. Al parecer, es
difícil arreglarlo en nuestra provincia, pues faltan los repuestos
de algunas piezas claves. Este viejo compañero mío es responsable
en la compañía de la reparación de autos. Me aseguró
que el arreglo de los coches correría por su cuenta. Irás
a buscarlo. Una vez establecido el contacto, nos mandarás un telegrama...
Se trata de algo muy simple: buscar a una persona,
un viejo compañero de lucha, un dirigente de posición y autoridad
a quien otro dirigente, también de posición y autoridad,
y que en su pueblo lejano gozaba de fama y honor, reclamaba para arreglar
un coche de propiedad estatal que pertenecía a su entidad. No podía
encontrar ninguna razón para rechazar el encargo de aquel camarada.
Chen Gao, quien comprendía ya la importancia de las piernas de carnero,
no tenía dudas de lo importante que era entregar una carta de recomendación.
Hacer algo por su pueblo era un deber suyo. Pero después de recibir
el encargo tuvo la sensación de que los zapatos que llevaba no le
quedaban bien o que llevaba un pantalón cuyas piernas eran de distintos
colores.
Sus compañeros de un pueblo lejano al parecer
habían adivinado su estado psíquico, pues tan pronto como
llegó a la ciudad recibió, uno tras otro, varios telegramas
que le apremiaban su visita para lograr algún resultado. Al fin
y al cabo, yo no lo haré para mi propio beneficio, y nunca he usado
aquel coche marca Shanghai y jamás lo usaré, se alentaba
a sí mismo. Había pasado por las calles iluminadas por el
fluir de luces. Había abandonado la última parada del autobús
y se había separado de los amables pasajeros, dando vueltas y vueltas;
había caído al fondo de una zanja y había salido de
allí con la ropa manchada de tierra y un pie mojado; así
llegó a su destino.
Por fin, la respuesta de dos muchachos le aseguró
que el número del edificio y el número de la entrada eran
correctos. Aceleró sus pasos para llegar al edificio número
4. Encontró la puerta. Primero se paró para tranquilizarse,
luego recobró el aliento, y por último hizo todo lo posible
para tocar a la puerta suave, gentil pero suficientemente fuerte como para
que pudieran escuchar.
No hubo respuesta, pero parecía que de
adentro venían unos sonidos. Pegó una oreja a la puerta.
Creyó oír cierta música y ya no dijo el desesperado
pero a la vez afortunado ¡ay, nadie está!, que pensó
por unos segundos. Con toda convicción llamó otra vez.
Después de tocar tres veces, oyó
pasos. ¡Crac!: alguien giró la cerradura y se abrió
la puerta. Apareció un muchacho de pelo desordenado, medio desnudo,
con las piernas descubiertas; sólo llevaba un calzoncillo blanco
y un par de chancletas de hule; le brillaban los músculos y la piel.
¿A quién busca?, preguntó con cierta impaciencia.
Busco al camarada X. Chen Gao mencionó
el nombre que estaba escrito en el sobre.
No está. El muchacho se volvió
para cerrar la puerta. Chen Gao adelantó un paso, y con la pronunciación
más correcta y el vocabulario más cortés de esta ciudad
se autopresentó. Luego preguntó: Es usted pariente del camarada
X al parecer, era hijo de X y en realidad era totalmente innecesario
tratar de usted a un muchacho de la nueva generación, ¿podría
usted escucharme y ser tan amable de transmitirle al camarada X mi asunto?
En la oscuridad no podía ver la expresión
del muchacho, pero sintió intuitivamente que había fruncido
sus cejas. El muchacho vaciló un instante. Venga, dijo, y se volvió
para alejarse, sin atender al recién llegado, como si fuera la enfermera
de un dentista que le avisa al paciente que la siga para que el doctor
le saque la muela.
Chen Gao lo siguió. Donc, donc, donc...,
los pasos del muchacho, Zash, zash, zash..., los pasos de Chen Gao. El
pasillo estaba oscuro. Cruzaron, una tras otra, varias puertas. ¿Quién
iba a imaginar que al atravesar una puerta aún le esperarían
tantas otras? Finalmente, al trasponer la última llegaron luces
tenues, cantos coquetos y un olor de licor, delicado y tibio.
En una cama de acero estaba amontonado el cubrecamas
de color dorado similar a una enorme empanada volteada. Una lámpara
de pie de cuyo sostén de metal salía una luz fría,
rechazaba la cercanía de los que llegaban. La pequeña puerta
de la mesita de noche estaba abierta, y se veían los balines de
la cerradura. Muchos amigos de Chen Gao en su pueblo lejano le habían
encargado cerraduras de este tipo, pues estaba en boga la fabricación
de muebles. Pero él todavía no las había comprado.
Desvío un poco su mirada y vio una sillas de mimbre y una mecedora,
así como una mesa redonda cubierta por un mantel. Una grabadora
importada de cuatro bocinas transmitía una balada de una cantante
de Hong Kong. La melodía era dulzona; la dicción, dura y
confusa; la voz demasiado fina. Al escucharla, no se podía contener
la risa. Si se transmitieran esas canciones en su pueblo lejano, tendrían
un efecto más violento que el ataque de un regimiento de caballería.
Sólo un vaso de vidrio con agua que estaba en el buró le
dio a Chen Gao cierta sensación familiar. Al ver aquel vaso de vidrio
sintió que se encontraba con un viejo amigo en un lugar extraño,
entre un grupo de desconocidos. En ese ambiente, aunque no fueran íntimos
y se guardaran cierto rencor, podrían llegar a ser amigos.
 Chen
Gao descubrió un viejo banco frente a la puerta. Lo jaló
para sentarse, pues tenía la ropa sucia. Empezó a explicar
el porqué de su visita. Después de decir algunas palabras
se detuvo con la esperanza de que el muchacho bajara el volumen de su grabadora.
Esperó en vano un rato: descubrió que el muchacho no tenía
el más mínimo deseo de bajarlo. Entonces siguió con
su explicación. ¡Que raro! Parecía que a Chen Gao,
que siempre había sido elocuente, le hubieran robado la boca. Balbuceaba
sin ninguna lógica, sin saber elegir las palabras adecuadas. Por
ejemplo, en vez de decir: Que nos ayude para establecer el contacto,
dijo: Que nos cuide mucho, como si hubiera venido a pedirle al muchacho
ayuda para sus gastos. Quería decir: Vengo a establecer el contacto,
pero dijo: Vengo a coordinar. Además, la voz le había cambiado
de tono: parecía que ya no era la suya, sino un serrucho gastado
que cortaba un olmo.
Chen
Gao descubrió un viejo banco frente a la puerta. Lo jaló
para sentarse, pues tenía la ropa sucia. Empezó a explicar
el porqué de su visita. Después de decir algunas palabras
se detuvo con la esperanza de que el muchacho bajara el volumen de su grabadora.
Esperó en vano un rato: descubrió que el muchacho no tenía
el más mínimo deseo de bajarlo. Entonces siguió con
su explicación. ¡Que raro! Parecía que a Chen Gao,
que siempre había sido elocuente, le hubieran robado la boca. Balbuceaba
sin ninguna lógica, sin saber elegir las palabras adecuadas. Por
ejemplo, en vez de decir: Que nos ayude para establecer el contacto,
dijo: Que nos cuide mucho, como si hubiera venido a pedirle al muchacho
ayuda para sus gastos. Quería decir: Vengo a establecer el contacto,
pero dijo: Vengo a coordinar. Además, la voz le había cambiado
de tono: parecía que ya no era la suya, sino un serrucho gastado
que cortaba un olmo.
Al terminar de decir todo aquello, sacó
la carta para enseñársela al muchacho, quien sentado en la
mecedora se mantenía inmóvil. Chen Gao, que tal vez le doblaba
la edad, no tuvo más remedio que acercarse para entregar la carta
escrita por el puño del camarada dirigente de su pueblo lejano.
De paso pudo ver bien al muchacho: su semblante estaba lleno de cansancio
y de un orgullo estúpido; tenía la cara llena de granos y
acné.
El muchacho abrió la carta, le echó
un vistazo y soltó una risa de desprecio, mientras con el pie izquierdo
seguía el compás de la música. La grabadora y las
canciones de las estrellas de Hong Kong eran algo nuevo para Chen Gao.
No le molestaba esa manera de cantar ni estaba en contra, pero tampoco
le parecía interesante. Inconscientemente, se esbozó una
sonrisa en su cara.
¿Acaso ese Y refiriéndose al dirigente
del pueblo lejano fue compañero de lucha de mi padre? hasta ahora
el muchacho no se había presentado y por lo tanto, teóricamente,
no se sabía si era su hijo... ¿Cómo es que papá
nunca lo ha mencionado?
La última frase le pareció una ofensa.
Y Chen Gao, quien ya no quería tratarlo con cortesía, le
contestó:
Tú eres joven; es posible que tu padre
no te lo haya mencionado.
Mi padre sólo ha dicho que cuando alguien
quiere arreglar su coche, viene a buscarlo diciendo que fueron compañeros
de lucha.
A Chen Gao le quemaban las mejillas y le palpitaba
el corazón. En la frente le aparecieron gotas de sudor.
¿Acaso tu padre no conoce a xxx? refiriéndose
al dirigente del pueblo lejano. Él llegó a Yennán
en 1936, y el año pasado publicó un artículo en Bandera
Roja, la revista del Comité Central del Partido... Y su hermano
mayor es comandante en jefe de la zona militar xx.
Chen Gao pronunció precipitadamente muchos
títulos y hazañas, y mientras mencionaba al gran personaje,
al conocido comandante en jefe de la zona militar XX, se le nublaron los
ojos y el sudor le escurrió por la espalda.
La respuesta del muchacho fue una risa sonora
acompañada de un desprecio veinte veces superior al de hacía
un rato.
Chen Gao, muy avergonzado, no podía encontrar
un lugar para esconderse e inclinó la cabeza.
Le diré la verdad el muchacho se levantó,
como si fuera a terminar un discurso. Ahora hay dos formas para esto:
una es traer algo; ¿qué piensan traer ustedes?
¿Nosotros? ¿Qué vamos a
traer? se preguntó Chen Gao. Pues... piernas de carnero... se
contestó.
Las piernas de carnero no nos sirven el muchacho
rió otra vez y de tanto desprecio pasó a tenerle lástima.
A decir verdad, la otra forma es por medio del engaño y el chantaje...
¿Para qué es necesario venir a ver a mi papá? Si ustedes
tienen algo y cuentan con alguien hábil podrán lograr lo
que quieren en nombre de cualquiera y añadió luego: Mi
padre se fue comisionado al balneario de Beidaihe en lugar de decir: Está
descansando.
Chen Gao salió confundido. Al llegar a
la puerta, de repente se detuvo y no pudo menos que escuchar atentamente
la música de la grabadora: era una auténtica pieza de baile
de salón compuesta por Lehar, el músico húngaro,
y se imaginó que una hoja volaba dando vueltas por encima del agua
azul, azulísima, de un lago en una meseta rodeada de sierras nevadas.
Su pueblo lejano estaba más allá de aquel lago. Un cisne
salvaje reposaba en la superficie.
El pasillo estaba oscuro. Como un borracho, Chen
Gao, corriendo y saltando, se precipitó a salir. Donc, donc, donc...,
no sabía si eran sus pasos o la palpitación de su corazón
lo que sonaba como un tambor. A la salida del edificio levantó la
cabeza. ¡Dios mío! Aquella bombilla opaca que le había
parecido un signo de interrogación o de admiración de súbito
se había vuelto roja y parecía el ojo del diablo.
¡Qué ojo tan horrible! Podía
convertir a un pájaro en rata, a un caballo en bicho. Corriendo
y brincando, de un salto, Chen Gao cruzó la zanja sin ningún
esfuerzo. Ya había terminado el partido de futbol. Una locutora
pronosticaba con voz dulce el tiempo del día siguiente. Muy pronto
llegó a la terminal. Todavía había mucha gente esperando
el autobús. Un grupo de jóvenes obreros que iban a su trabajo
nocturno discutían efusivamente el reparto de premios en su talleres.
Una joven pareja esperaba el autobús tomada de la mano: él
la abrazaba por la cintura. Si el señor Shiming, prototipo feudal
en la novela de Lu Xun, los viera, se desmayaría de indignación.
Chen Gao subió al autobús. Ahora la cobradora ya no era una
joven, sino una mujer débil y flaca a quien casi se le podían
ver los hombros sobresalientes y duros a través de la blusa delgada.
Con las vicisitudes y las transformaciones de veintitantos años
Chen Gao había aprendido muchas cosas preciosas pero también
había perdido algo que no debió haber perdido en absoluto.
Sin embargo, seguía amando las luces de las lámparas, los
obreros que iban a su turno de noche, la democracia, la discusión
sobre el reparto de premios y las piernas de carnero... Sonó el
timbre. Zash, las tres puertas, una tras otra, se cerraron... Sombras
de árboles y de lámparas empezaron a retroceder. Boletos,
boletos, empezó a pregonar la cobradora. Sin esperar a que Chen
Gao sacara sus monedas, pac, apagó la lamparilla del tablero de
los boletos, pues ella creía que todos los que iban en el autobús
eran obreros del turno de noche que usaban boletos mensuales.
Traducción de Duan
Rouchan
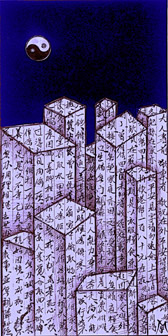 Claro
está que todas las lámparas de la calle se prendieron a la
vez, pero Chen Gao tenía la sensación de que dos chorros
de luz habían salido por encima de su cabeza. Al mirar hacia los
dos extremos de la calle podía contemplar un fluir inagotable de
luces. Los algarrobos dejaban en el suelo sus sombras modestas y copiosas.
La gente que esperaba el autobús dejaba también en la acera
sus múltiples sombras oscuras y claras.
Claro
está que todas las lámparas de la calle se prendieron a la
vez, pero Chen Gao tenía la sensación de que dos chorros
de luz habían salido por encima de su cabeza. Al mirar hacia los
dos extremos de la calle podía contemplar un fluir inagotable de
luces. Los algarrobos dejaban en el suelo sus sombras modestas y copiosas.
La gente que esperaba el autobús dejaba también en la acera
sus múltiples sombras oscuras y claras.
 Antes,
en los foros de este tipo, siempre había sido uno de los más
jóvenes, pero ahora era uno de los más viejos, y además
tenía una apariencia rústica, con su piel áspera.
Un compañero, más joven que él, de hombros anchos,
gran estatura y ojos grandes, en su discurso expresó muchas ideas
nuevas, audaces, agudas y vivas con el objeto de aclarar la mentalidad,
ampliar la visión, despertar la conciencia y excitar el entusiasmo.
A pesar de que el presidente del foro ponía todo su esfuerzo en
dirigir a la gente para que discutiesen alrededor del tema central de la
reunión, resultó que no discutieron sobre problemas de literatura
y arte. Todos preferían hablar acerca de la base sobre la que se
apoyó la Banda de los cuatro, de la lucha contra el feudalismo,
de la relación entre la democracia y las leyes, de la moral y el
ambiente social. También hablaron de que en los parques se reunían
cada vez más jóvenes para bailar acompañados por instrumentos
electrónicos y de cómo los empleados de los parques luchaban
contra aquellas calamidades de distinta manera, desde pasar por altavoces
cada tres minutos avisos que prohibían aquellos bailes e imponer
multas, hasta cerrar los parques dos horas más temprano. Chen Gao
también hizo uso de la palabra. El tono de su discurso fue algo
opaco: Debemos empezar poco a poco con nosotros mismos, actuar desde los
puntos que están a nuestro alcance, dijo. Si la mitad, no, la quinta
parte, o por lo menos la décima parte de las promesas de nuestros
discursos en aquel foro se realizaran, sería un gran logro. Eso
lo animaba pero se sentía algo perplejo.
Antes,
en los foros de este tipo, siempre había sido uno de los más
jóvenes, pero ahora era uno de los más viejos, y además
tenía una apariencia rústica, con su piel áspera.
Un compañero, más joven que él, de hombros anchos,
gran estatura y ojos grandes, en su discurso expresó muchas ideas
nuevas, audaces, agudas y vivas con el objeto de aclarar la mentalidad,
ampliar la visión, despertar la conciencia y excitar el entusiasmo.
A pesar de que el presidente del foro ponía todo su esfuerzo en
dirigir a la gente para que discutiesen alrededor del tema central de la
reunión, resultó que no discutieron sobre problemas de literatura
y arte. Todos preferían hablar acerca de la base sobre la que se
apoyó la Banda de los cuatro, de la lucha contra el feudalismo,
de la relación entre la democracia y las leyes, de la moral y el
ambiente social. También hablaron de que en los parques se reunían
cada vez más jóvenes para bailar acompañados por instrumentos
electrónicos y de cómo los empleados de los parques luchaban
contra aquellas calamidades de distinta manera, desde pasar por altavoces
cada tres minutos avisos que prohibían aquellos bailes e imponer
multas, hasta cerrar los parques dos horas más temprano. Chen Gao
también hizo uso de la palabra. El tono de su discurso fue algo
opaco: Debemos empezar poco a poco con nosotros mismos, actuar desde los
puntos que están a nuestro alcance, dijo. Si la mitad, no, la quinta
parte, o por lo menos la décima parte de las promesas de nuestros
discursos en aquel foro se realizaran, sería un gran logro. Eso
lo animaba pero se sentía algo perplejo.
 Chen
Gao descubrió un viejo banco frente a la puerta. Lo jaló
para sentarse, pues tenía la ropa sucia. Empezó a explicar
el porqué de su visita. Después de decir algunas palabras
se detuvo con la esperanza de que el muchacho bajara el volumen de su grabadora.
Esperó en vano un rato: descubrió que el muchacho no tenía
el más mínimo deseo de bajarlo. Entonces siguió con
su explicación. ¡Que raro! Parecía que a Chen Gao,
que siempre había sido elocuente, le hubieran robado la boca. Balbuceaba
sin ninguna lógica, sin saber elegir las palabras adecuadas. Por
ejemplo, en vez de decir: Que nos ayude para establecer el contacto,
dijo: Que nos cuide mucho, como si hubiera venido a pedirle al muchacho
ayuda para sus gastos. Quería decir: Vengo a establecer el contacto,
pero dijo: Vengo a coordinar. Además, la voz le había cambiado
de tono: parecía que ya no era la suya, sino un serrucho gastado
que cortaba un olmo.
Chen
Gao descubrió un viejo banco frente a la puerta. Lo jaló
para sentarse, pues tenía la ropa sucia. Empezó a explicar
el porqué de su visita. Después de decir algunas palabras
se detuvo con la esperanza de que el muchacho bajara el volumen de su grabadora.
Esperó en vano un rato: descubrió que el muchacho no tenía
el más mínimo deseo de bajarlo. Entonces siguió con
su explicación. ¡Que raro! Parecía que a Chen Gao,
que siempre había sido elocuente, le hubieran robado la boca. Balbuceaba
sin ninguna lógica, sin saber elegir las palabras adecuadas. Por
ejemplo, en vez de decir: Que nos ayude para establecer el contacto,
dijo: Que nos cuide mucho, como si hubiera venido a pedirle al muchacho
ayuda para sus gastos. Quería decir: Vengo a establecer el contacto,
pero dijo: Vengo a coordinar. Además, la voz le había cambiado
de tono: parecía que ya no era la suya, sino un serrucho gastado
que cortaba un olmo.