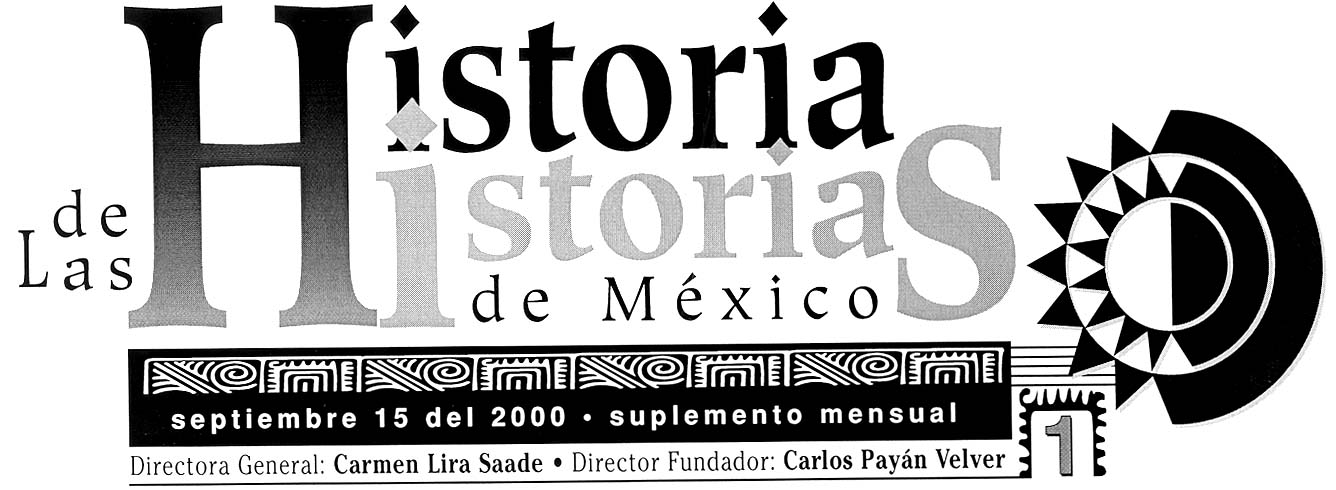
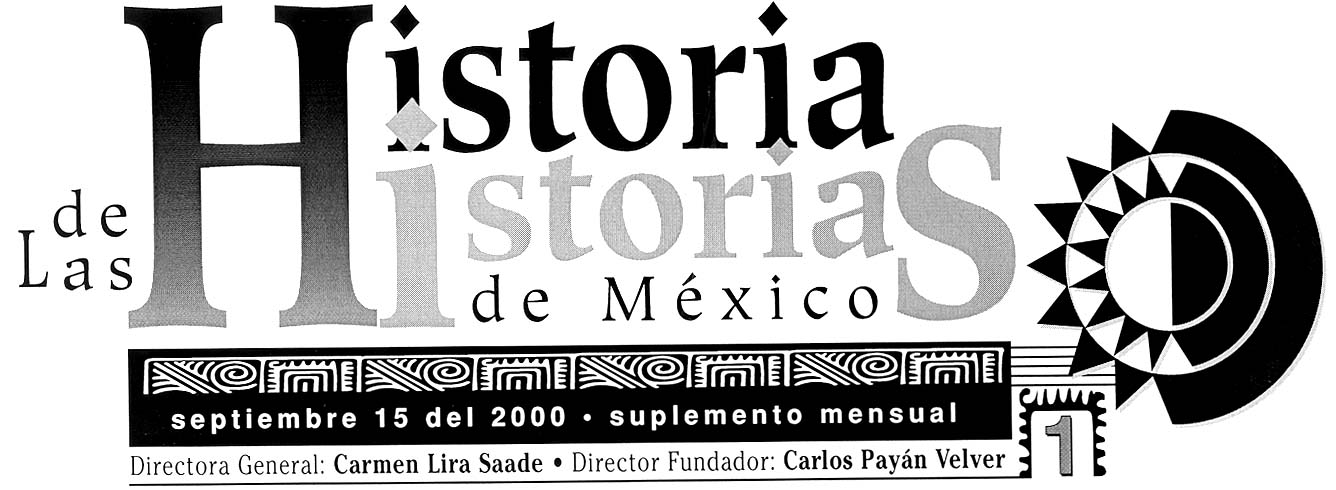
DURANTE LOS DOS PRIMEROS SIGLOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL
PROLIFE-RARON DIVERSAS INTERPRETACIONES DEL PASADO, CIRCUNSCRITAS POR UN
ENFOQUE CORPORATIVO. LAS ORDENES RELIGIOSAS Y LAS CIUDADES CRIOLLAS APOYARON
UN RELATO QUE NARRABA SUS ORIGENES Y ENCOMIABA A SUS PROTAGONISTAS. LOS
GRUPOS ÉTNICOS, ENCERRADOS EN LOS LIMITES DE LA REPUBLICA DE INDIOS,
RECREARON SUS TRADICIONES Y LAS MEZCLARON CON LOS LEGADOS EUROPEOS, DANDO
LUGAR A UNA MEMORIA LOCAL QUE FUE EL ASIENTO DE SU NUEVA IDENTIDAD. ES
DECIR, SE TRATA DE DISCURSOS ENSIMISMADOS, DE RELATOS QUE RECHAZAN LA MEMORIA
DEL OTRO Y EXPRESAN LA PROFUNDA DIVISION QUE SEPARABA A LOS POBLADORES
DE NUEVA ESPAÑA EN CLASES, ESTAMENTOS, GRUPOS Y ETNIAS ANTAGONICAS.
EN ESTOS AÑOS NO SE DIERON LAS CONDICIONES PARA IMAGINAR UNA HISTORIA
QUE COMPRENDIERA EL CONJUNTO DEL VIRREINATO. HUBO QUE ESPERAR HASTA LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII PARA QUE SE DESPEJARA EL HORIZONTE DE LA
RECUPERACION HISTORICA.

Los nombres de Francisco de la Maza, Edmundo O'Gorman,
Luis Villoro, Luis González y David Brading encabezan el elenco
de notables historiadores que iluminó los rasgos del movimiento
propulsor de los primeros símbolos de identidad y emblemas de la
patria criolla. De ese río que nace delgado en el siglo XVI con
las primeras generaciones de gente criolla y se desborda en el XVIII se
distinguen tres ramales: la formación de lazos de identidad con
la tierra de origen, la construcción de un pasado antiguo que le
brinda un piso firme a la patria que busca definirse, y la aparición
de símbolos que encarnan los valores patrios.
Ser criollo se convirtió en un problema de identidad
cuando los primeros descendientes de padres españoles y madres americanas
tuvieron que presentar  pruebas
de que la tierra que reivindicaban como herencia era verdaderamente propia.
Apropiarse física y culturalmente de la tierra extraña fue
uno de los primeros desafíos de la gente criolla. A fines del siglo
XVII los criollos encontraron en la exuberante naturaleza americana y en
el exótico pasado indígena dos elementos que los separaban
de los españoles y afirmaban su identidad con la tierra de nacimiento.
Imperceptiblemente, la tarea de reconocer y describir el territorio, una
función que antes había recaído en los exploradores
europeos, se transformó en responsabilidad de los oriundos del país.
Los criollos comenzaron a adentrarse en el conocimiento del territorio
cuando se estrenaron de agrimensores en los innumerables pleitos de tierras
que se suscitaron cuando se mandó concentrar a los campesinos en
pueblos trazados a la española y se delinearon los primeros planos
urbanos y cartas regionales.
pruebas
de que la tierra que reivindicaban como herencia era verdaderamente propia.
Apropiarse física y culturalmente de la tierra extraña fue
uno de los primeros desafíos de la gente criolla. A fines del siglo
XVII los criollos encontraron en la exuberante naturaleza americana y en
el exótico pasado indígena dos elementos que los separaban
de los españoles y afirmaban su identidad con la tierra de nacimiento.
Imperceptiblemente, la tarea de reconocer y describir el territorio, una
función que antes había recaído en los exploradores
europeos, se transformó en responsabilidad de los oriundos del país.
Los criollos comenzaron a adentrarse en el conocimiento del territorio
cuando se estrenaron de agrimensores en los innumerables pleitos de tierras
que se suscitaron cuando se mandó concentrar a los campesinos en
pueblos trazados a la española y se delinearon los primeros planos
urbanos y cartas regionales.
En las Relaciones geográficas que Felipe
II mandó colectar hacia 1580 numerosos criollos colaboraron con
los indios viejos y las autoridades virreinales para componer las relaciones
y mapas de las aldeas de Nueva España. En el siglo XVIII la elaboración
de unas Relaciones topográficas incrementó el acervo de conocimientos
sobre la geografía del país. El siglo de la Ilustración
fue también el de la ampliación de las fronteras del virreinato.
Para frenar la expansión de los rusos en la costa del Pacífico
y de los ingleses y franceses en la del Atlántico, una avanzada
defensiva y colonizadora sembró presidios militares, misiones de
religiosos, haciendas de minas y nuevos poblados en esos territorios dilatados.
La ampliación de la frontera norte coincidió
con la era de los viajes de exploración científica y con
el furor de registrar el territorio y clasificar la flora y la fauna. Los
nuevos asentamientos, las expediciones científicas y las estrategias
defensivas provocaron un alud de conocimientos que se tradujo en una nueva
imagen del país. El mapa, un medio de comunicación que cobró
auge en esos años, dio a conocer esa imagen. En 1748 se publicó
por primera vez en México el famoso mapa del territorio que desde
el siglo pasado había elaborado don Carlos de Sigüenza y Góngora.
Más tarde, José Antonio Alzate le agregó nuevos datos
y en 1768 lo dedicó a la Real Academia de Ciencias de París
(Fig. 1).
En 1779 el ingeniero Miguel Constanzó diseñó
un plano para señalar las divisiones políticas del virreinato
y las nuevas demarcaciones de la parte norte, llamadas Provincias Internas.
Estos planos y cartas por primera vez mostraron a los novohispanos la extensión
grandiosa que había alcanzado el territorio de su patria. No es
un azar que los primeros creadores del mapa general de la nueva España
fuera gente criolla, como Carlos de Sigüenza y Góngora y José
Antonio Alzate. También fueron criollos quienes suministraron a
Alejandro de Humboldt la información más actualizada para
componer su Atlas de Nueva España. Según Manuel Orozco y
Berra este mapa "vino a ser como el resumen de los adelantamientos geográficos
de la colonia, la última expresión de lo que el gobierno
y los habitantes de la Nueva España habían ejecutado para
conocer la topografía del país"
Con una fuerza plástica inusitada, el mapa transmitió a los novohispanos la diversidad de un territorio dilatado, la cornucopia agrícola, minera, industrial y comercial contenida en sus fronteras, y la certidumbre de que la Providencia protegía el futuro de la patria criolla
El rescate del pasado indígena
En el siglo XVII Carlos de Sigüenza y Góngora,
Juan de Torquemada y Agustín de Vetancurt formaron colecciones de
antigüedades indígenas, rescataron tradiciones orales y elogiaron
las cualidades de la naturaleza americana. En la Monarquía Indiana
del franciscano Juan de Torquemada, publicada en 1615,  el
pasado mesoamericano fue ascendido a la categoría de una antigüedad
clásica. En esta obra Torquemada recogió el saber acumulado
por sus antecesores (Andrés de Olmos, Motolinía, Diego Durán,
Bernardino de Sahagún y Gerónimo de Mendieta), y con esos
conocimientos compuso una suma del pasado, las tradiciones y la religión
de los nativos del país que gozó de fama en su tiempo y tuvo
gran influencia más tarde. Sin embargo, Torquemada conservó
la concepción denigratoria que hasta entonces había impedido
la recuperación de ese pasado: la idea de que la religión
y las obras que expresaban esa cultura eran producto del demonio.
el
pasado mesoamericano fue ascendido a la categoría de una antigüedad
clásica. En esta obra Torquemada recogió el saber acumulado
por sus antecesores (Andrés de Olmos, Motolinía, Diego Durán,
Bernardino de Sahagún y Gerónimo de Mendieta), y con esos
conocimientos compuso una suma del pasado, las tradiciones y la religión
de los nativos del país que gozó de fama en su tiempo y tuvo
gran influencia más tarde. Sin embargo, Torquemada conservó
la concepción denigratoria que hasta entonces había impedido
la recuperación de ese pasado: la idea de que la religión
y las obras que expresaban esa cultura eran producto del demonio.
Sorpresivamente esa imagen satánica comenzó
a cambiar a mediados del siglo XVIII. Un signo revelador del aprecio que
ahora merecía el pasado mesoamericano lo expresa la extraordinaria
colección de antigüedades mexicanas reunidas por Lorenzo Boturini
entre 1736 y 1743. Antes que colectar cacharros o piedras labradas, la
obsesión de Boturini fue recoger las pictografías, códices
y textos donde se había condensado el pasado de los pueblos aborígenes.
Para Boturini estos documentos contenían "tanta excelencia de cosas
sublimes, que me atrevo a decir, que no sólo puede competir esta
historia con las más célebres del orbe, sino excederlas".
Una circunstancia externa renovó el interés
por el pasado indígena y las identidades de la patria criolla. Entre
1749 y 1780 algunos de los autores más influyentes de la Ilustración
europea (el conde de Buffon, el abate Raynal, Cornelius de Pauw y el historiador
escocés William Robertson), escribieron páginas denigratorias
sobre la naturaleza americana y advirtieron una incapacidad natural de
los oriundos de América para crear obras de cultura y ciencia. Los
primeros en responder a estos ataques fueron los religiosos y letrados
criollos que se habían distinguido por desarrollar una nueva interpretación
del 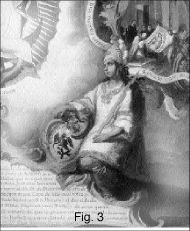 pasado
mesoamericano y por afirmar las virtudes creativas de los nacidos en América.
Así, Juan José Eguiara y Eguren respondió a esas invectivas
con una Bibliotheca mexicana (1755), una obra monumental consagrada a mostrar
los méritos de la producción científica y literaria
de los mexicanos desde los tiempos más antiguos hasta las primeras
décadas del siglo XVIII.
pasado
mesoamericano y por afirmar las virtudes creativas de los nacidos en América.
Así, Juan José Eguiara y Eguren respondió a esas invectivas
con una Bibliotheca mexicana (1755), una obra monumental consagrada a mostrar
los méritos de la producción científica y literaria
de los mexicanos desde los tiempos más antiguos hasta las primeras
décadas del siglo XVIII.
Más tarde un jesuita criollo, Francisco Javier
Clavijero, exilado en Italia y nostálgico de la patria, desbarató
con argumentos elegantes las críticas de los ilustrados europeos
y tornó el extraño pasado indígena en fundamento prestigioso
de la patria criolla. Clavijero echó mano de la dialéctica
del pensamiento ilustrado para atacar las tesis prejuiciadas de los críticos
europeos y construir la primera imagen integral y elogiosa del pasado indígena.
Partió de la igualdad de la naturaleza humana como principio analítico
y de los valores de la antigüedad clásica, y con estas armas
destruyó la tesis sobre "la inferioridad natural" de los americanos
que alegaban los críticos ilustrados, y descalificó las interpretaciones
acerca de la intervención del demonio que habían servido
a los frailes para condenar la civilización indígena.
Su Storia antica del Messico (1780) vino a ser la plasmación
del borroso pasado mexicano en un libro coherente: la imagen luminosa de
un pasado hasta entonces inaprensible. En esta obra Clavijero dio el paso
más difícil en el complejo proceso que por más de
dos siglos perturbó a los criollos para fundar su identidad: asumió
ese pasado como propio, como raíz y parte sustantiva de su patria.
Clavijero es el primer historiador que presenta una imagen armoniosa del
pasado indígena y el primer escritor que rechaza el etnocentrismo
europeo y afirma la independencia cultural de los criollos mexicanos. Otra
aportación suya fue abrirle un dilatado horizonte histórico
a la noción de patria: al rescatar la profundidad y originalidad
del pasado mesoamericano, la patria criolla adquirió los prestigios
del pasado remoto y se proyectó hacia el futuro con una dimensión
política extraordinaria.
El interés por las antiguas civilizaciones americanas
se extendió a una esfera entonces desconocida: la exploración
de las ciudades y monumentos 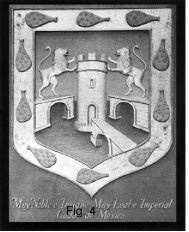 arqueológicos.
En 1773 se organizó una expedición a Palenque y en 1784 se
dio a conocer los primeros informes y dibujos sobre una zona de monumentos
antiguos. Impresionado por los resultados, el rey de España, Carlos
III, ordenó realizar nuevas exploraciones en esa región.
Carlos IV continuó esta política y apoyó una expedición,
dirigida por Guillermo Dupaix y el dibujante mexicano Luciano Castañeda,
que entre 1805 y 1807 recorrió el centro y el sureste del virreinato,
reunió una importante colección de piezas arqueológicas
y redobló el interés científico por el conocimiento
de las antigüedades.
arqueológicos.
En 1773 se organizó una expedición a Palenque y en 1784 se
dio a conocer los primeros informes y dibujos sobre una zona de monumentos
antiguos. Impresionado por los resultados, el rey de España, Carlos
III, ordenó realizar nuevas exploraciones en esa región.
Carlos IV continuó esta política y apoyó una expedición,
dirigida por Guillermo Dupaix y el dibujante mexicano Luciano Castañeda,
que entre 1805 y 1807 recorrió el centro y el sureste del virreinato,
reunió una importante colección de piezas arqueológicas
y redobló el interés científico por el conocimiento
de las antigüedades.
Alejandro de Humboldt visitó esa transformada Nueva
España en 1803. En ese año intenso el sabio alemán
recorrió el norte minero, conoció las principales regiones
y monumentos del centro del país, subió a los picos más
altos y en todos lados realizó mediciones científicas con
aparatos modernos, estudió la geografía, la flora y las antigüedades,
y acopió una información pasmosa sobre el medio físico,
la población, la riqueza minera, las actividades económicas
y la organización administrativa y política del virreinato.
En su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España o
en sus Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas
de América presentó una imagen de un país inmenso,
hasta entonces falto de un cuadro elocuente que mostrara su verdadera dimensión.
La imagen grandiosa que aparece en esas obras era en buena parte la imagen
criolla que los ilustrados se habían hecho de su patria y habían
transmitido al sabio alemán.
Los símbolos de la patria criolla
A mediados del siglo XVIII la imagen del país pujante
se unió con la imagen de un país antiguo protegido por la
divinidad. Después de los viajes de Colón se acostumbró
distinguir los cuatro continentes con la figura de una mujer engalanada
con los atributos propios de su región. Pero en contraste con las
hermosas y pródigas figuras de Europa, Africa y Asia, América
fue representada por una mujer desnuda con flechas o atuendos primitivos.
Los criollos de las posesiones españolas en América rechazaron
esa imagen salvaje y desde los siglos XVII y XVIII representaron a América
y a sus naciones con la imagen de una indígena ricamente ataviada
(Fig. 2). Los novohispanos le sumaron a la imagen de la mujer indígena
el escudo de armas de la antigua Tenochtitlán, el águila
parada en el nopal y combatiendo con una serpiente (Fig. 3).
En esta guerra de imágenes el escudo de armas del
antiguo reino mexicano fue persistentemente combatido por las autoridades
virreinales y sustituido por otros emblemas (Fig. 4). Sin embargo, en la
lucha por encontrar símbolos representativos de las nuevas identidades
que se estaban forjando en América,  los
criollos y los mestizos adoptaron el emblema indígena y progresivamente
lo fueron imponiendo en las representaciones que simbolizaban lo más
entrañable de la patria. En los documentos oficiales el emblema
indígena poco a poco usurpa el lugar del escudo hispano impuesto
por Carlos V a la ciudad de México (Fig. 5).
los
criollos y los mestizos adoptaron el emblema indígena y progresivamente
lo fueron imponiendo en las representaciones que simbolizaban lo más
entrañable de la patria. En los documentos oficiales el emblema
indígena poco a poco usurpa el lugar del escudo hispano impuesto
por Carlos V a la ciudad de México (Fig. 5).
Las crónicas que los criollos escribieron para
celebrar a la ciudad y recordar su historia antigua se distinguen por llevar
en su portada o en sus láminas las insignias del antiguo reino azteca.
En el libro dedicado al primer santo mexicano (Vida de San Felipe de Jesús,
1802), aparece el emblema del águila como el símbolo que
delata la mexicanidad del santo (Fig. 6). En la segunda mitad del siglo
XVIII esta insignia invade los mapas y planos que representan a la ciudad
o al reino, así como las instituciones y los monumentos que denotan
lo propio del país. Ese avance irresistible llegó al mismo
corazón de la iglesia, la institución que primero lo había
expulsado como símbolo pagano.
Quizá lo que más sorprende del extraordinario
proceso de formación y depuración de símbolos de identidad
de esta época es la inusitada integración del antiguo emblema
mexicano con la imagen de la virgen de Guadalupe. Este vínculo cobró
una fuerza inesperada cuando en 1737 se declaró a la Guadalupana
Patrona de la ciudad de México y más tarde fue elevada al
rango de protectora de la Nueva España (1746). El papa Benedicto
XIV consagró esta predilección por la virgen morena en 1754,
cuando la confirmó como protectora del reino y dispuso que se le
dedicara una fiesta litúrgica en el calendario cristiano. Como lo
ha mostrado Jaime Cuadriello, cada uno de estos acontecimientos fue celebrado
con pompa religiosa y júbilo popular, y con una prodigiosa serie
de obras plásticas que muestran el íntimo vínculo
que se estableció entre el emblema del águila y el nopal
y la virgen de Guadalupe (Figs. 7 y 8).
Así, en una notable pintura de José Ribera
y Argomanis (1737), se presenta la figura de Juan Diego a la izquierda,
ofreciéndole a la virgen la tilma y unas 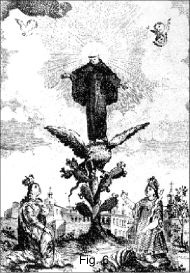 flores
para que se produzca el milagro del estampamiento de la imagen. En el lado
derecho un indígena, que representa al reino de la Nueva España,
pronuncia las palabras canónicas que eran la divisa de la virgen
en ese siglo. Non fecit taliter omni nationi (no hizo nada igual con ninguna
otra nación). En la parte inferior el águila posada en el
nopal sostiene a la virgen y los recuadros que describen el momento exultante
de la aparición (Fig. 8).
flores
para que se produzca el milagro del estampamiento de la imagen. En el lado
derecho un indígena, que representa al reino de la Nueva España,
pronuncia las palabras canónicas que eran la divisa de la virgen
en ese siglo. Non fecit taliter omni nationi (no hizo nada igual con ninguna
otra nación). En la parte inferior el águila posada en el
nopal sostiene a la virgen y los recuadros que describen el momento exultante
de la aparición (Fig. 8).
Esta rica serie de pinturas, grabados, retablos y esculturas que desafortunadamente no podemos reproducir aquí, muestra que a fines del siglo XVIII la imagen de Guadalupe se había convertido en un símbolo polisémico cuyas diversas representaciones afirmaban la identidad de los nacidos en Nueva España.
La imagen de la virgen de Guadalupe, acompañada con las insignias de la antigua Tenochtitlán, se convirtió así en la representación más genuina del reino de la Nueva España: era el símbolo de lo propiamente mexicano; unía el territorio antiguamente ocupado por los mexicas con el sitio milagrosamente señalado para la aparición de la madre de Dios. En una fórmula inédita, los conceptos de territorialidad, soberanía política, protección divina e identidad colectiva se fundieron en un símbolo religioso que a fines del siglo XVIII era el más venerado por los habitantes de Nueva España.
La guerra de Independencia y los inicios de un
nuevo proyecto nacional
Por la vía de la insurgencia armada Hidalgo y Morelos
proclamaron la independencia de España, reconocieron en el pueblo
la fuente original de la soberanía, repudiaron el gobierno del antiguo
régimen y establecieron los principios para organizar política
y constitucionalmente a la nación liberada.
El principio de las nacionalidades o de la libertad de
los pueblos para autogobernarse fue el punto de partida de los insurrectos
para reclamar la 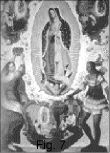 independencia.
Este principio, invocado en condiciones semejantes por otras naciones,
tuvo en México una connotación particular. México
se proclamó una nación libre y soberana, pero se definió
como una nación antigua, anterior a la conquista española
que la había sojuzgado. Por ello decía el Acta de Independencia
que la América Septentrional había "recobrado el ejercicio
de su soberanía usurpada".
independencia.
Este principio, invocado en condiciones semejantes por otras naciones,
tuvo en México una connotación particular. México
se proclamó una nación libre y soberana, pero se definió
como una nación antigua, anterior a la conquista española
que la había sojuzgado. Por ello decía el Acta de Independencia
que la América Septentrional había "recobrado el ejercicio
de su soberanía usurpada".
El principio de la soberanía popular fue el otro
gran pilar sobre el que se hizo descansar el proyecto político de
los insurgentes. Apoyado en el espíritu que animó a la insurrección
popular, Morelos afirmó en los Sentimientos de la Nación
que "La soberanía dimana inmediatamente del pueblo". A estos principios
fundadores de la nación insurgente se unieron los provenientes de
la gesta popular, el pensamiento ilustrado y los programas políticos
del liberalismo. En conjunto estos principios afirmaron la igualdad de
los mexicanos ante la ley, ratificaron la unidad de la población
hacia la religión católica, declararon que el objetivo del
Estado era la persecución del bien común y definieron la
nueva organización política de la nación.
Miguel Hidalgo y José María Morelos fueron
jefes que además de identificarse con las masas que integraban sus
ejércitos, asumieron la responsabilidad 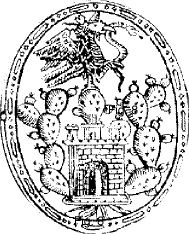 de
actuar en nombre de ellas. Se erigen en ejecutantes de las aspiraciones
y demandas populares. Si la revolución, en el momento en que se
desencadena, traslada la soberanía a las masas armadas que a partir
de ese momento actúan por sí y transforman la realidad, las
decisiones que va tomando Hidalgo en la guerra son consecuentes con esa
nueva realidad.
de
actuar en nombre de ellas. Se erigen en ejecutantes de las aspiraciones
y demandas populares. Si la revolución, en el momento en que se
desencadena, traslada la soberanía a las masas armadas que a partir
de ese momento actúan por sí y transforman la realidad, las
decisiones que va tomando Hidalgo en la guerra son consecuentes con esa
nueva realidad.
En el caso de Morelos (Fig. 9), la identificación
con las aspiraciones del movimiento popular es aún más genuina
"Morelos empieza su carrera militar como uno de tantos caudillos salidos
de las filas del bajo clero. No es ningún 'letrado'; pertenece por
el contrario a las clases más humildes [...] surgido del pueblo,
conviviendo siempre con él, es el representante más auténtico
de la conciencia popular.
Presionado por los licenciados y letrados criollos que
le exigen definir el proyecto político del movimiento insurgente,
Morelos enuncia, con palabras emocionadas y sencillas, un proyecto político
centrado en la soberanía popular y la desaparición de las
desigualdades que dividían a la población:
Quiero que tenga [la nación] un gobierno dimanado
del pueblo [...] Quiero que hagamos la declaración que no hay otra
nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que
todos somos iguales pues del mismo origen procedemos; que no haya privilegios
ni abolengos; que no es racional,  ni
humano [...] que haya esclavos, pues el color en la cara no cambia el del
corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador
y del banetero como a los del más rico hacendado; que todo el que
se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare
y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
ni
humano [...] que haya esclavos, pues el color en la cara no cambia el del
corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador
y del banetero como a los del más rico hacendado; que todo el que
se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare
y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
Morelos es también un jefe creador de nuevos héroes
y símbolos. Es el primero que eleva a los dirigentes indígenas
que defendieron sus pueblos ante las tropas de Hernán Cortés
al sitial de héroes de la patria. También fue el primero
que intentó fundir el culto a los héroes de la antigüedad
indígena con el culto a los héroes del movimiento insurgente.
Los datos disponibles indican que fue José María
Morelos quien por primera vez colocó el antiguo emblema del águila
y el nopal en el medio de una bandera insurgente (Fig. 10). El centro de
esta bandera tenía como motivo un águila de frente, con las
alas extendidas, mirando hacia su derecha, parada sobre un nopal.
Como se advierte, el movimiento insurgente inaugura un
nuevo proyecto histórico y crea simultáneamente sus propios
fundamentos políticos, sus héroes, sus símbolos y
los cantores de esa gesta. En el movimiento popular que encabezaron Hidalgo
y Morelos se expresó con fuerza la tradición mítica
y religiosa de los movimientos indígenas, las demandas sociales
de los grupos más desamparados y los ideales de autonomía,
patriotismo y fervor guadalupano de los criollos. Este movimiento plural
y poderoso que por primera vez fundió las pulsiones de las masas
indígenas con las aspiraciones políticas del grupo criollo,
encontró en Hidalgo, y sobre todo en Morelos, su máxima expresión
y su máxima capacidad de realización.
Consumación y celebración de la Independencia
El 27 de septiembre de 1821, fecha de la entrada triunfal
del Ejército Trigarante en la capital del país, y el 28 de
septiembre del mismo año, fecha de la  instalación
de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y de la Regencia del Imperio,
celebraron el arribo en la capital del país del héroe libertador,
la instalación de los órganos de gobierno de la nación
independiente y la consumación de la Independencia.
instalación
de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y de la Regencia del Imperio,
celebraron el arribo en la capital del país del héroe libertador,
la instalación de los órganos de gobierno de la nación
independiente y la consumación de la Independencia.
Después de diez años de guerra, la entrada
de Iturbide y del Ejército Trigarante en la ciudad de México
vino a ser la primera celebración colectiva de la nación
independiente y una fiesta popular, (Fig. 11). Estos actos y la proclamación
formal de la independencia establecieron un modelo al que se ajustaron
los posteriores festejos conmemorativos. Nació entonces una forma
de recordación histórica y un calendario cívico popular
que se habría de consolidar en los años siguientes.
El 28 de septiembre el Ejército Trigarante recorrió
las principales calles de la ciudad, encabezado por el general Agustín
de Iturbide. En la vanguardia iban "las parcialidades de indios, los principales
títulos de castilla, y crecidísimo número de vecinos
de México".
"En toda la inmensa distancia que media entre el palacio
y la garita de Belén ?dice la Gaceta Imperial?, no se oyeron otras
expresiones que las de viva el padre de la patria, el libertador de Nueva
España (...), el genio tutelar que nos atrajo el mayor de los bienes.
Las gentes corrían de uno a otro lugar para repetir la satisfacción
de volverlo a ver (...) El segundo objeto de la admiración de las
gentes fue el Ejército Trigarante compuesto por ocho mil hombres
de infantería y diez mil caballos..." (Fig. 12).
Carlos María de Bustamante, el cronista que narró
entonces la gesta independiente, relata el traslado a la catedral de los
principales jefes del ejército, los  miembros
del ayuntamiento, los representantes indígenas de las parcialidades
y los Títulos de Castilla, "donde se entonó el himno Te-Deum
por el señor arzobispo, y duró hasta cerca de las tres de
la tarde, sin que cesaran en todo el día las salvas de artillería
ni los repiques de las campanas". Al concluir este acto la comitiva volvió
a palacio, donde el ayuntamiento ofreció "mesa y refresco, a que
asistieron las principales personas de México, y lo mismo al paseo
de por la tarde".
miembros
del ayuntamiento, los representantes indígenas de las parcialidades
y los Títulos de Castilla, "donde se entonó el himno Te-Deum
por el señor arzobispo, y duró hasta cerca de las tres de
la tarde, sin que cesaran en todo el día las salvas de artillería
ni los repiques de las campanas". Al concluir este acto la comitiva volvió
a palacio, donde el ayuntamiento ofreció "mesa y refresco, a que
asistieron las principales personas de México, y lo mismo al paseo
de por la tarde".
Al otro día se constituyó la Junta Provisional Gubernativa y se declaró la Independencia, en el salón de acuerdos del palacio nacional. Luego los miembros de la Junta se dirigieron a la iglesia catedral, donde cada uno, poniendo la mano sobre los Evangelios, juró cumplir fielmente el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. A continuación se celebró un Te Deum y por la noche la Junta dio a conocer el Acta de Independencia.
Estos cuatro actos consecutivos: la entrada del Ejército
Trigarante en la capital, la instalación de la Junta Gubernativa,
el pronunciamiento del Acta de Independencia y el nombramiento de la Regencia
del Imperio, fueron los actos que oficialmente legalizaron el estatuto
de la nación independiente. Mediante el festejo jubiloso se hizo
pública la separación política de España y
su celebración en los pueblos y rincones más alejados dio
a conocer la buena nueva a los diferentes sectores sociales.
Quizá el rasgo más significativo de esta
celebración es que en el mismo año en que fue festejada en
la capital del país se expandió al resto del territorio.
En 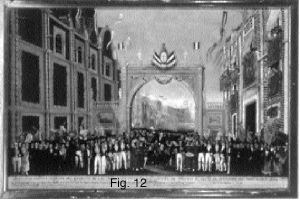 su
estudio sobre los actos que saludaron la independencia, Javier Ocampo mostró
que su celebración abarcó el conjunto del país y asumió
el mismo carácter colectivo, festivo y optimista que en la capital.
su
estudio sobre los actos que saludaron la independencia, Javier Ocampo mostró
que su celebración abarcó el conjunto del país y asumió
el mismo carácter colectivo, festivo y optimista que en la capital.
Los nuevos ritos y calendarios de la nación
El antecedente de la celebración colectiva en México
era la conmemoración religiosa. La primera celebración de
la nación independiente recoge las formas y los símbolos
de la celebración religiosa, pero les otorga un nuevo sentido y
busca definir nuevos actores, espacios, tiempos y símbolos.
Los principales actores de la nueva ceremonia cívica
son el héroe libertador, el Ejército Trigarante y la nación
independiente (Fig. 13). Iturbide y su ejército ocupan los principales
espacios de las ceremonias, son el centro de la aclamación en las
calles y plazas públicas, y los más representados en los
carros 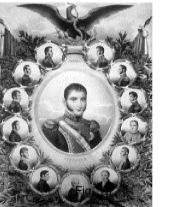 alegóricos,
arcos triunfales, pinturas y escenas que muestran en forma realista o simbólica
la liberación de la nación. En casi todos los escenarios
se representa a la nación independiente bajo la figura de una joven
indígena que es liberada de sus cadenas por Iturbide, o es conducida
por el héroe a ocupar el sitial más alto.
alegóricos,
arcos triunfales, pinturas y escenas que muestran en forma realista o simbólica
la liberación de la nación. En casi todos los escenarios
se representa a la nación independiente bajo la figura de una joven
indígena que es liberada de sus cadenas por Iturbide, o es conducida
por el héroe a ocupar el sitial más alto.
La plaza mayor, la calle, los edificios de gobierno, el teatro y las alamedas, son invadidos por las ceremonias que invitan a la celebración pública y la participación colectiva. Los antiguos recintos, planeados para celebrar otras ceremonias y héroes, se transforman para darle cabida al nuevo culto nacional.
La mayoría de estos actos muestran el entrelazamiento
de tradiciones antiguas con prácticas y concepciones políticas
modernas. En la capital, las ciudades del interior y aun en las aldeas
se multiplican los proyectos para erigir estatuas, columnas, altares de
la patria, pirámides, obeliscos y otros monumentos dedicados a honrar
la independencia y sus héroes.
Como ocurre con otros movimientos políticos, en
el caso de la insurgencia mexicana el manejo del tiempo y la fijación
del calendario revolucionario son actos imperativos y excluyentes: no admiten
más fechas y conmemoraciones que las que dicta el movimiento triunfador.
Por esa razón la fecha de la  consumación
de la independencia por Iturbide es asumida como la única y definitoria
del proceso insurgente, y como el momento fundador de la nación.
consumación
de la independencia por Iturbide es asumida como la única y definitoria
del proceso insurgente, y como el momento fundador de la nación.
Los independentistas de 1821 proclamaron el 27 de septiembre de 1821 el día del nacimiento de la nación y borraron el 16 de septiembre de 1810, la fecha en que Miguel Hidalgo inició la insurgencia y las efemérides que los primeros insurgentes habían destacado como momentos gloriosos de la gesta revolucionaria. Estas últimas fechas fueron caracterizadas como fases negativas: momentos en que impera la guerra cruel, la violencia, la anarquía, el saqueo, la destrucción y la contienda civil.
A esas fases destructivas se opone la bondad del movimiento de Iturbide, dirigido por los principios de conciliación y unidad, que culminaron en una revolución sin efusión de sangre.
 La
revolución triunfante olvida sus orígenes violentos y memorializa
el momento de la revolución incruenta, unificadora y optimista.
Al mismo tiempo, utiliza la celebración del momento fundador para
propagar su versión del acontecimiento revolucionario y difundirlo
en los distintos sectores de la población. El nuevo calendario proclama
el fin de la revolución y el comienzo de una era armoniosa, fraterna
y optimista.
La
revolución triunfante olvida sus orígenes violentos y memorializa
el momento de la revolución incruenta, unificadora y optimista.
Al mismo tiempo, utiliza la celebración del momento fundador para
propagar su versión del acontecimiento revolucionario y difundirlo
en los distintos sectores de la población. El nuevo calendario proclama
el fin de la revolución y el comienzo de una era armoniosa, fraterna
y optimista.
Los símbolos de la identidad nacional
El acontecimiento y la fiesta revolucionaria son también
productores de nuevos símbolos e imágenes visuales. Hidalgo
y Morelos eran curas y le dieron a sus ejércitos populares símbolos
religiosos como estandartes. Iturbide, en cambio, formado en el ejército
realista que combatió a los primeros insurgentes, se vale de símbolos
militares para difundir sus programas libertarios. Como se ha visto, convierte
la parada militar en objeto de admiración pública y en celebración
colectiva. Promueve también, como primer jefe del ejército
y cabeza del imperio, la parafernalia de las insignias, los uniformes,
las galas, el ceremonial, el boato y la ostentación que en adelante
caracterizarán a la persona y a la corte del caudillo militar.
A Iturbide se debe también la institucionalización
de uno de los primeros símbolos nacionales: la bandera. En el Plan
de Iguala que Iturbide proclamó en 1821 la independencia se hacía
descansar en tres principios: "la conservación de la religión
católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna;
la independencia bajo la forma de gobierno monárquico moderado,
y la unión entre americanos y europeos. Estas eran las tres garantías,
de donde tomó el nombre el ejército que sostenía aquel
plan, y a esto aluden los tres colores de la bandera que se adoptó"
(Fig. 14) El color blanco aludía a la pureza de la religión,
el encarnado a la unión de americanos y españoles, y el verde
a la independencia.
Cuando se derrumbó el Imperio de Iturbide el Congreso
Constituyente adoptó la república federal como forma de gobierno
y recogió en sus símbolos los  antiguos
emblemas de la patria. En la Constitución Federal de 1824 se ve
el águila, combatiendo con la serpiente, sin corona, parada sobre
el nopal heráldico que brota del montículo que emerge de
la laguna (Fig. 15). Esta bandera tricolor se convirtió en el símbolo
representativo de la nación independiente, y en la imagen visual
que en los actos públicos identificaba a la patria liberada y expresaba
los sentimientos de unidad e identidad nacionales. Fue el primer emblema
cívico, no religioso, que unió a la antigua insignia indígena
de los mexicas con los principios y las banderas surgidas de la guerra
de liberación nacional.
antiguos
emblemas de la patria. En la Constitución Federal de 1824 se ve
el águila, combatiendo con la serpiente, sin corona, parada sobre
el nopal heráldico que brota del montículo que emerge de
la laguna (Fig. 15). Esta bandera tricolor se convirtió en el símbolo
representativo de la nación independiente, y en la imagen visual
que en los actos públicos identificaba a la patria liberada y expresaba
los sentimientos de unidad e identidad nacionales. Fue el primer emblema
cívico, no religioso, que unió a la antigua insignia indígena
de los mexicas con los principios y las banderas surgidas de la guerra
de liberación nacional.
Por primera vez en la historia de México los sentimientos patrióticos tradicionales (la idea de compartir un mismo territorio, lengua, religión y pasado), se integraron al proyecto político moderno de constituir una nación autónoma y dedicada a la persecución del bien común de sus pobladores. Así, apoyada en la movilización armada de la población y en un pensamiento político moderno, la nación se asumió libre y creó un porvenir para realizar en él un proyecto histórico propio, centrado en el Estado independiente y en la nación soberana. A su vez, la transformación radical del presente y la creación de un horizonte abierto hacia el futuro modificaron la concepción que se tenía del rescate del pasado y de la memoria de la nación.
La independencia política de España y la
decisión de realizar un proyecto político nacional crearon
un sujeto nuevo de la narración histórica: el Estado nacional.
Por primera vez, en lugar de un territorio fragmentado y gobernado por
poderes extraños, los mexicanos consideraron su país, las
diferentes partes que lo integraban, su población y su pasado como
una entidad unitaria. A partir de entonces, independientemente de las divisiones
y contradicciones internas, la nación se contempló como una
entidad territorial, social y política que tenía un origen,
un desarrollo en el tiempo y un futuro comunes. El surgimiento de una entidad
política que integraba en sí misma las diferentes partes
de la nación fue el nuevo sujeto de la historia que unificó
la diversidad social y cultural de la población en una búsqueda
conjunta de identidad nacional (Fig. 16).