Jornada
Semanal, 28 de enero del 2001
(h)ojeadas
La usurpación de la realidad
Michelle
Solano
Sergio
Pitol,
Los
territorios del viajero,
Era,
México, 2000.
 Acercarse
a la obra de un escritor como Sergio Pitol (Córdoba, Veracruz, 1933)
constituye siempre un viaje deleitoso a través de los múltiples
escenarios que pueblan su literatura. Y es que además de escritor
ha sido un viajero incansable, ya sea de modo placentero o como parte de
su labor al servicio del cuerpo diplomático fue agregado cultural
en Francia, Polonia, Hungría, la ex Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y embajador de México en Checoslovaquia.
Para Pitol, viajar siempre ha significado darle oportunidad a su capacidad
de pasmo y dicha; no en balde sus visitas y largas residencias en el extranjero
han enriquecido su creación literaria y su incesante trabajo como
traductor (cerca de cien libros en su haber vertidos del inglés,
el francés, el italiano, el polaco y el ruso, de autores tan diversos
como Henry James, Jerzy Andreievski, Roland Firbank, William Styron, Joseph
Conrad, Isaac Babel y Tibor Déry), así como su labor en casas
editoriales (Tusquets y Anagrama).
Acercarse
a la obra de un escritor como Sergio Pitol (Córdoba, Veracruz, 1933)
constituye siempre un viaje deleitoso a través de los múltiples
escenarios que pueblan su literatura. Y es que además de escritor
ha sido un viajero incansable, ya sea de modo placentero o como parte de
su labor al servicio del cuerpo diplomático fue agregado cultural
en Francia, Polonia, Hungría, la ex Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y embajador de México en Checoslovaquia.
Para Pitol, viajar siempre ha significado darle oportunidad a su capacidad
de pasmo y dicha; no en balde sus visitas y largas residencias en el extranjero
han enriquecido su creación literaria y su incesante trabajo como
traductor (cerca de cien libros en su haber vertidos del inglés,
el francés, el italiano, el polaco y el ruso, de autores tan diversos
como Henry James, Jerzy Andreievski, Roland Firbank, William Styron, Joseph
Conrad, Isaac Babel y Tibor Déry), así como su labor en casas
editoriales (Tusquets y Anagrama).
La bitácora viajera
de Sergio Pitol permea su narrativa, ya que su punto de partida es siempre
la apropiación de los paisajes, situaciones y circunstancias de
lo que se mira a través de los ojos, con la capacidad de asombro
propia del espectador extranjero. Resaltan en su obra los matices y la
elaboración de su lenguaje, la transparencia y la precisión
idiomática, la estructuración de situaciones existenciales,
su manera de contar mucho sin contarlo todo. En él se han fusionado
los dos prototipos de narrador: el viajero y el sedentario; su narrativa
es heredera del legado íntimo de los muertos de Rulfo, del gusto
ecuménico y la curiosidad insaciable de Alfonso Reyes, de las premeditaciones
del mundo conjetural de Borges. Sí, Pitol es mexicano, pero también
es profundamente universal.
En la antepasada edición
de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Sergio Pitol recibió
el Premio Juan Rulfo, el galardón literario más importante
de América Latina. Por tal motivo se editan, bajo el título
Los
territorios del viajero, doce ensayos de los críticos y escritores
contemporáneos más destacados del habla española.
Ensayos que, desde luego, buscan asomarse a la par que a la obra al mundo
interno de este hombre de letras. El hilo conductor del volumen lo constituyen
las rememoraciones de los encuentros, reencuentros y/o desencuentros con
Pitol, ocurridos durante su estancia en otros países y ciudades.
Pero si algo tienen en común
estos ensayos es que todos reconocen en el autor de novelas como El
arte de la fuga, El desfile del amor, La vida conyugal y Domar a
la divina garza, una asombrosa capacidad para volver material literario
la realidad que habita, ya que en su obra están todos los exilios
y autoexilios desgarrados, culposos o nostálgicos, todas las circulaciones,
las insularidades, las vueltas a la patria, a los paraísos perdidos
y mal o bien recuperados; todas las fundaciones y refundaciones del ser
propio y el ser ajeno, todos los encantamientos y desencantamientos que
son herida común.
Tal vez sea cierto como atinadamente
propone Anamari Gomís que Sergio Pitol padece una suerte de síndrome
lewiscarroliano:
el de entrar al mundo como si fuese otro mundo. Para Juan Villoro, la narrativa
de Pitol no busca aclarar sino distorsionar lo que mira. En la obra del
veracruzano destaca Daniel Sada, emoción, intuición y juicio
forman un núcleo discursivo y el tejido de la trama sólo
se revela al concluir la historia. Los personajes pitolianos intuyen que
detrás de sus actos, detrás de la vida de todos los días,
se oculta otra realidad. Lo instintivo, la belleza concebida como un misterio,
la densidad de lo real, la transparencia elusiva del sueño, la indecisa
línea que permite discernir entre el pasado y el presente, pudieran
ser el significado de toda la obra de Pitol.
 Para
Carlos Monsiváis, Pitol ejerce la contención y la desesperación.
Produce relatos tensos colmados de escenarios asfixiantes, del ir y venir
entre las penumbras y el regocijo sensorial ante un cuadro o una sonata.
A José Balza la obra de Pitol se le presenta como un laberinto recurrente
que provoca una perplejidad que no tiene fin. Victoria de Stefano elogia
de la escritura de Pitol el que sea llevada a pulso entre la elusividad
y la luz de las apariencias, entre el sueño y la relativización
de la vigilia, a veces más borrosa que el mismo sueño. Hugo
Gutiérrez Vega desentraña la naturaleza de los personajes
de la obra de Pitol: al igual que los de Cardoso Pires no son obedientes,
y sin más, se les ocurre ponerse a vivir sus vidas y echar a andar
sus pasos por terrenos no previstos por el autor. Esto no le molesta a
Sergio, pues no es un titiritero despótico y, como todo padre inteligente
y de verdad amoroso, permite con gusto que sus criaturas escojan sus caminos
y definan sus prioridades. Jorge Herralde recuerda las colaboraciones
de Pitol como devoto editor de diversos autores. Para Juan Antonio Masoliver
Ródenas, la escritura de Sergio Pitol hay que entenderla como un
proceso incesante y sin final posible, porque ni siquiera la muerte de
un personaje marca el final del relato. Por su parte, Rafael Humberto Moreno-Durán
rememora sus encuentros en latitudes geográficas concretas o en
la escritura, ese viaje donde todas las citas se cumplen. Enrique Vila-Matas
emprende un trayecto a través de los recuerdos con Pitol: tantas
veces, en lugares tan distintos. Jorge Volpi, con sus siete variaciones
sobre temas originales de Sergio Pitol, reconstruye de modo certero el
modus operandi
de sus novelas, textos fronterizos en los que la
reflexión sobre la literatura y la literatura misma se juntan.
Para
Carlos Monsiváis, Pitol ejerce la contención y la desesperación.
Produce relatos tensos colmados de escenarios asfixiantes, del ir y venir
entre las penumbras y el regocijo sensorial ante un cuadro o una sonata.
A José Balza la obra de Pitol se le presenta como un laberinto recurrente
que provoca una perplejidad que no tiene fin. Victoria de Stefano elogia
de la escritura de Pitol el que sea llevada a pulso entre la elusividad
y la luz de las apariencias, entre el sueño y la relativización
de la vigilia, a veces más borrosa que el mismo sueño. Hugo
Gutiérrez Vega desentraña la naturaleza de los personajes
de la obra de Pitol: al igual que los de Cardoso Pires no son obedientes,
y sin más, se les ocurre ponerse a vivir sus vidas y echar a andar
sus pasos por terrenos no previstos por el autor. Esto no le molesta a
Sergio, pues no es un titiritero despótico y, como todo padre inteligente
y de verdad amoroso, permite con gusto que sus criaturas escojan sus caminos
y definan sus prioridades. Jorge Herralde recuerda las colaboraciones
de Pitol como devoto editor de diversos autores. Para Juan Antonio Masoliver
Ródenas, la escritura de Sergio Pitol hay que entenderla como un
proceso incesante y sin final posible, porque ni siquiera la muerte de
un personaje marca el final del relato. Por su parte, Rafael Humberto Moreno-Durán
rememora sus encuentros en latitudes geográficas concretas o en
la escritura, ese viaje donde todas las citas se cumplen. Enrique Vila-Matas
emprende un trayecto a través de los recuerdos con Pitol: tantas
veces, en lugares tan distintos. Jorge Volpi, con sus siete variaciones
sobre temas originales de Sergio Pitol, reconstruye de modo certero el
modus operandi
de sus novelas, textos fronterizos en los que la
reflexión sobre la literatura y la literatura misma se juntan.
Resulta interesante adentrarse
en las diferentes lecturas que cada uno de los autores de estos doce ensayos
elaboran a partir de una misma novela o cuento, y es ahí donde este
volumen cobra mayor importancia y encuentra, con fortuna regocijante, verdadero
poder de persuasión: para quien conoce la obra de Sergio Pitol,
el enfrentamiento con tan lúcidos análisis y disertaciones
derivará en un fructífero reencuentro, y para quienes todavía
se trata de un ars poetica desconocida, servirá de guía
y celestina ante la literatura de este indispensable autor mexicano
e n s a y o
Para
discernir la maya
Leo
Mendoza
Stephen
Hodge, Martin Boord,
El
libro tibetano de los muertos,
Ediciones
B,Barcelona, España, 2000.
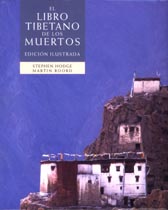 Una
historia budista zen cuenta que, durante un incendio, un monje salió
de entre las llamas sin que éstas lo hubiesen tocado porque era
un perfecto iluminado y sabía que todo lo que le rodeaba, incluido
el fuego, era ilusión,
maya.
Una
historia budista zen cuenta que, durante un incendio, un monje salió
de entre las llamas sin que éstas lo hubiesen tocado porque era
un perfecto iluminado y sabía que todo lo que le rodeaba, incluido
el fuego, era ilusión,
maya.
La idea central del budismo,
al cual muchos no consideran una religión sino una disciplina para
alcanzar la iluminación, es que todos nuestros males provienen de
una percepción errónea del mundo. Si por un momento, mediante
la práctica de la meditación, llegásemos a quitarnos
la venda de los ojos y comprendiésemos que todo surge de nuestra
mente, la liberación estaría muy cerca. A eso se refieren
las cuatro nobles verdades del Buda que son la base de todas las formas
del budismo esparcidas por el mundo y que desde hace cincuenta años
o más han llamado la atención del mundo occidental. No es
casual que Thomas Merton buscase similitudes entre el budismo y el cristianismo
y menos aún que Jorge Luis Borges quien leyó a profundidad
los textos del doctor Susuki se haya interesado tanto por esta religión
que incluso, en compañía de Alicia Jurado, escribió
un pequeño y delicioso compendio enciclopédico titulado Qué
es el budismo.
Los lamas practican un budismo
bastante complejo dentro del cual se mezclan ciertas prácticas mágicas
originales de la región tibetana, dioses y leyendas, así
como las enseñanzas del budismo tántrico introducido en el
siglo vii.
No obstante, su búsqueda
es la misma: el despertar, la iluminación, la anulación del
yo y el reconocimiento de que todo aquello que creemos real no es más
que una ilusión. Para llegar a este estado se someten a una disciplina
rigurosa y a la práctica constante de la meditación. Los
lamas creen en la reencarnación pero como un destino individual
que podemos transformar incluso en el momento de la muerte. De ahí
la importancia de la agonía y de todo el complicado ritual conocido
como liberación por el oído, que dura cuarenta y nueve días
y que pretende ayudar al moribundo o al muerto a transformarse en un Buda.
Para los lamas, como para
muchas otras culturas, los ritos mortuorios son fundamentales. Pero lo
es aún más aprender a morir, lo que hasta hace muy poco se
encontraba ausente en nuestra cultura hospitalaria hasta el nacimiento
de la tanatología, que a la vez que nos prepara para la ausencia
también nos enseña que tener una buena muerte es tan importante
como tener una buena vida. Los griegos se acercaban a la experiencia mortuoria
en vida como lo ha señalado Wason a través de los misterios
eleusianos. Y el mismo Tao te king nos dice que cuando nos aferramos
a vivir con demasiada fuerza encontramos la muerte. Esta preocupación
nacida de la certeza de nuestra fragilidad y fugacidad también está
presente en el cristianismo y en su visión del sacrificio.
Para el budismo tibetano el
tránsito hacia la muerte es un momento en el que podemos acceder
a la iluminación y en el tántrico ésta puede nacer
tanto del exceso como de la contención. Por ello las reglas para
acompañar este paso, los consejos y las oraciones que el muerto
debe escuchar para no entrar de nuevo en una matriz para no renacer se
hallan cuidadosamente expresadas en el llamado Libro tibetano de los
muertos.
Y precisamente Ediciones B
lanzó al mercado una nueva edición comentada por Stephen
Hodge y Martin Boord bellamente ilustrada con fotos del Tíbet eterno,
desgraciadamente aún sojuzgado por China que sigue paso a paso
cada uno de los encuentros que el difunto vive en la otra vida antes de
decidir por sí mismo si reencarna o se funde con las divinidades
budistas que se le aparecen durante los siete días posteriores a
la muerte: algunas van acompañadas de sus consortes y bodhisattvas
seres dedicados a ayudar al prójimo en su búsqueda espiritual
y destellan con los colores primordiales. Muchas veces el muerto huye de
estas manifestaciones y poco a poco abandona la posibilidad de fundirse
con los grandes iluminados: su destino entonces es la reencarnación,
pero aun en este caso las plegarias que se rezan tienen como objetivo indicarle
el mejor camino posible, entrar en aquella matriz que lo eleve espiritualmente.
Para los lamas, este libro
de los muertos cuyo título tiene su origen en el texto del mismo
nombre utilizado en el antiguo Egipto es de gran importancia: las plegarias,
leídas y estudiadas mucho antes de su enfrentamiento con la muerte,
les ayudan a vislumbrar el camino: Hodge y Boord nos dicen que el fondo,
el verdadero fin del libro, es aleccionarnos sobre la vida puesto que nos
enseña a reconocer nuestra mente pura y primigenia para alcanzar
así la iluminación.
Sin lugar a dudas, para muchos
el texto encierra un mensaje optimista que lo acerca mucho al ideal del
catolicismo: el fin no es más que el comienzo y bien haríamos
en practicar el desapego tal y como lo hicieron los primeros cristianos.
Pero, sobre todo, El libro tibetano de los muertos nos ayuda y quizá
nos consuela ante las pérdidas de la vida ya que, de una u otra
manera, tal como lo dice otro hermoso texto budista, estamos condenados
a perder todo aquello que amamos. Y un poeta budista llamado Jorge Luis
Borges diría: sólo es nuestro lo que perdimos
 Acercarse
a la obra de un escritor como Sergio Pitol (Córdoba, Veracruz, 1933)
constituye siempre un viaje deleitoso a través de los múltiples
escenarios que pueblan su literatura. Y es que además de escritor
ha sido un viajero incansable, ya sea de modo placentero o como parte de
su labor al servicio del cuerpo diplomático fue agregado cultural
en Francia, Polonia, Hungría, la ex Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y embajador de México en Checoslovaquia.
Para Pitol, viajar siempre ha significado darle oportunidad a su capacidad
de pasmo y dicha; no en balde sus visitas y largas residencias en el extranjero
han enriquecido su creación literaria y su incesante trabajo como
traductor (cerca de cien libros en su haber vertidos del inglés,
el francés, el italiano, el polaco y el ruso, de autores tan diversos
como Henry James, Jerzy Andreievski, Roland Firbank, William Styron, Joseph
Conrad, Isaac Babel y Tibor Déry), así como su labor en casas
editoriales (Tusquets y Anagrama).
Acercarse
a la obra de un escritor como Sergio Pitol (Córdoba, Veracruz, 1933)
constituye siempre un viaje deleitoso a través de los múltiples
escenarios que pueblan su literatura. Y es que además de escritor
ha sido un viajero incansable, ya sea de modo placentero o como parte de
su labor al servicio del cuerpo diplomático fue agregado cultural
en Francia, Polonia, Hungría, la ex Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y embajador de México en Checoslovaquia.
Para Pitol, viajar siempre ha significado darle oportunidad a su capacidad
de pasmo y dicha; no en balde sus visitas y largas residencias en el extranjero
han enriquecido su creación literaria y su incesante trabajo como
traductor (cerca de cien libros en su haber vertidos del inglés,
el francés, el italiano, el polaco y el ruso, de autores tan diversos
como Henry James, Jerzy Andreievski, Roland Firbank, William Styron, Joseph
Conrad, Isaac Babel y Tibor Déry), así como su labor en casas
editoriales (Tusquets y Anagrama).
 Para
Carlos Monsiváis, Pitol ejerce la contención y la desesperación.
Produce relatos tensos colmados de escenarios asfixiantes, del ir y venir
entre las penumbras y el regocijo sensorial ante un cuadro o una sonata.
A José Balza la obra de Pitol se le presenta como un laberinto recurrente
que provoca una perplejidad que no tiene fin. Victoria de Stefano elogia
de la escritura de Pitol el que sea llevada a pulso entre la elusividad
y la luz de las apariencias, entre el sueño y la relativización
de la vigilia, a veces más borrosa que el mismo sueño. Hugo
Gutiérrez Vega desentraña la naturaleza de los personajes
de la obra de Pitol: al igual que los de Cardoso Pires no son obedientes,
y sin más, se les ocurre ponerse a vivir sus vidas y echar a andar
sus pasos por terrenos no previstos por el autor. Esto no le molesta a
Sergio, pues no es un titiritero despótico y, como todo padre inteligente
y de verdad amoroso, permite con gusto que sus criaturas escojan sus caminos
y definan sus prioridades. Jorge Herralde recuerda las colaboraciones
de Pitol como devoto editor de diversos autores. Para Juan Antonio Masoliver
Ródenas, la escritura de Sergio Pitol hay que entenderla como un
proceso incesante y sin final posible, porque ni siquiera la muerte de
un personaje marca el final del relato. Por su parte, Rafael Humberto Moreno-Durán
rememora sus encuentros en latitudes geográficas concretas o en
la escritura, ese viaje donde todas las citas se cumplen. Enrique Vila-Matas
emprende un trayecto a través de los recuerdos con Pitol: tantas
veces, en lugares tan distintos. Jorge Volpi, con sus siete variaciones
sobre temas originales de Sergio Pitol, reconstruye de modo certero el
modus operandi
de sus novelas, textos fronterizos en los que la
reflexión sobre la literatura y la literatura misma se juntan.
Para
Carlos Monsiváis, Pitol ejerce la contención y la desesperación.
Produce relatos tensos colmados de escenarios asfixiantes, del ir y venir
entre las penumbras y el regocijo sensorial ante un cuadro o una sonata.
A José Balza la obra de Pitol se le presenta como un laberinto recurrente
que provoca una perplejidad que no tiene fin. Victoria de Stefano elogia
de la escritura de Pitol el que sea llevada a pulso entre la elusividad
y la luz de las apariencias, entre el sueño y la relativización
de la vigilia, a veces más borrosa que el mismo sueño. Hugo
Gutiérrez Vega desentraña la naturaleza de los personajes
de la obra de Pitol: al igual que los de Cardoso Pires no son obedientes,
y sin más, se les ocurre ponerse a vivir sus vidas y echar a andar
sus pasos por terrenos no previstos por el autor. Esto no le molesta a
Sergio, pues no es un titiritero despótico y, como todo padre inteligente
y de verdad amoroso, permite con gusto que sus criaturas escojan sus caminos
y definan sus prioridades. Jorge Herralde recuerda las colaboraciones
de Pitol como devoto editor de diversos autores. Para Juan Antonio Masoliver
Ródenas, la escritura de Sergio Pitol hay que entenderla como un
proceso incesante y sin final posible, porque ni siquiera la muerte de
un personaje marca el final del relato. Por su parte, Rafael Humberto Moreno-Durán
rememora sus encuentros en latitudes geográficas concretas o en
la escritura, ese viaje donde todas las citas se cumplen. Enrique Vila-Matas
emprende un trayecto a través de los recuerdos con Pitol: tantas
veces, en lugares tan distintos. Jorge Volpi, con sus siete variaciones
sobre temas originales de Sergio Pitol, reconstruye de modo certero el
modus operandi
de sus novelas, textos fronterizos en los que la
reflexión sobre la literatura y la literatura misma se juntan.
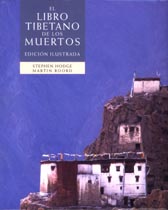 Una
historia budista zen cuenta que, durante un incendio, un monje salió
de entre las llamas sin que éstas lo hubiesen tocado porque era
un perfecto iluminado y sabía que todo lo que le rodeaba, incluido
el fuego, era ilusión,
maya.
Una
historia budista zen cuenta que, durante un incendio, un monje salió
de entre las llamas sin que éstas lo hubiesen tocado porque era
un perfecto iluminado y sabía que todo lo que le rodeaba, incluido
el fuego, era ilusión,
maya.