|
Enrique López Aguilar LA
CALLE DE LOS ARTISTAS
Posiblemente ocurra en todo el mundo, pero en el ámbito de habla hispana es frecuente que próceres y artistas, en ese orden, se conviertan en nombres de calles, plazas o monumentos, muchos de los cuales no tienen nada que ver con el individuo al que se han asociado. Dejemos a otros la reflexión sobre los espacios así dignificados en España e Hispanoamérica y pensemos en México. Los ejemplos son numerosos, algunos son extraños. Si tomamos a los escritores, no podemos evitar ciertas presencias entrecruzadas como las de, por ejemplo, Ignacio Ramírez, Altamirano, Cuéllar y Payno en la colonia Obrera de la Ciudad de México. Es seguro que no muchos de los habitantes que viven o trabajan en la calle con el nombre de alguno de los autores antedichos haya leído alguna de las obras que determinaron la nomenclatura de la misma; es más seguro que ninguna de las actividades de esos intelectuales hubiera esperado desembocar en una zona donde abundan las refaccionarias, los talleres en los que uno encuentra la calavera que le robaron en tal calle, o ciertas cantinas.
El problema no es que un país quiera reconocer de alguna manera a sus figuras más importantes, sino los síntomas oblicuos, resultado de los excesos iconográficos o nominalistas: Manuel Payno, autor de Los bandidos de Río Frío, es para muchos sólo el indicio de una calle, no un escritor realista del siglo xix mexicano; Sor Juana, fácilmente reconocible en todo cuadro, mural o representación escultórica por sumar en su figura un velo negro, un hábito de monja, un incómodo medallón y unas cejas bien delineadas, es el rostro más conocido que nos ha llegado desde el mundo novohispano, pero, salvo que era una monja inteligente y poetisa, salvo la recurrencia a la redondilla "Hombres necios que acusáis...", es posible que el común de los usuarios de los billetes mexicanos no sepa mucho más acerca de la mujer capturada en esa efigie. Entre la amonedación y la glorietización, no deja de ser curiosa la propuesta antológica de los nombres ilustres en México si la relacionamos con su reparto dentro de las trazas urbanas: Alfonso Reyes y José Vasconcelos disponen de sendas avenidas en la Condesa, amplias y arboladas, con camellones (aunque cerca, inevitablemente, de calles dedicadas a los Héroes Niños y a otras que conmemoran ciudades y estados de la República Mexicana), pero, ¿por qué Octavio Paz sólo dispone de una incomprensible calle que desemboca en la gigantesca avenida Ignacio Zaragoza, casi en la salida a la carretera de Puebla?, ¿por qué Rosario Castellanos tiene un parquecito casi inaccesible para el peatón en las cercanías de Alencastre y el "parque de diversiones", en Chapultepec? Así las cosas, ¿adónde irá a quedar el bulevar Germán List Arzubide? No hay duda de que, en el reparto de las ofrendas, hay otros modos imaginativos de darle a cada quién lo que le corresponde: a falta de homenajes nacionales en vida, si llegaran a faltar calles o colonias, ahí están las escuelas primarias y secundarias que acogen con resignación el nombre del poeta que ya no cupo en otros espacios: podemos suponer que alguna escuela primaria tenderá a llamarse "José Emilio Pacheco", "Gaspar Aguilera Díaz" o "Ángel José Fernández". ¿Cuál es la diferencia entre el lugar común y el mito? Ni todos los artistas e intelectuales cuentan con calles, ni los así representados se libran de quedar capturados en una condena reduccionista de su vida o su obra: López Velarde es el "poeta de la Patria"; Manuel Acuña, "el inmortal amante de Rosario de la Peña"; Sor Juana Inés de la Cruz, "una monja con amores secretos en el convento". Sí, aceptémoslo: parte de la vocación cívica
de un país es la de honrar a próceres y personajes destacados
mediante un santoral laico, pero el hieratismo propio de todo monumento
(así sea el mínimo nombre de una calle que, para muchos,
es nada) corre el riesgo de simplificar las características de la
obra de ese autor "recordado"
Parece olvidarse que el verdadero homenaje para un autor es la frecuentación
de sus trabajos, es fomentar el encuentro con los mismos; como advierte
Michel Tournier, el escritor no debe perseguir la fama, sino a un grupo
de lectores. En todo caso, nótese cómo los artistas "consagrados"
suelen bajarse de sus monumentos y pedestales para proseguir, renovados,
entre el público, sin importar el nombre de la calle en que éste
viva.
Crónicas
banffianas (II)
1. El río que cruza el pequeño pueblo de Banff es el Bow. Es un río ancho, verde, poco profundo; el lecho visible totalmente gracias a la transparencia del agua es rocoso, y lo forman grandes planchas rojas de piedra caliza. Cada tantos metros hay caídas de agua espumosas y tonantes, que en verano atraen a los practicantes de kayak y de balsismo. Varios senderos, muy frecuentados a pesar de que ahora están cubiertos de nieve, bordean las dos riberas. Cuando llegamos aquí el estruendo del río se oía a la distancia. Ahora, helado, es casi silencioso. Sólo la parte central del río se mueve llevando trozos de hielo; sobre los tributarios, blancos y lisos como carreteras, la gente camina o patina. La pintora mexicana Teresa Velázquez dice, de su experiencia de patinado sobre hielo, que la fuerza del viento es tal que "sólo tienes que ponerte de pie sobre el hielo y el viento te lleva. Esa es la actitud que hay que tener a veces en la vida: que te lleve el viento. Además, el fondo estaba congelado, las plantas acuáticas como detenidas en el tiempo. Todo en silencio, todo inmóvil". 2. El día de la carrera Ekiden, en la que participa gran parte del pueblo, conocimos a la ciclista y escritora Laura Robinson. Había hecho el trayecto en bicicleta desde Calgary, a 120 kilómetros de distancia. Los argentinos y mexicanos que estábamos en la mesa con ella la mirábamos con estupor; no se veía especialmente cansada nosotros nos veíamos más cansados que ella, y eso que sólo habíamos bajado del cuarto, y por el elevador. 3. Para no quedarnos atrás, tres entusiastas nos apuntamos en la lista de participantes de una caminata de las fáciles. Easy level decía el anuncio. Nada de caminar de noche, ni trepar, ni rappelear, qué barbaridad. Una caminadita y ya. Viajaríamos en coche hasta Lake Louise, un lago de belleza espectacular formado por las aguas del glaciar Victoria. Lake Louise es como un Caribe helado; los sedimentos ricos en sales de los glaciares hacen que el agua sea azul turquesa. Allí tomaríamos la vereda para subir. Íbamos Juan Pablo Villaseñor, que es cineasta, David Huerta y yo. Entre los participantes había una señora inglesa de sesenta y cinco años llamada Ira, y un grupo variado de canadienses de todos los tamaños, colores y edades. Después de caminar dos horas de subida, de conocer a los pájaros más amigables que he visto finches, grises de alas negras y cabecitas blancas y redondas, de ver un puercoespín, oír una avalancha a lo lejos, beber el agua helada que caía por las paredes de granito de las laderas y ser rebasados por todos los canadienses Ira, la señora de edad iba hasta adelante, los mexicanos nos dimos cuenta de que a duras penas íbamos a llegar al punto convenido. Pero el honor nacional estaba en juego según nosotros, y apretamos el paso en lugar de quedarnos a fumar y desatarnos las agujetas de los zapatos, que era lo que deveras se nos antojaba hacer. "Ya lo demás es de bajada", nos dijimos muy orondos cuando llegamos
arriba. Pues no, bajar también tiene lo suyo; en una cuesta tan
empinada hay que tener cierto control para no resbalar. Los canadienses
iban como si nada; nosotros tres llegamos al último y nos dormimos,
me temo que con la boca abierta, todo el camino de regreso. Casi no hablamos
durante la cena; no me acuerdo quién de los tres se puso a recordar
con mucho cariño al nadador de Nueva Guinea, aquél que concursó
solo, de tan lento que era, en estas últimas Olimpiadas
(Continuará).
|
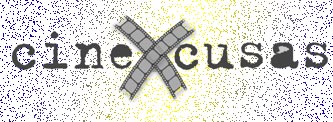 Luis
Tovar
La unanimidad y la Muestra La trigésima sexta Muestra Internacional de Cine que todavía hoy continúa su (afortunadamente) largo recorrido por salas comerciales, de arte y universitarias ha tenido de todo, como suele suceder. Van algunos ejemplos, bajo un esquema que por fuerza deja de lado la difícil unanimidad: entre las que no podían faltar cuente usted la alemana Las leyendas de Rita (1999), dirigida por Volker Schlondorff; la danesa Secretos de familia. Mifune (Dogma 3), realizada en 1999 por la directora Soren Kragh Jacobsen; la belga Rosetta (1999), de Jean Pierre y Luc Dardenne ganadora de la Palma de Oro en Cannes; la sueca Canciones desde el segundo piso (1999), de Roy Anderson, que obtuvo el Premio del Jurado en el mismo festival; la también sueca Bajo el sol (1988), de Colin Nutley; la francesa Recursos humanos (1999), de Laurent Canfet, y la argentina Garage Olimpo (1999), de Marco Bechis. Por el simple hecho de que no les faltaría distribuidor, hay un conjunto de películas que bien podrían haber sido soslayadas en favor de otras que, si no es en la Muestra, jamás llegarían a México. Ponga aquí la coproducción húngara-alemana El amanecer de un siglo (1999), del bien re-conocido Istvan Szabo, protagonizada por Ralph Fiennes, y que de hecho ya se ofrece en la cartelera comercial; la estadunidense Ghost Dog. El camino del samurai (1999), del también reputado Jim Jarmusch, con Forest Whitaker en el papel protagónico (recordar Bird y Juego de lágrimas); la también norteamericana Con sólo mirarla (2000), de Rodrigo García, cuyo casting hace por sí solo la promoción Glenn Close es sólo el botón de muestra; el documental inglés La suciedad y la furia (2000), en el que Julien Temple pone de manifiesto lo mucho que le gustaban los Sex Pistols (y que a fin de cuentas, como documento fílmico, no es mejor ni peor que The Song Remains the Same (Zeppelin), Let it Be (Beatles), Gimme Shelter (Stones) y The Kids Are Alright (Who), por citar sólo las cuatro míticas; de hecho, no aporta gran cosa a la convencional Sid y Nancy). Finalmente, puede usted poner aquí a la española Nadie conoce a nadie (1999), perpetrada por Mateo Gil de modo tal que parece haber pensado sólo en el lucimiento de Eduardo Noriega (protagonista de Abre los ojos). Hablando de unanimidades, esta última cinta es quizá la única que puso de acuerdo a los periodistas, los críticos y la legión de invitados especiales que acudieron a las funciones de prensa: prácticamente todos coincidimos en que es bastante mala, y que como representante de España en la Muestra le hace muy flaco favor al cine ibérico, bastante más digno que este thriller sevillano en el que hasta las imágenes religiosas de bulto son metidas en una intriga cuyo "misterio" parece telegrafiado de tan previsible. Las sorpresas agradables son la china Baño público (1999), de Yang Zhang, la cubana Lista de espera (1999), dirigida por Juan Carlos Tabío, y la iraní El color del paraíso (1999), magistralmente dirigida por Majid Majidi. En opinión de un servidor, esta última se llevaría el premio de la Muestra, en caso de que hubiera uno. Majidi demuestra aquí un alto nivel de pericia técnica y formal, sensibilidad y talento narrativos para conducir este trágico relato por un sendero que, en otras manos, pudo caer sin remedio en la sensiblería o en el esquematismo. Si usted ya la vio, convendrá en que el niño ciego protagonista de esta historia (cuyo intérprete, ciego de verdad, es un estupendo actor) es absolutamente antológico. La que faltaba
Pregunta pal diablo Aquí siempre hemos encomiado el hecho de que la cartelera incluya
cine mexicano. Parece increíble, pero cuando tecleo esta columna
hay nueve películas nacionales, entre la Muestra y la oferta comercial.
Algunas son reposiciones en un par de salas (La ley de Herodes,
Del
olvido al no me acuerdo), otras ya llevan algún tiempo (Por
la libre, Crónica de un desayuno, Así es la
vida), unas más son de la Muestra (las ya referidas) y también
hay un estreno reciente (Entre la tarde y la noche). La pregunta
es: ¿por qué hacen que Ripstein compita consigo mismo, exhibiendo
dos películas suyas simultáneamente? Mande sus respuestas.

Notas sobre el divino marqués ¿Cómo era físicamente el Marqués de Sade? Un preso que lo vio en 1802 lo describió, años después, así: "uno de los señores (que habían dormido en la misma celda) levantóse muy temprano pues le habían notificado que iba a ser trasladado. Primero sólo advertí en él una gran obesidad que obstaculizaba en mucho sus movimientos y le impedía desplegar hasta el último resto de su gracia y su elegancia, cuyas huellas aún podía distinguirse en el conjunto de sus modales". Y aquí mismo empieza la leyenda. Esa obesidad es, podríamos decir, obesidad moral: el retrato ideal del Marqués incluye la gordura; no podría ser flaco, tiene que ser gordo: está cebado por sus vicios y desenfreno. Porque obsérvese esto: "Ha solido decirse que en su infancia tenía un rostro tan encantador, que las señoras volvíanse para mirarlo. Rostro redondo, ojos azules, cabellos rubios y ondeados. Sus movimientos eran perfectamente graciosos, y su armoniosa voz tenía acentos que tocaban el corazón de las mujeres." Ya está, el retrato de Sade es el de una transformación: el querubín delicado se convirtió en bestia oronda. Tal es la acción del vicio sobre el cuerpo, una acción visible, una huella que modela, una mancha. No cualquier bestia, sin embargo, sino bestia filosófica, muy raro caso. Sade no es esclavo de sus deseos, Sade es filósofo y, a su modo, moralista. Reclama libertad irrestricta en las aventuras de la lascivia. Y ha triunfado, en cierta medida: lo que horrorizó como monstruoso a sus contemporáneos, es asumido como premisa no discutida en nuestros días (en medio, claro, están Freud, los surrealistas, D.H. Lawrence y muchos más). Ahora, la prédica moral del marqués in toto, que incluye la defensa acalorada del mal, entre otras cosas, en mi opinión se autorrefuta y es, en consecuencia, por entero insostenible. Además es francamente aburrida, porque, como decía Proust "nada es más limitado que el placer y el vicio", esto es, como no puede levantarse, construirse, articularse nada complejo y sutil sobre eso, el sadismo del suplicio está en la repetición incesante, en lo mismo, lo mismo una y otra vez, ad nauseam. Pero si hacer enojar es un arte menor como cualquier otro, entonces Sade fue un gran maestro de esa especialidad. El Marqués fue perseguido con saña furiosa: murió en un asilo de locos, el de Charenton, muy famoso, a los 75 años, después de haber padecido 27 años, 14 de ellos en plena madurez, en 11 prisiones diferentes. Y recuérdese que no fue reducido a prisión por lo que hacía, sino por lo que escribía, esto es, por lo que fantaseaba. Cuánto miedo le tenían. A nadie ahora asusta ni enoja, el Marqués, la verdad. A mí, porque llegué a él vía los surrealistas, que me fascinan en masa, me divierte e intriga. Me intriga su obstinación. Es notable que lograran doblegarlo. En la cárcel siguió escribiendo: ahí redactó, por ejemplo, 120 días de Sodoma o escuela del libertinaje, una de sus obras más explícitas. ¿Qué lo hacía indomable?, ¿por qué persistió en la prédica aun a costa de su felicidad?, ¿qué clase de heroicidad es ésa? Y me intrigan, claro, su radicalidad en el aborrecimiento de la moralidad establecida y el carácter furibundo del ateísmo que profesó toda su vida. Me intriga también cómo era el amor que sentía por las mujeres a las que amó, o por su hijo, me intrigan sus sentimientos: ¿cómo los acomodaba en su prédica vociferante? Me divierten sus contradicciones. Por ejemplo, haber sido enemigo obstinado de la pena de muerte, y no en cualquier momento, sino durante el terror revolucionario, nada menos. Por lo que él, tan jacobino, fue hallado "sospechoso de moderación" y, para variar, encarcelado por unos meses. Esto también tiene su toque de extraña heroicidad. Me divierte sobre todo el carácter lógico, pausado, detallado
de su prosa. Sade es elegante, de buenas maneras mentales, puede decirse.
Pongo, para terminar, un ejemplo tomado de las cartas, muchas, por fortuna,
e interesantes todas, en un monumento el arte de la queja (traducidas en
Anagrama); es una carta banal, por eso la elegí, a su esposa: "Uno
no puede dejar de estar convencido de lo mucho que le gusta a la señora
de Sade tirar el dinero por la ventana. Parecía ahorradora, pero
uno se da cuenta de que estaba en un error, pues el ahorro, llevado al
extremo, no consiste en privarse de lo necesario (eso no es más
que avaricia), sino en procurarse el mejor artículo posible por
la menor cantidad de dinero. Este es el único ahorro razonable;
y a buen seguro no es el que hace una dama que envía porque sí
a un lacayo para que vaya a buscar a casa de Dulac un poco de tinta china
disuelta en carbón, y por la suma de seis libras un artículo
de diez soles a lo más. Si quiere uno ahorrar, tiene que ir uno
mismo a buscar y a probar estas cosas, y no adquirirlas más que
cuando son de calidad." Eso, digo yo, es prosa pausada y amor al detalle:
un mexicanazo común y corriente diría apenas algo como "¿por
qué mandaste a la criada a comprar la tinta, estás loca?"
Adviértase la diferencia, en ella está la literatura.
|

 Pensemos
en Juan Rulfo, uno de los escritores mexicanos más importantes del
siglo xx y uno de los fundadores del realismo mágico latinoamericano,
famoso por sus dos únicas, irrepetibles obras. Tal vez poca gente
sepa que dio su nombre a una plaza ignorada que acabó en eso (en
una plaza) gracias al temblor de 1985, en el cruce de Monterrey, Insurgentes
y Álvaro Obregón, por donde antes estaba la sucursal de una
fábrica de estufas. Dicha plaza es, por cierto, un triángulo
mínimo en el que casi nadie repara. Es muy poco para Juan Rulfo,
pero esta mención confirma que hay escritores que cierran su destino
convertidos en estatuas (ecuestres o no), calles, plazas, glorietas, ejes
viales, parques o monumentos. A veces, si la cosa no va mal, también
pueden acabar circulando como billetes o monedas: es el caso de Juana Inés
de la Cruz, identificable por ocupar la imagen principal de los actuales
billetes de doscientos pesos.
Pensemos
en Juan Rulfo, uno de los escritores mexicanos más importantes del
siglo xx y uno de los fundadores del realismo mágico latinoamericano,
famoso por sus dos únicas, irrepetibles obras. Tal vez poca gente
sepa que dio su nombre a una plaza ignorada que acabó en eso (en
una plaza) gracias al temblor de 1985, en el cruce de Monterrey, Insurgentes
y Álvaro Obregón, por donde antes estaba la sucursal de una
fábrica de estufas. Dicha plaza es, por cierto, un triángulo
mínimo en el que casi nadie repara. Es muy poco para Juan Rulfo,
pero esta mención confirma que hay escritores que cierran su destino
convertidos en estatuas (ecuestres o no), calles, plazas, glorietas, ejes
viales, parques o monumentos. A veces, si la cosa no va mal, también
pueden acabar circulando como billetes o monedas: es el caso de Juana Inés
de la Cruz, identificable por ocupar la imagen principal de los actuales
billetes de doscientos pesos.


 En
la columna anterior hablamos de La perdición de los hombres
(1999), de Arturo Ripstein, y de Su alteza serenísima (2000),
de Felipe Cazals, las cuales, junto con Escrito en el cuerpo de la noche
(2000), de Jaime Humberto Hermosillo, completan el programa de esta Muestra.
Otro atisbo de unanimidad: no sé de nadie a quien le haya gustado
la forma en que Hermosillo comenzó su más reciente película:
arranca por el final diegético de la historia, mostrándonos
a un director que va a ver su propia película; sin solución
de continuidad vemos un fragmento breve, por suerte de tal realización,
bastante chambona, que todo parece indicar que se está estrenando.
Al salir de la función, el personaje-director declina ir a celebrar
con sus compañeros y asiste a una cita con el recuerdo de donde,
luego lo sabremos, salió algo del material temático de su
filme; en la casa, ahora abandonada, donde se forjó su sueño
de ser cineasta, el protagonista se queda mirando al cielo y, entonces,
da inicio un largo flash back en el que se cuenta la trama principal
de la película la de Hermosillo, no la de su alter ego.
Plena de referencias cinéfilas, citas e incluso autocitas, Escrito
en
En
la columna anterior hablamos de La perdición de los hombres
(1999), de Arturo Ripstein, y de Su alteza serenísima (2000),
de Felipe Cazals, las cuales, junto con Escrito en el cuerpo de la noche
(2000), de Jaime Humberto Hermosillo, completan el programa de esta Muestra.
Otro atisbo de unanimidad: no sé de nadie a quien le haya gustado
la forma en que Hermosillo comenzó su más reciente película:
arranca por el final diegético de la historia, mostrándonos
a un director que va a ver su propia película; sin solución
de continuidad vemos un fragmento breve, por suerte de tal realización,
bastante chambona, que todo parece indicar que se está estrenando.
Al salir de la función, el personaje-director declina ir a celebrar
con sus compañeros y asiste a una cita con el recuerdo de donde,
luego lo sabremos, salió algo del material temático de su
filme; en la casa, ahora abandonada, donde se forjó su sueño
de ser cineasta, el protagonista se queda mirando al cielo y, entonces,
da inicio un largo flash back en el que se cuenta la trama principal
de la película la de Hermosillo, no la de su alter ego.
Plena de referencias cinéfilas, citas e incluso autocitas, Escrito
en
