La Jornada Semanal, 1 de octubre del 2000
Sergio
Pitol
El
viaje (29 de mayo)
Sergio
Pitol sabe que navegar es preciso y ha recorrido el mundo para deslumbrarse
con la variedad y para reafirmar sus predilecciones y afinidades. Aquí
nos habla de georgianos y de su obra emblemática, El caballero
de la piel de tigre de Shota Rushtavei y de los lugares comunes en
que los encasillaron (cantores, bailadores y bonachones) durante los años
soviéticos. En la Unión de Escritores le mostraron la lista
de mexicanos traducidos al georgiano: Muñoz, Azuela, Fuentes...
y algunos fantasmones del realismo socialista mexica. Sergio Pitol, maestro
del arte de la fuga, viajero por todos los puntos del planeta, sigue muy
cerca de Gogol y Chéjov y practica la globalofilia en un sentido
totalmente opuesto al de los tecnocratones.
 ¿A
qué mundo he llegado? Anoche no pude escribir nada sobre la visita
a la casa de los escritores, mis paseos, el banquete al lado del río,
y algo más que me es un poco difícil describir. Volví
a disfrutar por la mañana la espléndida vista que me da el
balcón. Antes de bañarme ya había pasado allí
un rato. Es un clima perfecto, como el de Cuernavaca. Alrededor del hotel
abundan casas de dos o tres pisos de ladrillo con tejados rojos, que contrastan
con la arquitectura de hormigón o cemento armado que se estila ahora
en el mundo y de la que se abusa en los países socialistas. A lo
lejos, por todos lados, destacan torres con techos cónicos de metal.
Sobresalen algunos edificios con elementos moriscos, posiblemente del siglo
pasado, de aspecto más bien artificial. Las torres de las iglesias
y monasterios ortodoxos tienen aquí algo de minaretes truncos a
la mitad de su crecimiento. Ayer pasó por mí un intérprete,
que será mi guía, para llevarme a la Casa de los Escritores.
Entré a un salón donde había una docena de georgianos;
luego se añadieron unos cuantos más. En las mesas hay unos
grandes cuencos de cerámica colmados de frutas. Durante nuestro
diálogo nos invitan a comer peras y manzanas gigantescas; las pelan
con navajas con ademanes lentos y precisos, las cortan, elegante y ceremoniosamente
se ofrecen unos a otros trozos de fruta como si cumplieran un rito antiguo,
y luego también nos ofrecen a mí y a mi guía. Me entero
de que el primer libro literario escrito en georgiano data del siglo v,
una fecha remotísima, y que la literatura eclesiástica es
aún más antigua. Les pido que me repitan la fecha, pues me
parece casi imposible que los georgianos tuvieran ya libros en su idioma
en la época final del imperio romano, cinco siglos antes de que
las lenguas romances hubieran producido un texto literario. ¿No
sería el siglo XV? Vuelvo a preguntar, y me dicen que no. El gran
clásico de la nación, El caballero de la piel de tigre,
de Shota Rushtavei, es del siglo XII, la época de oro de la literatura
georgiana. Deduzco por la conversación que tanto la literatura como
el cine y el teatro georgianos actuales se basan en tres elementos: un
sentido estricto de la forma, un esfuerzo de imaginación que de
ninguna manera desdeña lo mitológico, y un apego a la realidad
y al mismo tiempo la crítica a esa misma realidad. Se quejan reiteradamente
de que durante largo tiempo los georgianos no han sido considerados como
seres pensantes sino sólo como un grupo nacional que manifiesta
vacuamente su felicidad cantando, bailando y bebiendo vino a toda hora.
Para muchos ha sido un deslumbramiento saber que los escritores y cineastas
georgianos pensamos y que somos severamente autocríticos. Pero no
sólo somos una nación hedónica, hay que recalcarlo,
sino también trágica, dice el escritor que preside el encuentro.
Otro, un hombre sesentón, de baja estatura, regordete, de boca sensual
y piel cruelmente castigada por la viruela, o por un acné juvenil
tan pernicioso que le destrozó la cara, protesta con voz sofocada,
porque el bello sexo, las benditas damas, sobre todo las nórdicas
y las alemanas consideran a los georgianos como meros objetos sexuales
y no como sujetos capaces de emitir poesía, y eso para el prestigio
de la nación ha sido ruinoso. Pasternak fue un gran entusiasta
de nuestros poetas, escribió sobre ellos y tradujo a los mejores.
Los franceses se han basado en esas traducciones, las han publicado en
Francia y en Suiza, y ha sido muy difícil sacarles de la cabeza
que son buenos sólo debido a Pasternak y no a los autores mismos,
a quienes consideran como pura materia prima. Pero qué podemos hacer,
vienen sus mujeres, sus hijas, y al regresar a sus países de lo
que quieren hablar es de la potencia muscular de nuestros muchachos, de
lo que tienen entre las piernas, y no de que leyeron poemas por aquí
y por allá. Vienen en el verano, no como langostas, ¡qué
va!, vienen como jaurías de panteras, y se arrojan hambrientas y
feroces sobre nuestros cuerpos indefensos; ni a los viejos siquiera nos
perdonan. Las sufrimos durante tres meses, los del verano, y nos dejan
convertidos en esqueletos. El cerebro se nos seca y nos lleva tiempo recuperar
la savia y volver a recordar el idioma tal como es debido. Hay una falta
de respeto en ese modo tan crudo de proceder, ¿no le parece? A un
primo mío más viejo que yo, con las piernas amputadas desde
la guerra... Y allí le detienen todos el galope. Se queda como
aturdido, se excusa, todos ríen entonces, hablan entre sí,
dicen algo que el intérprete no quiere traducirme, pelan más
manzanas y peras, las cortan en pedazos y vuelven a compartirlas. Tal
vez dice un dramaturgo, Shadim Schamanadzé, el más joven
del grupo en ningún país del mundo se siente como en Georgia
la insatisfacción por lo logrado.
¿A
qué mundo he llegado? Anoche no pude escribir nada sobre la visita
a la casa de los escritores, mis paseos, el banquete al lado del río,
y algo más que me es un poco difícil describir. Volví
a disfrutar por la mañana la espléndida vista que me da el
balcón. Antes de bañarme ya había pasado allí
un rato. Es un clima perfecto, como el de Cuernavaca. Alrededor del hotel
abundan casas de dos o tres pisos de ladrillo con tejados rojos, que contrastan
con la arquitectura de hormigón o cemento armado que se estila ahora
en el mundo y de la que se abusa en los países socialistas. A lo
lejos, por todos lados, destacan torres con techos cónicos de metal.
Sobresalen algunos edificios con elementos moriscos, posiblemente del siglo
pasado, de aspecto más bien artificial. Las torres de las iglesias
y monasterios ortodoxos tienen aquí algo de minaretes truncos a
la mitad de su crecimiento. Ayer pasó por mí un intérprete,
que será mi guía, para llevarme a la Casa de los Escritores.
Entré a un salón donde había una docena de georgianos;
luego se añadieron unos cuantos más. En las mesas hay unos
grandes cuencos de cerámica colmados de frutas. Durante nuestro
diálogo nos invitan a comer peras y manzanas gigantescas; las pelan
con navajas con ademanes lentos y precisos, las cortan, elegante y ceremoniosamente
se ofrecen unos a otros trozos de fruta como si cumplieran un rito antiguo,
y luego también nos ofrecen a mí y a mi guía. Me entero
de que el primer libro literario escrito en georgiano data del siglo v,
una fecha remotísima, y que la literatura eclesiástica es
aún más antigua. Les pido que me repitan la fecha, pues me
parece casi imposible que los georgianos tuvieran ya libros en su idioma
en la época final del imperio romano, cinco siglos antes de que
las lenguas romances hubieran producido un texto literario. ¿No
sería el siglo XV? Vuelvo a preguntar, y me dicen que no. El gran
clásico de la nación, El caballero de la piel de tigre,
de Shota Rushtavei, es del siglo XII, la época de oro de la literatura
georgiana. Deduzco por la conversación que tanto la literatura como
el cine y el teatro georgianos actuales se basan en tres elementos: un
sentido estricto de la forma, un esfuerzo de imaginación que de
ninguna manera desdeña lo mitológico, y un apego a la realidad
y al mismo tiempo la crítica a esa misma realidad. Se quejan reiteradamente
de que durante largo tiempo los georgianos no han sido considerados como
seres pensantes sino sólo como un grupo nacional que manifiesta
vacuamente su felicidad cantando, bailando y bebiendo vino a toda hora.
Para muchos ha sido un deslumbramiento saber que los escritores y cineastas
georgianos pensamos y que somos severamente autocríticos. Pero no
sólo somos una nación hedónica, hay que recalcarlo,
sino también trágica, dice el escritor que preside el encuentro.
Otro, un hombre sesentón, de baja estatura, regordete, de boca sensual
y piel cruelmente castigada por la viruela, o por un acné juvenil
tan pernicioso que le destrozó la cara, protesta con voz sofocada,
porque el bello sexo, las benditas damas, sobre todo las nórdicas
y las alemanas consideran a los georgianos como meros objetos sexuales
y no como sujetos capaces de emitir poesía, y eso para el prestigio
de la nación ha sido ruinoso. Pasternak fue un gran entusiasta
de nuestros poetas, escribió sobre ellos y tradujo a los mejores.
Los franceses se han basado en esas traducciones, las han publicado en
Francia y en Suiza, y ha sido muy difícil sacarles de la cabeza
que son buenos sólo debido a Pasternak y no a los autores mismos,
a quienes consideran como pura materia prima. Pero qué podemos hacer,
vienen sus mujeres, sus hijas, y al regresar a sus países de lo
que quieren hablar es de la potencia muscular de nuestros muchachos, de
lo que tienen entre las piernas, y no de que leyeron poemas por aquí
y por allá. Vienen en el verano, no como langostas, ¡qué
va!, vienen como jaurías de panteras, y se arrojan hambrientas y
feroces sobre nuestros cuerpos indefensos; ni a los viejos siquiera nos
perdonan. Las sufrimos durante tres meses, los del verano, y nos dejan
convertidos en esqueletos. El cerebro se nos seca y nos lleva tiempo recuperar
la savia y volver a recordar el idioma tal como es debido. Hay una falta
de respeto en ese modo tan crudo de proceder, ¿no le parece? A un
primo mío más viejo que yo, con las piernas amputadas desde
la guerra... Y allí le detienen todos el galope. Se queda como
aturdido, se excusa, todos ríen entonces, hablan entre sí,
dicen algo que el intérprete no quiere traducirme, pelan más
manzanas y peras, las cortan en pedazos y vuelven a compartirlas. Tal
vez dice un dramaturgo, Shadim Schamanadzé, el más joven
del grupo en ningún país del mundo se siente como en Georgia
la insatisfacción por lo logrado. Lo que les asombra de nosotros lo califican como experimentos de vanguardia,
que si somos hijos de Beckett, o si de los surrealistas, o de los minimalistas,
pues sí, puede ser que alguno lo sea, pero me parece más
bien que es el resultado de una tradición distinta, que viene de
muy lejos en el tiempo. Alguien explica que la nueva generación
se nutre en la antigua literatura georgiana, y por eso resulta tan nueva.
Lo que hoy se escribe insiste el dramaturgo es una literatura trágica,
caracterizada por su aceptación del dolor. El reconocimiento de
un código moral que viene de la antigüedad. Lo que nos diferencia
de Occidente termina es nuestro deseo de construir. Antes de salir de
la Unión de Escritores me mostraron una lista de libros mexicanos
traducidos al georgiano en los últimos diez años: Vámonos
con Pancho Villa, de Rafael Muñoz, Los de abajo, de Mariano
Azuela, y La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, junto a
algunos fantasmas del realismo socialista, que en México ya nadie
lee. Menos que nadie la izquierda: Cipriano Campos Alatorre, José
Mancisidor, y otros... Tuve luego unas cuantas horas para iniciar el recorrido
por la ciudad y mi aprendizaje básico en las cosas de Georgia. En
el año 337 (la fuente está en los textos informativos de
los museos), el cristianismo fue aceptado oficialmente en Iberia (la Georgia
oriental), es decir, sorprendentemente mucho antes que en Roma. El gran
arte religioso se desarrolla del siglo VIII al XI. Me mostraron iconos
maravillosos; en uno de ellos San Jorge mata con una lanza al emperador
Constantino, evidentemente antes de su conversión al cristianismo.
Se han encontrado relaciones lingüísticas entre el georgiano
y el idioma vasco. Uno de los nombres antiguos de la comarca fue Iberia.
Lo que les asombra de nosotros lo califican como experimentos de vanguardia,
que si somos hijos de Beckett, o si de los surrealistas, o de los minimalistas,
pues sí, puede ser que alguno lo sea, pero me parece más
bien que es el resultado de una tradición distinta, que viene de
muy lejos en el tiempo. Alguien explica que la nueva generación
se nutre en la antigua literatura georgiana, y por eso resulta tan nueva.
Lo que hoy se escribe insiste el dramaturgo es una literatura trágica,
caracterizada por su aceptación del dolor. El reconocimiento de
un código moral que viene de la antigüedad. Lo que nos diferencia
de Occidente termina es nuestro deseo de construir. Antes de salir de
la Unión de Escritores me mostraron una lista de libros mexicanos
traducidos al georgiano en los últimos diez años: Vámonos
con Pancho Villa, de Rafael Muñoz, Los de abajo, de Mariano
Azuela, y La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, junto a
algunos fantasmas del realismo socialista, que en México ya nadie
lee. Menos que nadie la izquierda: Cipriano Campos Alatorre, José
Mancisidor, y otros... Tuve luego unas cuantas horas para iniciar el recorrido
por la ciudad y mi aprendizaje básico en las cosas de Georgia. En
el año 337 (la fuente está en los textos informativos de
los museos), el cristianismo fue aceptado oficialmente en Iberia (la Georgia
oriental), es decir, sorprendentemente mucho antes que en Roma. El gran
arte religioso se desarrolla del siglo VIII al XI. Me mostraron iconos
maravillosos; en uno de ellos San Jorge mata con una lanza al emperador
Constantino, evidentemente antes de su conversión al cristianismo.
Se han encontrado relaciones lingüísticas entre el georgiano
y el idioma vasco. Uno de los nombres antiguos de la comarca fue Iberia. 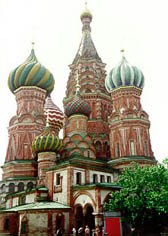 Este
primer día en Georgia equivalió en intensidad a un trimestre
de mi vida habitual. ¡Qué radiante representación de
vida! ¡Qué rostros, qué ojos, qué movimientos
al caminar, qué voces! Ningún ditirambo es suficiente para
describirlos, con seguridad resultaría parco. Lo que más
impresiona es su naturalidad. Es gente que pisa fuerte y bien. La calle
lo demuestra. Las mujeres y los hombres, los viejos y los niños,
todos parecen ser dueños del espacio en que les tocó vivir,
quizás del mundo entero. El grupo que se reunió en el restaurante
al mediodía lo formaban los escritores conocidos en la mañana,
más algunos otros y artistas plásticos. Había varias
mujeres jóvenes muy bellas que nadie me supo aclarar quiénes
eran, si esposas o hijas de los presentes, o escritoras o actrices; la
verdad, todas parecían actrices en un único papel, el de
Carmen la de Triana. Comparo ese encuentro con la comida de los escritores
moscovitas y aquéllos me parecen momias sombrías, pomposas
caricaturas frente a la gente de carne y hueso con quienes me encuentro.
Hice antes de comer un pequeño discurso de agradecimiento. Hablé
de la felicidad que había advertido en la ciudad, y concluí
diciendo que sólo eso, un Estado que lograra hacer feliz a su población,
que tuviera a la mano los recursos para responder a las necesidades físicas
y espirituales de la sociedad, justificaba un sistema político y
social. El mismo joven dramaturgo de la mañana me contestó
que ese aspecto solar de país del Sur no debía engañarme,
que los georgianos estaban lejos de ser el enjambre de paganos voluptuosos
que el mundo se complacía en ver, sino gente pensante, crítica
y severa con sus propias deficiencias. Me gustó la respuesta, pero
ya para entonces todo lo que se decía en la mesa me regocijaba.
Fue un banquete hiperpantagruélico, que duró cinco horas.
Solemne a momentos y divertido siempre. El villano de todas las historias
era el realismo socialista, su sola mención provocaba carcajadas
estruendosas. Se contaron anécdotas malignas y jocosas de algunas
figuras literarias del Asia Central soviética, glorias locales que
en su juventud habían escrito algunos poemas o novelas, y que en
las últimas décadas no escribían sino discursos en
congresos como el que se estaba preparando. Las botellas de un vino casi
negro circulaban sin cesar. Hubo un momento en que todo mundo hablaba sin
saber con quién. Mi intérprete vertía al francés
frases sueltas de aquí y allá, palabras que no se enlazaban
con nada, o en lugar de traducirme cosas que me interesaban lo que hacía
era describirme los gestos y movimientos de los personajes, lo que me hacía
sentir en un escenario actuando en una pieza de Ionesco: ¿Qué
es lo que dijo esa señora joven que hizo reír a todos?,
preguntaba yo, y él respondía: Aquella mujer no es tan joven
como usted podría creer, ya acabó por sentarse, mire, al
fin se llevó la cuchara a la boca, o, a la pregunta de sobre qué
hablaba en su brindis el director de la Asociación, él respondió:
El tamadá levanta el cuerno de la abundancia con la mano derecha;
a su vecino le sirvieron caviar y ahora se pasa la mano por la chaqueta
para sacudir de la manga los residuos. Pero, ¿qué es lo
que dice el tamadá en este momento?, insistía yo. Dice
que la naturaleza se venga de nosotros, y que cada día que pasa
su venganza será mayor. Mire usted a la señora de aquí
enfrente de nosotros, es arquitecta, aunque no lo parece. Se ha vuelto
a servir hojas de vid rellenas de carne molida. Habla con la boca abierta
sobre una confusión de los sexos, porque una americana que estuvo
hace poco aquí se peinaba como un cowboy y no permitía
que le dijeran girl sino boy, y hablaba en masculino; decía,
por ejemplo, Nosotros los muchachos de Oklahoma... Me puse a hablar
en un ruso pésimo con otro vecino de mesa. Me pareció entender
que acababa de estar comiendo con ellos hacía muy poco en ese mismo
restaurante Bob Dylan y otros amigos suyos, entre los cuales estaba la
mujer que insistía en que era un boy, invitados por Evgueni
Evtuchenko, con quien debían estar ahora en su villa, en alguna
de esas playas famosas: Batumi o Sujumi, lugares que me gustaría
conocer como mero turista. Volví la vista al otro lado de la mesa
y vi que era ya un tumulto el que se había agregado al banquete.
Han añadido mesas y sillas y el grupo se hacía inmenso, nos
habíamos apoderado de la terraza entera, a ratos los músicos
se nos acercaban, tocaban sus instrumentos junto a nosotros y todos cantaban
hermosa e interminablemente. La risa era explosiva y contagiosa. Contra
todas las advertencias del doctor Rody, mi médico de Praga, bebí
como un descosido, sin sentir la menor molestia. A veces me irritaba el
excesivo nacionalismo de algunos comensales puesto que a medida que el
licor se imponía el sentimiento de raza crecía en ellos y
me provocaba a hacer escenas, a citar a Thomas Mann, y mencionarles su
concepto de ciudadano del mundo. Y a la pureza de la sangre de que se pavoneaban
yo hacía elogios desmesurados al mestizaje, les recordaba que Pushkin
era mulato y brindé por él. El protocolo, la concepción
misma del banquete georgiano, no favorece la comunicación a dos.
Sólo el tamadá puede conceder la palabra, y en esa ocasión
era el director de la Unión de Escritores, hombre de muchísimas
tablas y autoridad aceptada por los demás. Cada vez que yo intentaba
discutir, él me permitía decir cuatro o cinco palabras, seis
a lo máximo y jovialmente me arrebataba la palabra para dársela
a otro que contaría una historia en la que todos alternativamente
participarían con algún comentario. Claro, se podía
siempre conversar con los vecinos de mesa privadamente, pero también
por poco tiempo. El desarrollo de una comida puede ser apasionante. La
mesa tiene que estar siempre servida, las copas llenas y el ambiente mantenerse
vivo y cordial. Los anfitriones son príncipes...
Este
primer día en Georgia equivalió en intensidad a un trimestre
de mi vida habitual. ¡Qué radiante representación de
vida! ¡Qué rostros, qué ojos, qué movimientos
al caminar, qué voces! Ningún ditirambo es suficiente para
describirlos, con seguridad resultaría parco. Lo que más
impresiona es su naturalidad. Es gente que pisa fuerte y bien. La calle
lo demuestra. Las mujeres y los hombres, los viejos y los niños,
todos parecen ser dueños del espacio en que les tocó vivir,
quizás del mundo entero. El grupo que se reunió en el restaurante
al mediodía lo formaban los escritores conocidos en la mañana,
más algunos otros y artistas plásticos. Había varias
mujeres jóvenes muy bellas que nadie me supo aclarar quiénes
eran, si esposas o hijas de los presentes, o escritoras o actrices; la
verdad, todas parecían actrices en un único papel, el de
Carmen la de Triana. Comparo ese encuentro con la comida de los escritores
moscovitas y aquéllos me parecen momias sombrías, pomposas
caricaturas frente a la gente de carne y hueso con quienes me encuentro.
Hice antes de comer un pequeño discurso de agradecimiento. Hablé
de la felicidad que había advertido en la ciudad, y concluí
diciendo que sólo eso, un Estado que lograra hacer feliz a su población,
que tuviera a la mano los recursos para responder a las necesidades físicas
y espirituales de la sociedad, justificaba un sistema político y
social. El mismo joven dramaturgo de la mañana me contestó
que ese aspecto solar de país del Sur no debía engañarme,
que los georgianos estaban lejos de ser el enjambre de paganos voluptuosos
que el mundo se complacía en ver, sino gente pensante, crítica
y severa con sus propias deficiencias. Me gustó la respuesta, pero
ya para entonces todo lo que se decía en la mesa me regocijaba.
Fue un banquete hiperpantagruélico, que duró cinco horas.
Solemne a momentos y divertido siempre. El villano de todas las historias
era el realismo socialista, su sola mención provocaba carcajadas
estruendosas. Se contaron anécdotas malignas y jocosas de algunas
figuras literarias del Asia Central soviética, glorias locales que
en su juventud habían escrito algunos poemas o novelas, y que en
las últimas décadas no escribían sino discursos en
congresos como el que se estaba preparando. Las botellas de un vino casi
negro circulaban sin cesar. Hubo un momento en que todo mundo hablaba sin
saber con quién. Mi intérprete vertía al francés
frases sueltas de aquí y allá, palabras que no se enlazaban
con nada, o en lugar de traducirme cosas que me interesaban lo que hacía
era describirme los gestos y movimientos de los personajes, lo que me hacía
sentir en un escenario actuando en una pieza de Ionesco: ¿Qué
es lo que dijo esa señora joven que hizo reír a todos?,
preguntaba yo, y él respondía: Aquella mujer no es tan joven
como usted podría creer, ya acabó por sentarse, mire, al
fin se llevó la cuchara a la boca, o, a la pregunta de sobre qué
hablaba en su brindis el director de la Asociación, él respondió:
El tamadá levanta el cuerno de la abundancia con la mano derecha;
a su vecino le sirvieron caviar y ahora se pasa la mano por la chaqueta
para sacudir de la manga los residuos. Pero, ¿qué es lo
que dice el tamadá en este momento?, insistía yo. Dice
que la naturaleza se venga de nosotros, y que cada día que pasa
su venganza será mayor. Mire usted a la señora de aquí
enfrente de nosotros, es arquitecta, aunque no lo parece. Se ha vuelto
a servir hojas de vid rellenas de carne molida. Habla con la boca abierta
sobre una confusión de los sexos, porque una americana que estuvo
hace poco aquí se peinaba como un cowboy y no permitía
que le dijeran girl sino boy, y hablaba en masculino; decía,
por ejemplo, Nosotros los muchachos de Oklahoma... Me puse a hablar
en un ruso pésimo con otro vecino de mesa. Me pareció entender
que acababa de estar comiendo con ellos hacía muy poco en ese mismo
restaurante Bob Dylan y otros amigos suyos, entre los cuales estaba la
mujer que insistía en que era un boy, invitados por Evgueni
Evtuchenko, con quien debían estar ahora en su villa, en alguna
de esas playas famosas: Batumi o Sujumi, lugares que me gustaría
conocer como mero turista. Volví la vista al otro lado de la mesa
y vi que era ya un tumulto el que se había agregado al banquete.
Han añadido mesas y sillas y el grupo se hacía inmenso, nos
habíamos apoderado de la terraza entera, a ratos los músicos
se nos acercaban, tocaban sus instrumentos junto a nosotros y todos cantaban
hermosa e interminablemente. La risa era explosiva y contagiosa. Contra
todas las advertencias del doctor Rody, mi médico de Praga, bebí
como un descosido, sin sentir la menor molestia. A veces me irritaba el
excesivo nacionalismo de algunos comensales puesto que a medida que el
licor se imponía el sentimiento de raza crecía en ellos y
me provocaba a hacer escenas, a citar a Thomas Mann, y mencionarles su
concepto de ciudadano del mundo. Y a la pureza de la sangre de que se pavoneaban
yo hacía elogios desmesurados al mestizaje, les recordaba que Pushkin
era mulato y brindé por él. El protocolo, la concepción
misma del banquete georgiano, no favorece la comunicación a dos.
Sólo el tamadá puede conceder la palabra, y en esa ocasión
era el director de la Unión de Escritores, hombre de muchísimas
tablas y autoridad aceptada por los demás. Cada vez que yo intentaba
discutir, él me permitía decir cuatro o cinco palabras, seis
a lo máximo y jovialmente me arrebataba la palabra para dársela
a otro que contaría una historia en la que todos alternativamente
participarían con algún comentario. Claro, se podía
siempre conversar con los vecinos de mesa privadamente, pero también
por poco tiempo. El desarrollo de una comida puede ser apasionante. La
mesa tiene que estar siempre servida, las copas llenas y el ambiente mantenerse
vivo y cordial. Los anfitriones son príncipes...  Comencé
a sentirme fatigado, me urgía orinar y lavarme la cara, bañármela,
empaparme la cabeza, y busqué el servicio para caballeros. Una empleada
me dejó entender que durante ese día iba a estar clausurado,
me mostró un letrero, y me dijo en ruso que debía yo bajar,
al lado del río estaba la gran toilette. El escritor cacarizo
cambió de asiento y se sentó a mi lado. En un italiano macarrónico
me siguió contando las persecuciones de que había sido objeto
en los veranos; dentro de poco se retiraría en la montaña,
en una aldea de difícil acceso, allí estaría más
tranquilo, se iría con otros viejos a descansar, aunque ya el año
pasado tuvo que vivir encerrado en un granero donde sus nietos le llevaban
clandestinamente los alimentos, porque las alemanas y las finlandesas
suben como cabras, se lo juro, estoy seguro de que treparían al
Himalaya si supieran que allí había un georgiano extraviado,
y aunque estuviera agonizando ellas se lo cepillarían, imagínese
usted lo que harán aquí en nuestros lugares que no son tan
inaccesibles, las guía el olfato, dicen que el semen de los georgianos
es dorado, no, no es cierto, pero eso es lo que dicen, y también
que es el más aromático del mundo, de manera que andan como
los cerdos husmeando el suelo, en busca de trufas, sólo por el aroma,
así son ellas. Se ofreció a acompañarme y a devolverme
después al restaurante. Me es imposible escribir más. La
experiencia fue casi traumática, me perturbó más de
la cuenta, los olores excrementicios me descomponen físicamente,
y yo había bebido una bestialidad. Salí del mingitorio solo
y llegué al restaurante como pude, a buscar mi guía para
que me condujera al hotel; creo que ni siquiera me despedí de nadie.
Tendré que disculparme. Una joven bellísima me detuvo para
decirme que el hombre que salió conmigo a la calle era su padre,
y que no había vuelto. Me preguntó si no me dijo que se iría
directamente a la casa. Le dije que no sabía, sólo que sí,
que ya se había marchado, lo vi salir a la calle. ¿Hacia
la derecha o hacia la izquierda?, quiso saber. Respondí que no
me había fijado, que más bien me parecía que se había
ido hacia el río. De haber sido veraz habría tenido que decirle
que el último lugar donde lo dejé fue en el mingitorio, y
que se estaba bajando los pantalones mientras hablaba con algunos muchachos
que lo recibieron con regocijo.
Comencé
a sentirme fatigado, me urgía orinar y lavarme la cara, bañármela,
empaparme la cabeza, y busqué el servicio para caballeros. Una empleada
me dejó entender que durante ese día iba a estar clausurado,
me mostró un letrero, y me dijo en ruso que debía yo bajar,
al lado del río estaba la gran toilette. El escritor cacarizo
cambió de asiento y se sentó a mi lado. En un italiano macarrónico
me siguió contando las persecuciones de que había sido objeto
en los veranos; dentro de poco se retiraría en la montaña,
en una aldea de difícil acceso, allí estaría más
tranquilo, se iría con otros viejos a descansar, aunque ya el año
pasado tuvo que vivir encerrado en un granero donde sus nietos le llevaban
clandestinamente los alimentos, porque las alemanas y las finlandesas
suben como cabras, se lo juro, estoy seguro de que treparían al
Himalaya si supieran que allí había un georgiano extraviado,
y aunque estuviera agonizando ellas se lo cepillarían, imagínese
usted lo que harán aquí en nuestros lugares que no son tan
inaccesibles, las guía el olfato, dicen que el semen de los georgianos
es dorado, no, no es cierto, pero eso es lo que dicen, y también
que es el más aromático del mundo, de manera que andan como
los cerdos husmeando el suelo, en busca de trufas, sólo por el aroma,
así son ellas. Se ofreció a acompañarme y a devolverme
después al restaurante. Me es imposible escribir más. La
experiencia fue casi traumática, me perturbó más de
la cuenta, los olores excrementicios me descomponen físicamente,
y yo había bebido una bestialidad. Salí del mingitorio solo
y llegué al restaurante como pude, a buscar mi guía para
que me condujera al hotel; creo que ni siquiera me despedí de nadie.
Tendré que disculparme. Una joven bellísima me detuvo para
decirme que el hombre que salió conmigo a la calle era su padre,
y que no había vuelto. Me preguntó si no me dijo que se iría
directamente a la casa. Le dije que no sabía, sólo que sí,
que ya se había marchado, lo vi salir a la calle. ¿Hacia
la derecha o hacia la izquierda?, quiso saber. Respondí que no
me había fijado, que más bien me parecía que se había
ido hacia el río. De haber sido veraz habría tenido que decirle
que el último lugar donde lo dejé fue en el mingitorio, y
que se estaba bajando los pantalones mientras hablaba con algunos muchachos
que lo recibieron con regocijo.
 ¿A
qué mundo he llegado? Anoche no pude escribir nada sobre la visita
a la casa de los escritores, mis paseos, el banquete al lado del río,
y algo más que me es un poco difícil describir. Volví
a disfrutar por la mañana la espléndida vista que me da el
balcón. Antes de bañarme ya había pasado allí
un rato. Es un clima perfecto, como el de Cuernavaca. Alrededor del hotel
abundan casas de dos o tres pisos de ladrillo con tejados rojos, que contrastan
con la arquitectura de hormigón o cemento armado que se estila ahora
en el mundo y de la que se abusa en los países socialistas. A lo
lejos, por todos lados, destacan torres con techos cónicos de metal.
Sobresalen algunos edificios con elementos moriscos, posiblemente del siglo
pasado, de aspecto más bien artificial. Las torres de las iglesias
y monasterios ortodoxos tienen aquí algo de minaretes truncos a
la mitad de su crecimiento. Ayer pasó por mí un intérprete,
que será mi guía, para llevarme a la Casa de los Escritores.
Entré a un salón donde había una docena de georgianos;
luego se añadieron unos cuantos más. En las mesas hay unos
grandes cuencos de cerámica colmados de frutas. Durante nuestro
diálogo nos invitan a comer peras y manzanas gigantescas; las pelan
con navajas con ademanes lentos y precisos, las cortan, elegante y ceremoniosamente
se ofrecen unos a otros trozos de fruta como si cumplieran un rito antiguo,
y luego también nos ofrecen a mí y a mi guía. Me entero
de que el primer libro literario escrito en georgiano data del siglo v,
una fecha remotísima, y que la literatura eclesiástica es
aún más antigua. Les pido que me repitan la fecha, pues me
parece casi imposible que los georgianos tuvieran ya libros en su idioma
en la época final del imperio romano, cinco siglos antes de que
las lenguas romances hubieran producido un texto literario. ¿No
sería el siglo XV? Vuelvo a preguntar, y me dicen que no. El gran
clásico de la nación, El caballero de la piel de tigre,
de Shota Rushtavei, es del siglo XII, la época de oro de la literatura
georgiana. Deduzco por la conversación que tanto la literatura como
el cine y el teatro georgianos actuales se basan en tres elementos: un
sentido estricto de la forma, un esfuerzo de imaginación que de
ninguna manera desdeña lo mitológico, y un apego a la realidad
y al mismo tiempo la crítica a esa misma realidad. Se quejan reiteradamente
de que durante largo tiempo los georgianos no han sido considerados como
seres pensantes sino sólo como un grupo nacional que manifiesta
vacuamente su felicidad cantando, bailando y bebiendo vino a toda hora.
Para muchos ha sido un deslumbramiento saber que los escritores y cineastas
georgianos pensamos y que somos severamente autocríticos. Pero no
sólo somos una nación hedónica, hay que recalcarlo,
sino también trágica, dice el escritor que preside el encuentro.
Otro, un hombre sesentón, de baja estatura, regordete, de boca sensual
y piel cruelmente castigada por la viruela, o por un acné juvenil
tan pernicioso que le destrozó la cara, protesta con voz sofocada,
porque el bello sexo, las benditas damas, sobre todo las nórdicas
y las alemanas consideran a los georgianos como meros objetos sexuales
y no como sujetos capaces de emitir poesía, y eso para el prestigio
de la nación ha sido ruinoso. Pasternak fue un gran entusiasta
de nuestros poetas, escribió sobre ellos y tradujo a los mejores.
Los franceses se han basado en esas traducciones, las han publicado en
Francia y en Suiza, y ha sido muy difícil sacarles de la cabeza
que son buenos sólo debido a Pasternak y no a los autores mismos,
a quienes consideran como pura materia prima. Pero qué podemos hacer,
vienen sus mujeres, sus hijas, y al regresar a sus países de lo
que quieren hablar es de la potencia muscular de nuestros muchachos, de
lo que tienen entre las piernas, y no de que leyeron poemas por aquí
y por allá. Vienen en el verano, no como langostas, ¡qué
va!, vienen como jaurías de panteras, y se arrojan hambrientas y
feroces sobre nuestros cuerpos indefensos; ni a los viejos siquiera nos
perdonan. Las sufrimos durante tres meses, los del verano, y nos dejan
convertidos en esqueletos. El cerebro se nos seca y nos lleva tiempo recuperar
la savia y volver a recordar el idioma tal como es debido. Hay una falta
de respeto en ese modo tan crudo de proceder, ¿no le parece? A un
primo mío más viejo que yo, con las piernas amputadas desde
la guerra... Y allí le detienen todos el galope. Se queda como
aturdido, se excusa, todos ríen entonces, hablan entre sí,
dicen algo que el intérprete no quiere traducirme, pelan más
manzanas y peras, las cortan en pedazos y vuelven a compartirlas. Tal
vez dice un dramaturgo, Shadim Schamanadzé, el más joven
del grupo en ningún país del mundo se siente como en Georgia
la insatisfacción por lo logrado.
¿A
qué mundo he llegado? Anoche no pude escribir nada sobre la visita
a la casa de los escritores, mis paseos, el banquete al lado del río,
y algo más que me es un poco difícil describir. Volví
a disfrutar por la mañana la espléndida vista que me da el
balcón. Antes de bañarme ya había pasado allí
un rato. Es un clima perfecto, como el de Cuernavaca. Alrededor del hotel
abundan casas de dos o tres pisos de ladrillo con tejados rojos, que contrastan
con la arquitectura de hormigón o cemento armado que se estila ahora
en el mundo y de la que se abusa en los países socialistas. A lo
lejos, por todos lados, destacan torres con techos cónicos de metal.
Sobresalen algunos edificios con elementos moriscos, posiblemente del siglo
pasado, de aspecto más bien artificial. Las torres de las iglesias
y monasterios ortodoxos tienen aquí algo de minaretes truncos a
la mitad de su crecimiento. Ayer pasó por mí un intérprete,
que será mi guía, para llevarme a la Casa de los Escritores.
Entré a un salón donde había una docena de georgianos;
luego se añadieron unos cuantos más. En las mesas hay unos
grandes cuencos de cerámica colmados de frutas. Durante nuestro
diálogo nos invitan a comer peras y manzanas gigantescas; las pelan
con navajas con ademanes lentos y precisos, las cortan, elegante y ceremoniosamente
se ofrecen unos a otros trozos de fruta como si cumplieran un rito antiguo,
y luego también nos ofrecen a mí y a mi guía. Me entero
de que el primer libro literario escrito en georgiano data del siglo v,
una fecha remotísima, y que la literatura eclesiástica es
aún más antigua. Les pido que me repitan la fecha, pues me
parece casi imposible que los georgianos tuvieran ya libros en su idioma
en la época final del imperio romano, cinco siglos antes de que
las lenguas romances hubieran producido un texto literario. ¿No
sería el siglo XV? Vuelvo a preguntar, y me dicen que no. El gran
clásico de la nación, El caballero de la piel de tigre,
de Shota Rushtavei, es del siglo XII, la época de oro de la literatura
georgiana. Deduzco por la conversación que tanto la literatura como
el cine y el teatro georgianos actuales se basan en tres elementos: un
sentido estricto de la forma, un esfuerzo de imaginación que de
ninguna manera desdeña lo mitológico, y un apego a la realidad
y al mismo tiempo la crítica a esa misma realidad. Se quejan reiteradamente
de que durante largo tiempo los georgianos no han sido considerados como
seres pensantes sino sólo como un grupo nacional que manifiesta
vacuamente su felicidad cantando, bailando y bebiendo vino a toda hora.
Para muchos ha sido un deslumbramiento saber que los escritores y cineastas
georgianos pensamos y que somos severamente autocríticos. Pero no
sólo somos una nación hedónica, hay que recalcarlo,
sino también trágica, dice el escritor que preside el encuentro.
Otro, un hombre sesentón, de baja estatura, regordete, de boca sensual
y piel cruelmente castigada por la viruela, o por un acné juvenil
tan pernicioso que le destrozó la cara, protesta con voz sofocada,
porque el bello sexo, las benditas damas, sobre todo las nórdicas
y las alemanas consideran a los georgianos como meros objetos sexuales
y no como sujetos capaces de emitir poesía, y eso para el prestigio
de la nación ha sido ruinoso. Pasternak fue un gran entusiasta
de nuestros poetas, escribió sobre ellos y tradujo a los mejores.
Los franceses se han basado en esas traducciones, las han publicado en
Francia y en Suiza, y ha sido muy difícil sacarles de la cabeza
que son buenos sólo debido a Pasternak y no a los autores mismos,
a quienes consideran como pura materia prima. Pero qué podemos hacer,
vienen sus mujeres, sus hijas, y al regresar a sus países de lo
que quieren hablar es de la potencia muscular de nuestros muchachos, de
lo que tienen entre las piernas, y no de que leyeron poemas por aquí
y por allá. Vienen en el verano, no como langostas, ¡qué
va!, vienen como jaurías de panteras, y se arrojan hambrientas y
feroces sobre nuestros cuerpos indefensos; ni a los viejos siquiera nos
perdonan. Las sufrimos durante tres meses, los del verano, y nos dejan
convertidos en esqueletos. El cerebro se nos seca y nos lleva tiempo recuperar
la savia y volver a recordar el idioma tal como es debido. Hay una falta
de respeto en ese modo tan crudo de proceder, ¿no le parece? A un
primo mío más viejo que yo, con las piernas amputadas desde
la guerra... Y allí le detienen todos el galope. Se queda como
aturdido, se excusa, todos ríen entonces, hablan entre sí,
dicen algo que el intérprete no quiere traducirme, pelan más
manzanas y peras, las cortan en pedazos y vuelven a compartirlas. Tal
vez dice un dramaturgo, Shadim Schamanadzé, el más joven
del grupo en ningún país del mundo se siente como en Georgia
la insatisfacción por lo logrado. Lo que les asombra de nosotros lo califican como experimentos de vanguardia,
que si somos hijos de Beckett, o si de los surrealistas, o de los minimalistas,
pues sí, puede ser que alguno lo sea, pero me parece más
bien que es el resultado de una tradición distinta, que viene de
muy lejos en el tiempo. Alguien explica que la nueva generación
se nutre en la antigua literatura georgiana, y por eso resulta tan nueva.
Lo que hoy se escribe insiste el dramaturgo es una literatura trágica,
caracterizada por su aceptación del dolor. El reconocimiento de
un código moral que viene de la antigüedad. Lo que nos diferencia
de Occidente termina es nuestro deseo de construir. Antes de salir de
la Unión de Escritores me mostraron una lista de libros mexicanos
traducidos al georgiano en los últimos diez años: Vámonos
con Pancho Villa, de Rafael Muñoz, Los de abajo, de Mariano
Azuela, y La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, junto a
algunos fantasmas del realismo socialista, que en México ya nadie
lee. Menos que nadie la izquierda: Cipriano Campos Alatorre, José
Mancisidor, y otros... Tuve luego unas cuantas horas para iniciar el recorrido
por la ciudad y mi aprendizaje básico en las cosas de Georgia. En
el año 337 (la fuente está en los textos informativos de
los museos), el cristianismo fue aceptado oficialmente en Iberia (la Georgia
oriental), es decir, sorprendentemente mucho antes que en Roma. El gran
arte religioso se desarrolla del siglo VIII al XI. Me mostraron iconos
maravillosos; en uno de ellos San Jorge mata con una lanza al emperador
Constantino, evidentemente antes de su conversión al cristianismo.
Se han encontrado relaciones lingüísticas entre el georgiano
y el idioma vasco. Uno de los nombres antiguos de la comarca fue Iberia.
Lo que les asombra de nosotros lo califican como experimentos de vanguardia,
que si somos hijos de Beckett, o si de los surrealistas, o de los minimalistas,
pues sí, puede ser que alguno lo sea, pero me parece más
bien que es el resultado de una tradición distinta, que viene de
muy lejos en el tiempo. Alguien explica que la nueva generación
se nutre en la antigua literatura georgiana, y por eso resulta tan nueva.
Lo que hoy se escribe insiste el dramaturgo es una literatura trágica,
caracterizada por su aceptación del dolor. El reconocimiento de
un código moral que viene de la antigüedad. Lo que nos diferencia
de Occidente termina es nuestro deseo de construir. Antes de salir de
la Unión de Escritores me mostraron una lista de libros mexicanos
traducidos al georgiano en los últimos diez años: Vámonos
con Pancho Villa, de Rafael Muñoz, Los de abajo, de Mariano
Azuela, y La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, junto a
algunos fantasmas del realismo socialista, que en México ya nadie
lee. Menos que nadie la izquierda: Cipriano Campos Alatorre, José
Mancisidor, y otros... Tuve luego unas cuantas horas para iniciar el recorrido
por la ciudad y mi aprendizaje básico en las cosas de Georgia. En
el año 337 (la fuente está en los textos informativos de
los museos), el cristianismo fue aceptado oficialmente en Iberia (la Georgia
oriental), es decir, sorprendentemente mucho antes que en Roma. El gran
arte religioso se desarrolla del siglo VIII al XI. Me mostraron iconos
maravillosos; en uno de ellos San Jorge mata con una lanza al emperador
Constantino, evidentemente antes de su conversión al cristianismo.
Se han encontrado relaciones lingüísticas entre el georgiano
y el idioma vasco. Uno de los nombres antiguos de la comarca fue Iberia. 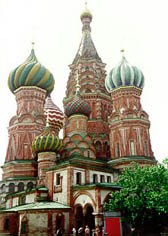 Este
primer día en Georgia equivalió en intensidad a un trimestre
de mi vida habitual. ¡Qué radiante representación de
vida! ¡Qué rostros, qué ojos, qué movimientos
al caminar, qué voces! Ningún ditirambo es suficiente para
describirlos, con seguridad resultaría parco. Lo que más
impresiona es su naturalidad. Es gente que pisa fuerte y bien. La calle
lo demuestra. Las mujeres y los hombres, los viejos y los niños,
todos parecen ser dueños del espacio en que les tocó vivir,
quizás del mundo entero. El grupo que se reunió en el restaurante
al mediodía lo formaban los escritores conocidos en la mañana,
más algunos otros y artistas plásticos. Había varias
mujeres jóvenes muy bellas que nadie me supo aclarar quiénes
eran, si esposas o hijas de los presentes, o escritoras o actrices; la
verdad, todas parecían actrices en un único papel, el de
Carmen la de Triana. Comparo ese encuentro con la comida de los escritores
moscovitas y aquéllos me parecen momias sombrías, pomposas
caricaturas frente a la gente de carne y hueso con quienes me encuentro.
Hice antes de comer un pequeño discurso de agradecimiento. Hablé
de la felicidad que había advertido en la ciudad, y concluí
diciendo que sólo eso, un Estado que lograra hacer feliz a su población,
que tuviera a la mano los recursos para responder a las necesidades físicas
y espirituales de la sociedad, justificaba un sistema político y
social. El mismo joven dramaturgo de la mañana me contestó
que ese aspecto solar de país del Sur no debía engañarme,
que los georgianos estaban lejos de ser el enjambre de paganos voluptuosos
que el mundo se complacía en ver, sino gente pensante, crítica
y severa con sus propias deficiencias. Me gustó la respuesta, pero
ya para entonces todo lo que se decía en la mesa me regocijaba.
Fue un banquete hiperpantagruélico, que duró cinco horas.
Solemne a momentos y divertido siempre. El villano de todas las historias
era el realismo socialista, su sola mención provocaba carcajadas
estruendosas. Se contaron anécdotas malignas y jocosas de algunas
figuras literarias del Asia Central soviética, glorias locales que
en su juventud habían escrito algunos poemas o novelas, y que en
las últimas décadas no escribían sino discursos en
congresos como el que se estaba preparando. Las botellas de un vino casi
negro circulaban sin cesar. Hubo un momento en que todo mundo hablaba sin
saber con quién. Mi intérprete vertía al francés
frases sueltas de aquí y allá, palabras que no se enlazaban
con nada, o en lugar de traducirme cosas que me interesaban lo que hacía
era describirme los gestos y movimientos de los personajes, lo que me hacía
sentir en un escenario actuando en una pieza de Ionesco: ¿Qué
es lo que dijo esa señora joven que hizo reír a todos?,
preguntaba yo, y él respondía: Aquella mujer no es tan joven
como usted podría creer, ya acabó por sentarse, mire, al
fin se llevó la cuchara a la boca, o, a la pregunta de sobre qué
hablaba en su brindis el director de la Asociación, él respondió:
El tamadá levanta el cuerno de la abundancia con la mano derecha;
a su vecino le sirvieron caviar y ahora se pasa la mano por la chaqueta
para sacudir de la manga los residuos. Pero, ¿qué es lo
que dice el tamadá en este momento?, insistía yo. Dice
que la naturaleza se venga de nosotros, y que cada día que pasa
su venganza será mayor. Mire usted a la señora de aquí
enfrente de nosotros, es arquitecta, aunque no lo parece. Se ha vuelto
a servir hojas de vid rellenas de carne molida. Habla con la boca abierta
sobre una confusión de los sexos, porque una americana que estuvo
hace poco aquí se peinaba como un cowboy y no permitía
que le dijeran girl sino boy, y hablaba en masculino; decía,
por ejemplo, Nosotros los muchachos de Oklahoma... Me puse a hablar
en un ruso pésimo con otro vecino de mesa. Me pareció entender
que acababa de estar comiendo con ellos hacía muy poco en ese mismo
restaurante Bob Dylan y otros amigos suyos, entre los cuales estaba la
mujer que insistía en que era un boy, invitados por Evgueni
Evtuchenko, con quien debían estar ahora en su villa, en alguna
de esas playas famosas: Batumi o Sujumi, lugares que me gustaría
conocer como mero turista. Volví la vista al otro lado de la mesa
y vi que era ya un tumulto el que se había agregado al banquete.
Han añadido mesas y sillas y el grupo se hacía inmenso, nos
habíamos apoderado de la terraza entera, a ratos los músicos
se nos acercaban, tocaban sus instrumentos junto a nosotros y todos cantaban
hermosa e interminablemente. La risa era explosiva y contagiosa. Contra
todas las advertencias del doctor Rody, mi médico de Praga, bebí
como un descosido, sin sentir la menor molestia. A veces me irritaba el
excesivo nacionalismo de algunos comensales puesto que a medida que el
licor se imponía el sentimiento de raza crecía en ellos y
me provocaba a hacer escenas, a citar a Thomas Mann, y mencionarles su
concepto de ciudadano del mundo. Y a la pureza de la sangre de que se pavoneaban
yo hacía elogios desmesurados al mestizaje, les recordaba que Pushkin
era mulato y brindé por él. El protocolo, la concepción
misma del banquete georgiano, no favorece la comunicación a dos.
Sólo el tamadá puede conceder la palabra, y en esa ocasión
era el director de la Unión de Escritores, hombre de muchísimas
tablas y autoridad aceptada por los demás. Cada vez que yo intentaba
discutir, él me permitía decir cuatro o cinco palabras, seis
a lo máximo y jovialmente me arrebataba la palabra para dársela
a otro que contaría una historia en la que todos alternativamente
participarían con algún comentario. Claro, se podía
siempre conversar con los vecinos de mesa privadamente, pero también
por poco tiempo. El desarrollo de una comida puede ser apasionante. La
mesa tiene que estar siempre servida, las copas llenas y el ambiente mantenerse
vivo y cordial. Los anfitriones son príncipes...
Este
primer día en Georgia equivalió en intensidad a un trimestre
de mi vida habitual. ¡Qué radiante representación de
vida! ¡Qué rostros, qué ojos, qué movimientos
al caminar, qué voces! Ningún ditirambo es suficiente para
describirlos, con seguridad resultaría parco. Lo que más
impresiona es su naturalidad. Es gente que pisa fuerte y bien. La calle
lo demuestra. Las mujeres y los hombres, los viejos y los niños,
todos parecen ser dueños del espacio en que les tocó vivir,
quizás del mundo entero. El grupo que se reunió en el restaurante
al mediodía lo formaban los escritores conocidos en la mañana,
más algunos otros y artistas plásticos. Había varias
mujeres jóvenes muy bellas que nadie me supo aclarar quiénes
eran, si esposas o hijas de los presentes, o escritoras o actrices; la
verdad, todas parecían actrices en un único papel, el de
Carmen la de Triana. Comparo ese encuentro con la comida de los escritores
moscovitas y aquéllos me parecen momias sombrías, pomposas
caricaturas frente a la gente de carne y hueso con quienes me encuentro.
Hice antes de comer un pequeño discurso de agradecimiento. Hablé
de la felicidad que había advertido en la ciudad, y concluí
diciendo que sólo eso, un Estado que lograra hacer feliz a su población,
que tuviera a la mano los recursos para responder a las necesidades físicas
y espirituales de la sociedad, justificaba un sistema político y
social. El mismo joven dramaturgo de la mañana me contestó
que ese aspecto solar de país del Sur no debía engañarme,
que los georgianos estaban lejos de ser el enjambre de paganos voluptuosos
que el mundo se complacía en ver, sino gente pensante, crítica
y severa con sus propias deficiencias. Me gustó la respuesta, pero
ya para entonces todo lo que se decía en la mesa me regocijaba.
Fue un banquete hiperpantagruélico, que duró cinco horas.
Solemne a momentos y divertido siempre. El villano de todas las historias
era el realismo socialista, su sola mención provocaba carcajadas
estruendosas. Se contaron anécdotas malignas y jocosas de algunas
figuras literarias del Asia Central soviética, glorias locales que
en su juventud habían escrito algunos poemas o novelas, y que en
las últimas décadas no escribían sino discursos en
congresos como el que se estaba preparando. Las botellas de un vino casi
negro circulaban sin cesar. Hubo un momento en que todo mundo hablaba sin
saber con quién. Mi intérprete vertía al francés
frases sueltas de aquí y allá, palabras que no se enlazaban
con nada, o en lugar de traducirme cosas que me interesaban lo que hacía
era describirme los gestos y movimientos de los personajes, lo que me hacía
sentir en un escenario actuando en una pieza de Ionesco: ¿Qué
es lo que dijo esa señora joven que hizo reír a todos?,
preguntaba yo, y él respondía: Aquella mujer no es tan joven
como usted podría creer, ya acabó por sentarse, mire, al
fin se llevó la cuchara a la boca, o, a la pregunta de sobre qué
hablaba en su brindis el director de la Asociación, él respondió:
El tamadá levanta el cuerno de la abundancia con la mano derecha;
a su vecino le sirvieron caviar y ahora se pasa la mano por la chaqueta
para sacudir de la manga los residuos. Pero, ¿qué es lo
que dice el tamadá en este momento?, insistía yo. Dice
que la naturaleza se venga de nosotros, y que cada día que pasa
su venganza será mayor. Mire usted a la señora de aquí
enfrente de nosotros, es arquitecta, aunque no lo parece. Se ha vuelto
a servir hojas de vid rellenas de carne molida. Habla con la boca abierta
sobre una confusión de los sexos, porque una americana que estuvo
hace poco aquí se peinaba como un cowboy y no permitía
que le dijeran girl sino boy, y hablaba en masculino; decía,
por ejemplo, Nosotros los muchachos de Oklahoma... Me puse a hablar
en un ruso pésimo con otro vecino de mesa. Me pareció entender
que acababa de estar comiendo con ellos hacía muy poco en ese mismo
restaurante Bob Dylan y otros amigos suyos, entre los cuales estaba la
mujer que insistía en que era un boy, invitados por Evgueni
Evtuchenko, con quien debían estar ahora en su villa, en alguna
de esas playas famosas: Batumi o Sujumi, lugares que me gustaría
conocer como mero turista. Volví la vista al otro lado de la mesa
y vi que era ya un tumulto el que se había agregado al banquete.
Han añadido mesas y sillas y el grupo se hacía inmenso, nos
habíamos apoderado de la terraza entera, a ratos los músicos
se nos acercaban, tocaban sus instrumentos junto a nosotros y todos cantaban
hermosa e interminablemente. La risa era explosiva y contagiosa. Contra
todas las advertencias del doctor Rody, mi médico de Praga, bebí
como un descosido, sin sentir la menor molestia. A veces me irritaba el
excesivo nacionalismo de algunos comensales puesto que a medida que el
licor se imponía el sentimiento de raza crecía en ellos y
me provocaba a hacer escenas, a citar a Thomas Mann, y mencionarles su
concepto de ciudadano del mundo. Y a la pureza de la sangre de que se pavoneaban
yo hacía elogios desmesurados al mestizaje, les recordaba que Pushkin
era mulato y brindé por él. El protocolo, la concepción
misma del banquete georgiano, no favorece la comunicación a dos.
Sólo el tamadá puede conceder la palabra, y en esa ocasión
era el director de la Unión de Escritores, hombre de muchísimas
tablas y autoridad aceptada por los demás. Cada vez que yo intentaba
discutir, él me permitía decir cuatro o cinco palabras, seis
a lo máximo y jovialmente me arrebataba la palabra para dársela
a otro que contaría una historia en la que todos alternativamente
participarían con algún comentario. Claro, se podía
siempre conversar con los vecinos de mesa privadamente, pero también
por poco tiempo. El desarrollo de una comida puede ser apasionante. La
mesa tiene que estar siempre servida, las copas llenas y el ambiente mantenerse
vivo y cordial. Los anfitriones son príncipes...  Comencé
a sentirme fatigado, me urgía orinar y lavarme la cara, bañármela,
empaparme la cabeza, y busqué el servicio para caballeros. Una empleada
me dejó entender que durante ese día iba a estar clausurado,
me mostró un letrero, y me dijo en ruso que debía yo bajar,
al lado del río estaba la gran toilette. El escritor cacarizo
cambió de asiento y se sentó a mi lado. En un italiano macarrónico
me siguió contando las persecuciones de que había sido objeto
en los veranos; dentro de poco se retiraría en la montaña,
en una aldea de difícil acceso, allí estaría más
tranquilo, se iría con otros viejos a descansar, aunque ya el año
pasado tuvo que vivir encerrado en un granero donde sus nietos le llevaban
clandestinamente los alimentos, porque las alemanas y las finlandesas
suben como cabras, se lo juro, estoy seguro de que treparían al
Himalaya si supieran que allí había un georgiano extraviado,
y aunque estuviera agonizando ellas se lo cepillarían, imagínese
usted lo que harán aquí en nuestros lugares que no son tan
inaccesibles, las guía el olfato, dicen que el semen de los georgianos
es dorado, no, no es cierto, pero eso es lo que dicen, y también
que es el más aromático del mundo, de manera que andan como
los cerdos husmeando el suelo, en busca de trufas, sólo por el aroma,
así son ellas. Se ofreció a acompañarme y a devolverme
después al restaurante. Me es imposible escribir más. La
experiencia fue casi traumática, me perturbó más de
la cuenta, los olores excrementicios me descomponen físicamente,
y yo había bebido una bestialidad. Salí del mingitorio solo
y llegué al restaurante como pude, a buscar mi guía para
que me condujera al hotel; creo que ni siquiera me despedí de nadie.
Tendré que disculparme. Una joven bellísima me detuvo para
decirme que el hombre que salió conmigo a la calle era su padre,
y que no había vuelto. Me preguntó si no me dijo que se iría
directamente a la casa. Le dije que no sabía, sólo que sí,
que ya se había marchado, lo vi salir a la calle. ¿Hacia
la derecha o hacia la izquierda?, quiso saber. Respondí que no
me había fijado, que más bien me parecía que se había
ido hacia el río. De haber sido veraz habría tenido que decirle
que el último lugar donde lo dejé fue en el mingitorio, y
que se estaba bajando los pantalones mientras hablaba con algunos muchachos
que lo recibieron con regocijo.
Comencé
a sentirme fatigado, me urgía orinar y lavarme la cara, bañármela,
empaparme la cabeza, y busqué el servicio para caballeros. Una empleada
me dejó entender que durante ese día iba a estar clausurado,
me mostró un letrero, y me dijo en ruso que debía yo bajar,
al lado del río estaba la gran toilette. El escritor cacarizo
cambió de asiento y se sentó a mi lado. En un italiano macarrónico
me siguió contando las persecuciones de que había sido objeto
en los veranos; dentro de poco se retiraría en la montaña,
en una aldea de difícil acceso, allí estaría más
tranquilo, se iría con otros viejos a descansar, aunque ya el año
pasado tuvo que vivir encerrado en un granero donde sus nietos le llevaban
clandestinamente los alimentos, porque las alemanas y las finlandesas
suben como cabras, se lo juro, estoy seguro de que treparían al
Himalaya si supieran que allí había un georgiano extraviado,
y aunque estuviera agonizando ellas se lo cepillarían, imagínese
usted lo que harán aquí en nuestros lugares que no son tan
inaccesibles, las guía el olfato, dicen que el semen de los georgianos
es dorado, no, no es cierto, pero eso es lo que dicen, y también
que es el más aromático del mundo, de manera que andan como
los cerdos husmeando el suelo, en busca de trufas, sólo por el aroma,
así son ellas. Se ofreció a acompañarme y a devolverme
después al restaurante. Me es imposible escribir más. La
experiencia fue casi traumática, me perturbó más de
la cuenta, los olores excrementicios me descomponen físicamente,
y yo había bebido una bestialidad. Salí del mingitorio solo
y llegué al restaurante como pude, a buscar mi guía para
que me condujera al hotel; creo que ni siquiera me despedí de nadie.
Tendré que disculparme. Una joven bellísima me detuvo para
decirme que el hombre que salió conmigo a la calle era su padre,
y que no había vuelto. Me preguntó si no me dijo que se iría
directamente a la casa. Le dije que no sabía, sólo que sí,
que ya se había marchado, lo vi salir a la calle. ¿Hacia
la derecha o hacia la izquierda?, quiso saber. Respondí que no
me había fijado, que más bien me parecía que se había
ido hacia el río. De haber sido veraz habría tenido que decirle
que el último lugar donde lo dejé fue en el mingitorio, y
que se estaba bajando los pantalones mientras hablaba con algunos muchachos
que lo recibieron con regocijo.