La Jornada Semanal, 9 de julio del 2000
Agustín Escobar Ledesma
(extranjeros en su tierra)
Los ñañho de Tultepec
Los señores capitalinos que pasan en
sus coches por la caseta de cobro de la autopista
Tepozotlán-Palmillas, tal vez hayan visto alguna vez y por
descuido a los ñañho que venden artesanías y
tejidos, mientras sus niños piden limosna y refrescos o
chicles. Estos mendigos y artesanos son descendientes de los
dueños de estas tierras, hablan su lengua (para algunos de
ellos, el español es una segunda lengua) y, por lo mismo, su
visión del mundo es diferente a los del "Stratus" que les
dieron un chicle y restos de una torta de jamón. Artistas,
industriosos, desasosegados, pacientes, humillados y ofendidos, los
ñañho son objeto de la atención y el afecto de
Agustín Escobar, antropólogo humano que escribe
con sencilla maestría y sabe dar testimonio.
El río pasa, pasa:
nunca cesa.
El viento pasa, pasa:
nunca cesa.
La vida pasa, pasa:
no regresa.Canción otomí
 San Ildefonso Tultepec es una población situada a
veinte kilómetros de Amealco, al sur del estado de
Querétaro. Son diez comunidades esparcidas sobre
múltiples lomas desprovistas de vegetación, ya que a
principios del siglo xx los bosques de pinos fueron arrasados para ser
convertidos en postes que hoy alumbran con sus farolas las
románticas noches de la Ciudad Luz.
San Ildefonso Tultepec es una población situada a
veinte kilómetros de Amealco, al sur del estado de
Querétaro. Son diez comunidades esparcidas sobre
múltiples lomas desprovistas de vegetación, ya que a
principios del siglo xx los bosques de pinos fueron arrasados para ser
convertidos en postes que hoy alumbran con sus farolas las
románticas noches de la Ciudad Luz.
La antropóloga Lydia van de Fliert consigna en
El otomí en busca de la vida que, según la
tradición oral de la comunidad, Tultepec fue fundado entre 1521
y 1531, y que en 1879 unos criollos se asentaron en la hacienda La
Muralla, llevando consigo una imagen de San Ildefonso y, a partir de
ese momento, el santo se convirtió en el patrón.
San Ildefonso Tultepec es una de las cien comunidades
indígenas del estado de Querétaro, con idioma y
costumbres propias. Tiene una población estimada en quince mil
personas, casi la misma cantidad que Santiago Mezquititlán,
seguida por San Miguel Tlaxcaltepec, también pertenecientes a
Amealco.
Las comunidades indígenas de este municipio
concentran los mayores índices de marginación, pobreza,
desnutrición, analfabetismo, alcoholismo,
etcétera. Según la investigación de Alfonso Serna
Jiménez, La migración en la estrategia de la vida
rural, las oleadas migratorias otomíes se han incrementado
a partir de 1984, cuando llegó a Tultepec la carretera de
asfalto. Las tierras para la agricultura son insuficientes por los
históricos despojos del territorio comunal por parte de
hacendados, caciques y mestizos, así como por el crecimiento
demográfico, lo que ha llevado a los integrantes de esta
cultura de origen milenario a buscar formas de subsistencia fuera de
la comunidad.
El águila, la serpiente y el nopal
Hace cuarenta años, entre los niños
mestizos de Querétaro, principalmente de la región
semidesértica, subsistía un juego con referencias a la
gran México-Tenochtitlan. En la recreación, los infantes
convertían una de sus manos en garra de águila para
posarla en la cabeza de alguno de sus descuidados compañeros
mientras hacía el siguiente interrogatorio: "ƑDónde
se paró el águila?", preguntaba el primero. "šEn un
nopal!", respondía el infante que se quedaba quieto, con la
garra posada sobre su cabeza. "ƑCuántas tunas se
comió?", inquiría nuevamente el de la garra. Finalmente
el otro niño debía decir cualquier cantidad (entre
menos, mejor) ya que por cada "tuna" le clavaban las uñas en el
cráneo.
 Hay otra referencia que nos remite al pasado
mítico de la gran México-Tenochtitlan, que subsiste en
el idioma otomí. Jaques Soustelle menciona que no solamente
todos los nombres nahuas de la región otomí sino aun el
de México-Tenochtitlan son traducciones de nombres
originalmente otomíes, debido a que los mexicas ocuparon el
centro de México después del pueblo otomí. Esto
se relaciona con el hecho de que los otomíes de
Querétaro llaman M'onda a la Ciudad de México, y
Soustelle explica que monda o bonda es una especie de
tuna llamada en náhuatl tenochtli, y en el códice
Huichapan existe un nombre otomí compuesto para la capital:
anbondo amadezänä, donde zänä
significa luna y amade o made, mitad: "los de la mitad
de la luna". La confirmación del nombre de la capital la
encontramos todavía en nuestros días con el nombre de un
nopal cuya característica principal es ser el primero de la
temporada que ofrenda sus rojos frutos. Esta variedad, de las decenas
que existen en Querétaro, es conocida en las zonas mestizas con
el nombre de bondothe o bondotha.
Hay otra referencia que nos remite al pasado
mítico de la gran México-Tenochtitlan, que subsiste en
el idioma otomí. Jaques Soustelle menciona que no solamente
todos los nombres nahuas de la región otomí sino aun el
de México-Tenochtitlan son traducciones de nombres
originalmente otomíes, debido a que los mexicas ocuparon el
centro de México después del pueblo otomí. Esto
se relaciona con el hecho de que los otomíes de
Querétaro llaman M'onda a la Ciudad de México, y
Soustelle explica que monda o bonda es una especie de
tuna llamada en náhuatl tenochtli, y en el códice
Huichapan existe un nombre otomí compuesto para la capital:
anbondo amadezänä, donde zänä
significa luna y amade o made, mitad: "los de la mitad
de la luna". La confirmación del nombre de la capital la
encontramos todavía en nuestros días con el nombre de un
nopal cuya característica principal es ser el primero de la
temporada que ofrenda sus rojos frutos. Esta variedad, de las decenas
que existen en Querétaro, es conocida en las zonas mestizas con
el nombre de bondothe o bondotha.
Medicina
En el siglo xvi, Francisco Ramos de Cárdenas,
escribano público de su majestad, en la Relación de
Querétaro dejó constancia de una planta que
produce:
una flor morada pequeña
que en la lengua otomí se llama natehee y en mexicana
tlatlazistly que quiere decir "yerba de tos". Usan de ella los
otomíes dando el zumo para la tos. Es yerba de tanta virtud que
cualquier herida por muy grande que sea se cura con ella y tiene
virtud de digerir, mundificar, encarnar y cicatrizar [...] Yo
curé a un hombre español de una herida penetrante en los
pechos de una puñalada, y por faltar las cosas necesarias para
jeringarle la herida le jeringué con el zumo de esta yerba e
hizo tan grande efecto que con tener mucha sangre apostemada en el
fondo del pecho, y con ser pequeña la
herida, alta y torcida, por ella misma evacuó tan
maravillosamente que se atribuyó a cosa milagrosa y luego se le
quitó el accidente y quedó sano.
 En la práctica de la medicina tradicional, a decir
de los investigadores, es donde se refleja con mayor énfasis el
complejo mágico-religioso de los otomíes. En San
Ildefonso Tultepec existen curanderos especializados que, con
productos de origen vegetal, animal y mineral, curan las enfermedades
de la comunidad; las gastrointestinales, que ocupan el primer lugar, y
las de filiación cultural: espanto, mal aire, empacho,
histérico, hético, cuadrilla de sol (peligrosa
enfermedad causada por el brillo del sol), caída de mollera,
mal de ojo, etcétera. Aparte está el dolor
caballero (dolencia que se clava en la región abdominal; en
otomí recibe el nombre de u'jitio).
En la práctica de la medicina tradicional, a decir
de los investigadores, es donde se refleja con mayor énfasis el
complejo mágico-religioso de los otomíes. En San
Ildefonso Tultepec existen curanderos especializados que, con
productos de origen vegetal, animal y mineral, curan las enfermedades
de la comunidad; las gastrointestinales, que ocupan el primer lugar, y
las de filiación cultural: espanto, mal aire, empacho,
histérico, hético, cuadrilla de sol (peligrosa
enfermedad causada por el brillo del sol), caída de mollera,
mal de ojo, etcétera. Aparte está el dolor
caballero (dolencia que se clava en la región abdominal; en
otomí recibe el nombre de u'jitio).
Existen parteros, sobadores, chupadores (que succionan la
parte afectada para extraer el mal que aqueja al paciente), hueseros,
hierberos y especialistas en limpias.
El síntoma del mal aire es cuando "los ojos
se ponen llorosos, como lucecitas". El mal se cura con una limpia que
consiste en el jumazo (derivado de humo o humazo). Se quema en
las brasas pirul, romero, plumas de guajolote, cuerno de res, lana
puerca (de borrego negro y sin lavar), un pedazo de quesquémetl
y copal. El paciente debe aspirar el humo. Los curanderos
también tienen un remedio para combatir la adicción a la
Coca Cola (zi koka), que se ha convertido en un verdadero
problema de salud pública. El alivio consiste en beber una
infusión de hierbabuena y flores de cincollaga,
además de tomar baños del mismo cocimiento durante
varias semanas para anular los deseos de ingerir esta "agua negra con
burbujas".
La mayoría de las enfermedades de los
indígenas de Amealco están asociadas a la
desnutrición. Los curanderos y los dos médicos
alópatas que brindan atención a la comunidad coinciden
en recomendar a sus pacientes que, para prevenir cualquier tipo de
enfermedad, deben comer bien, indicación que casi nadie cumple
por las condiciones de ultra pobreza. Los de esta comunidad son los
índices de mortalidad más altos del estado de
Querétaro, y en ella se cree que los remolinos o tornados son
causados por las ánimas de las mujeres muertas en parto y, en
general, por los fallecidos de manera violenta: ahorcados,
acuchillados, baleados o atropellados por algún
automóvil. Las ánimas bajan del cielo en los
torbellinos, causando estragos en el mundo.
Matarrata
Entre los otomíes, el alcoholismo es un grave
problema de salud pública que se remonta a la época de
la Colonia. En La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales
otomíes, Jaques Galinier menciona lo siguiente:
 En la época colonial, por medio de las bebidas
embriagantes, los otomíes intentaban probablemente evadirse de
sus pésimas condiciones de vida, mostrando una especie de
reacción afectiva ante la agresión cultural, la
dominación política, económica, religiosa de que
son objeto. En los tiempos prehispánicos el consumo del pulque
estaba estrictamente reglamentado, pero desde los inicios de la
Colonia había recibido un impulso considerable. Lo que al
parecer escapó a la mayoría de los misioneros es que la
embriaguez se inscribe para los otomíes en experiencias
rituales particularmente intensas, que se mantuvieron hasta nuestros
días, expresando con desesperada violencia los anhelos secretos
de los hombres y su sentido sagrado.
En la época colonial, por medio de las bebidas
embriagantes, los otomíes intentaban probablemente evadirse de
sus pésimas condiciones de vida, mostrando una especie de
reacción afectiva ante la agresión cultural, la
dominación política, económica, religiosa de que
son objeto. En los tiempos prehispánicos el consumo del pulque
estaba estrictamente reglamentado, pero desde los inicios de la
Colonia había recibido un impulso considerable. Lo que al
parecer escapó a la mayoría de los misioneros es que la
embriaguez se inscribe para los otomíes en experiencias
rituales particularmente intensas, que se mantuvieron hasta nuestros
días, expresando con desesperada violencia los anhelos secretos
de los hombres y su sentido sagrado.
Evaristo Bernabé Chávez, oriundo de
Tultepec, profesor bilingüe y traductor del Instituto
Lingüístico de Verano, menciona que tan sólo en el
barrio de Yospí, semanalmente se consumen 200 litros de un
popular aguardiente conocido como matarrata por sus
devastadores efectos. El aguardiente, barato y de ínfima
calidad, es expendido sin ningún control en las tiendas de
abarrotes de los mestizos, a los que les reporta jugosas
ganancias.
Caminito de la escuela
En una ponencia presentada en el Segundo Encuentro
Internacional de Promotores de Cultura Popular de América
Latina y el Caribe, realizado en la ciudad de Querétaro en
abril de 1997, el director general de Educación Indígena
afirmó que el idioma otomí era aprendido por los
niños indígenas de Amealco como un segundo idioma, que
no nacían mamándolo, que primero aprendían
español y después otomí.
La realidad es otra: casi la mitad de la población
es monolingüe en otomí. El fenómeno migratorio ha
obligado a los indígenas a aprender el español, como
forma de sobrevivencia en las ciudades a las que llegan a vender
artesanías, chicles, etcétera, o a pedir limosna. El
sistema de educación bilingüe en Tultepec, al igual que en
el resto del estado y del país, ha sido un fracaso. Las aulas
han sido el sitio más eficaz para acabar con los idiomas
autóctonos.
Los banqueros
Francisco Ramos de Cárdenas calificó
así a los otomíes:
En el trabajo son flojos aunque
en comparación de las otras naciones de esta tierra son
más trabajadores. Son más aplicados a labores del campo
que otra cosa, aunque lo que hacen es con tanto espacio y flema que
sale más labor de un español en un día que de
diez de éstos en dos.
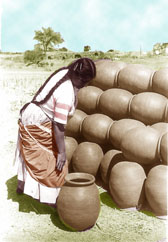 Las viviendas indígenas de Amealco son construidas
con materiales locales, principalmente adobe y sillar (bloques de
tepetate de diferentes grados de dureza y colorido, extraídos
del subsuelo). Generalmente, estas viviendas constan de una pieza que
tiene las funciones de recámara, cocina y comedor. Los techos
son de vigas de madera y teja de barro cocido, y el piso es de tierra
apisonada.
Las viviendas indígenas de Amealco son construidas
con materiales locales, principalmente adobe y sillar (bloques de
tepetate de diferentes grados de dureza y colorido, extraídos
del subsuelo). Generalmente, estas viviendas constan de una pieza que
tiene las funciones de recámara, cocina y comedor. Los techos
son de vigas de madera y teja de barro cocido, y el piso es de tierra
apisonada.
En las inmediaciones de San Ildefonso existen bancos de
sillar en los que trabajan alrededor de 400 personas entre
niños, niñas, jóvenes y adultos. Los infantes
trabajan después del horario de clases, aunque algunos de plano
han abandonado la escuela para laborar de ocho de la mañana a
cinco de la tarde, de lunes a sábado. Esta actividad, que
tradicionalmente se realizaba de manera rudimentaria, cortando los
bloques con zapapico y pala, fue tecnificada. Hace seis años
que Alianza para el Campo proporcionó crédito para la
compra de máquinas cortadoras, que fueron adquiridas
principalmente por mestizos.
Los Vázquez iniciaron un cacicazgo hace cuarenta
años, cuando uno de sus integrantes duró treinta
años de delegado municipal. El principio fue la venta de
alcohol y pulque, introducidos de contrabando desde el estado de
Hidalgo; luego se hicieron de camiones. Hace algunos años
monopolizaron la extracción del sillar, explotándolo de
manera intensiva para crear sobreoferta, con lo que hicieron quebrar a
los pequeños banqueros indios que no contaban con el capital
suficiente para explotar y comercializar los bloques; los
otomíes se vieron en la necesidad de vender los bancos o la
producción a los acaparadores, quienes con su flotilla de
camiones llevan el producto a las ciudades de Toluca, San Juan del
Río, Querétaro, Atlacomulco, Puebla, San Luis
Potosí, Cuernavaca y México, entre otras.
De la misma manera que en el siglo xvi lo hizo Ramos de
Cárdenas, los Vázquez y los escasos mestizos de Tultepec
justifican la explotación a la que someten a los
indígenas:
Son unos malgastados, en las fiestas echan la casa por la
ventana. Compran chínguere, flores, cuetes, ceras. Hacen unas
grandes comilonas en las que se gastan un dineral. Siempre
están endeudados en las tiendas ya que si tienen cinco pesos se
gastan diez. En cambio, nosotros si tenemos cinco pesos gastamos dos y
ahorramos tres, somos ahorrativos, ellos no. Es por eso que tenemos
más recursos y dinero.
En promedio, cada peón extrae veinticinco bloques
de sillar al día. Los banqueros pagan a dos pesos la pieza que
venden a un precio que va de seis a quince pesos. "No les pagamos
más porque no saben guardar el dinero", dicen socarronamente
los mestizos, además de quejarse de que en la época de
fiestas los trabajadores abandonan los bancos; lo que no saben es
qué decir cuando se les pregunta sobre las prestaciones
sociales de los peones.
El barro
En el taller de alfarería de Alberto Morales
Doroteo y Saturnina Bartolo Lucas, a la entrada de San Ildefonso
Tultepec, a la orilla de la carretera, descansan sonrientes soles de
colores y lunas llenas de gracia, acompañadas de ollas,
cántaros, macetas y cazuelas creadas a cuatro manos. Mientras
Alberto, monolingüe en otomí, trabaja sin cesar en el
pequeño torno de madera, Saturnina, sin dejar de moldear nuevos
soles y lunas, informa de las condiciones de su trabajo creativo:
"Aquí no tenemos electricidad, agua potable ni drenaje. El agua
para lavar ropa y para el barro la acarreamos de un río que
pasa cerca de aquí, la de tomar la sacamos de una fosa. La
tierra la compramos por metro con los camiones de
volteo. También compramos cargas de leña que los
arrieros traen en burro para cocer las figuras de barro en el
horno. También compramos pinturas y brochas para colorear
macetas, lunas, vírgenes, soles y floreros."
 En lo que Saturnina trabaja y platica, su pequeño
hijo Alberto, de año y medio de edad y pies descalzos, juega
con vírgenes, soles y lunas recostadas en la tierra del taller,
quemadas y fracturadas. Mientras, a un lado del humeante horno, sin
ningún recato, una gallina se da un baño de tierra,
sacudiéndose el polvo con fuertes aleteos.
En lo que Saturnina trabaja y platica, su pequeño
hijo Alberto, de año y medio de edad y pies descalzos, juega
con vírgenes, soles y lunas recostadas en la tierra del taller,
quemadas y fracturadas. Mientras, a un lado del humeante horno, sin
ningún recato, una gallina se da un baño de tierra,
sacudiéndose el polvo con fuertes aleteos.
"Con lo que vendemos apenas nos alcanza para
comer. Nosotros no queremos salir de Tultepec porque las ciudades son
muy peligrosas. Aquí viene la gente de otros lugares a comprar
las ollas, llenan sus camionetas y se las llevan. Otras personas de
aquí mismo también vienen a comprar para llevarlas a
vender fuera. Antes, cuando no había carretera la gente cargaba
las ollas en mecapal para sacarlas. Ahora hay algunas personas que han
dejado de hacer cántaros, comales, ollas y cazuelas para
especializarse en la hechura de figuras decorativas: rosarios,
kioscos, cúpulas de iglesias y casas en miniatura."
Penélope
Aquí no existe una sola mujer que no sepa tejer o
bordar. Niñas, adolescentes, adultas y ancianas tejen sin
cesar. Miles de manos se mueven diestramente con agujas, ganchos e
hilos en la manufactura de servilletas, manteles, bolsas, morrales,
monederos, carpetas, etcétera. No importa si el padre
está ausente o si el marido fue a enfrentarse a la vida en
desigual combate, las mujeres no paran de tejer de día y de
noche. La actividad sólo tiene punto de comparación con
las laboriosas arañas que, aunque les destruyan el tejido,
reinician su labor hasta el fin de sus días.
Una primorosa servilleta se lleva seis pesos en materia
prima; los acaparadores la pagan a diez pesos. La "ganancia" neta es
de cuatro pesos, dos por cada día de trabajo. Ante esta
situación, algunas de las mujeres se aventuran con sus tejidos
y bordados a las ciudades de Amealco, San Juan del Río,
Querétaro y México. Las más osadas viajan a
Morelia, Guadalajara y Puerto Vallarta a ofrecer sus coloridos tejidos
con motivos prehispánicos a los turistas, si son extranjeros
mejor, ya que pagan en dólares.
La supercarretera
Antonia tiene doce años de edad y cursa el sexto
año de primaria. Le gustan los puentes vacacionales y los fines
de semana porque le representan la oportunidad de hacerse de unos
cuantos pesos. Recorre sesenta kilómetros en autobús
para arribar a la caseta de cuota de Palmillas, en la carretera
México-Querétaro. Ahí aprovecha la baja velocidad
de los cientos de automóviles para ofrecer chicles, dulces,
servilletas tejidas, rosarios y otras artesanías de barro. Va
de un vehículo a otro enfundada en su llamativa falda verde y
blusa blanca de mangas largas con florecitas azules. Sobre su negra
cabellera un albo sombrero masculino de lona le protege de los
inclementes rayos solares, que rebotan de la carretera,
metiéndose entre sus zapatos de hule, ante el disimulo de la
soldadesca que resguarda la garita.
Al igual que Antonia, decenas de niñas,
niños, ancianas y mujeres con bebé envuelto en un rebozo
y cargado en la espalda, aletean en busca de la vida, como mariposas a
la vera del negro río de asfalto que nunca cesa.
 San Ildefonso Tultepec es una población situada a
veinte kilómetros de Amealco, al sur del estado de
Querétaro. Son diez comunidades esparcidas sobre
múltiples lomas desprovistas de vegetación, ya que a
principios del siglo xx los bosques de pinos fueron arrasados para ser
convertidos en postes que hoy alumbran con sus farolas las
románticas noches de la Ciudad Luz.
San Ildefonso Tultepec es una población situada a
veinte kilómetros de Amealco, al sur del estado de
Querétaro. Son diez comunidades esparcidas sobre
múltiples lomas desprovistas de vegetación, ya que a
principios del siglo xx los bosques de pinos fueron arrasados para ser
convertidos en postes que hoy alumbran con sus farolas las
románticas noches de la Ciudad Luz.
 Hay otra referencia que nos remite al pasado
mítico de la gran México-Tenochtitlan, que subsiste en
el idioma otomí. Jaques Soustelle menciona que no solamente
todos los nombres nahuas de la región otomí sino aun el
de México-Tenochtitlan son traducciones de nombres
originalmente otomíes, debido a que los mexicas ocuparon el
centro de México después del pueblo otomí. Esto
se relaciona con el hecho de que los otomíes de
Querétaro llaman M'onda a la Ciudad de México, y
Soustelle explica que monda o bonda es una especie de
tuna llamada en náhuatl tenochtli, y en el códice
Huichapan existe un nombre otomí compuesto para la capital:
anbondo amadezänä, donde zänä
significa luna y amade o made, mitad: "los de la mitad
de la luna". La confirmación del nombre de la capital la
encontramos todavía en nuestros días con el nombre de un
nopal cuya característica principal es ser el primero de la
temporada que ofrenda sus rojos frutos. Esta variedad, de las decenas
que existen en Querétaro, es conocida en las zonas mestizas con
el nombre de bondothe o bondotha.
Hay otra referencia que nos remite al pasado
mítico de la gran México-Tenochtitlan, que subsiste en
el idioma otomí. Jaques Soustelle menciona que no solamente
todos los nombres nahuas de la región otomí sino aun el
de México-Tenochtitlan son traducciones de nombres
originalmente otomíes, debido a que los mexicas ocuparon el
centro de México después del pueblo otomí. Esto
se relaciona con el hecho de que los otomíes de
Querétaro llaman M'onda a la Ciudad de México, y
Soustelle explica que monda o bonda es una especie de
tuna llamada en náhuatl tenochtli, y en el códice
Huichapan existe un nombre otomí compuesto para la capital:
anbondo amadezänä, donde zänä
significa luna y amade o made, mitad: "los de la mitad
de la luna". La confirmación del nombre de la capital la
encontramos todavía en nuestros días con el nombre de un
nopal cuya característica principal es ser el primero de la
temporada que ofrenda sus rojos frutos. Esta variedad, de las decenas
que existen en Querétaro, es conocida en las zonas mestizas con
el nombre de bondothe o bondotha.
 En la práctica de la medicina tradicional, a decir
de los investigadores, es donde se refleja con mayor énfasis el
complejo mágico-religioso de los otomíes. En San
Ildefonso Tultepec existen curanderos especializados que, con
productos de origen vegetal, animal y mineral, curan las enfermedades
de la comunidad; las gastrointestinales, que ocupan el primer lugar, y
las de filiación cultural: espanto, mal aire, empacho,
histérico, hético, cuadrilla de sol (peligrosa
enfermedad causada por el brillo del sol), caída de mollera,
mal de ojo, etcétera. Aparte está el dolor
caballero (dolencia que se clava en la región abdominal; en
otomí recibe el nombre de u'jitio).
En la práctica de la medicina tradicional, a decir
de los investigadores, es donde se refleja con mayor énfasis el
complejo mágico-religioso de los otomíes. En San
Ildefonso Tultepec existen curanderos especializados que, con
productos de origen vegetal, animal y mineral, curan las enfermedades
de la comunidad; las gastrointestinales, que ocupan el primer lugar, y
las de filiación cultural: espanto, mal aire, empacho,
histérico, hético, cuadrilla de sol (peligrosa
enfermedad causada por el brillo del sol), caída de mollera,
mal de ojo, etcétera. Aparte está el dolor
caballero (dolencia que se clava en la región abdominal; en
otomí recibe el nombre de u'jitio).
 En la época colonial, por medio de las bebidas
embriagantes, los otomíes intentaban probablemente evadirse de
sus pésimas condiciones de vida, mostrando una especie de
reacción afectiva ante la agresión cultural, la
dominación política, económica, religiosa de que
son objeto. En los tiempos prehispánicos el consumo del pulque
estaba estrictamente reglamentado, pero desde los inicios de la
Colonia había recibido un impulso considerable. Lo que al
parecer escapó a la mayoría de los misioneros es que la
embriaguez se inscribe para los otomíes en experiencias
rituales particularmente intensas, que se mantuvieron hasta nuestros
días, expresando con desesperada violencia los anhelos secretos
de los hombres y su sentido sagrado.
En la época colonial, por medio de las bebidas
embriagantes, los otomíes intentaban probablemente evadirse de
sus pésimas condiciones de vida, mostrando una especie de
reacción afectiva ante la agresión cultural, la
dominación política, económica, religiosa de que
son objeto. En los tiempos prehispánicos el consumo del pulque
estaba estrictamente reglamentado, pero desde los inicios de la
Colonia había recibido un impulso considerable. Lo que al
parecer escapó a la mayoría de los misioneros es que la
embriaguez se inscribe para los otomíes en experiencias
rituales particularmente intensas, que se mantuvieron hasta nuestros
días, expresando con desesperada violencia los anhelos secretos
de los hombres y su sentido sagrado.
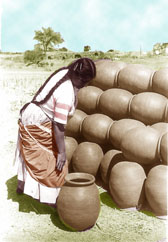 Las viviendas indígenas de Amealco son construidas
con materiales locales, principalmente adobe y sillar (bloques de
tepetate de diferentes grados de dureza y colorido, extraídos
del subsuelo). Generalmente, estas viviendas constan de una pieza que
tiene las funciones de recámara, cocina y comedor. Los techos
son de vigas de madera y teja de barro cocido, y el piso es de tierra
apisonada.
Las viviendas indígenas de Amealco son construidas
con materiales locales, principalmente adobe y sillar (bloques de
tepetate de diferentes grados de dureza y colorido, extraídos
del subsuelo). Generalmente, estas viviendas constan de una pieza que
tiene las funciones de recámara, cocina y comedor. Los techos
son de vigas de madera y teja de barro cocido, y el piso es de tierra
apisonada.
 En lo que Saturnina trabaja y platica, su pequeño
hijo Alberto, de año y medio de edad y pies descalzos, juega
con vírgenes, soles y lunas recostadas en la tierra del taller,
quemadas y fracturadas. Mientras, a un lado del humeante horno, sin
ningún recato, una gallina se da un baño de tierra,
sacudiéndose el polvo con fuertes aleteos.
En lo que Saturnina trabaja y platica, su pequeño
hijo Alberto, de año y medio de edad y pies descalzos, juega
con vírgenes, soles y lunas recostadas en la tierra del taller,
quemadas y fracturadas. Mientras, a un lado del humeante horno, sin
ningún recato, una gallina se da un baño de tierra,
sacudiéndose el polvo con fuertes aleteos.