Lunes
en la Ciencia, 5 de junio del 2000
Desarrollo tecnológico, educación superior
y ciencia en tiempo de elecciones
ƑEl compromiso de los candidatos?
Gustavo Viniegra González
Casi todos los candidatos a la Presidencia de la
República y sus potenciales electores quieren un cambio, pero
poco se aclara en qué consistiría dicha
transformación y menos aun cómo afectaría al
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación
superior. Conviene, por tanto, usar los medios públicos de
comunicación para formular las posibles alternativas y esperar
las respuestas de los aspirantes.
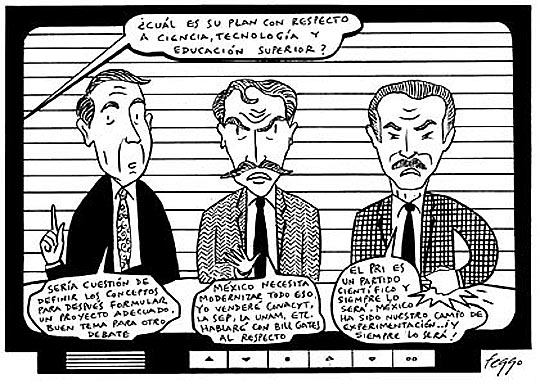 Todos queremos salir del atraso y frustración en
que hemos vivido desde hace casi 20 años, cuando el país
entró en una gran crisis originada por una política
insensata de gasto público y endeudamiento, desconociendo los
riesgos que representan las fluctuaciones inesperadas del mercado
exterior. Nos gustaría que la economía creciera a un
ritmo mayor del 5 por ciento anual para crear suficiente riqueza que
se distribuyera ampliamente en forma de empleo bien remunerado. Que
disminuyeran: la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad. Pero,
Ƒcómo será posible lograr esos cambios tan
deseados? En estas breves líneas me atrevo a proponer que una
decisión clave es escoger entre seguir con el modelo actual de
país maquilador, es decir, ensamblador de manufacturas y
exportador de materias primas baratas, o escoger la ruta espinosa y
difícil, pero más redituable, de nación
competidora; usando versiones propias de la tecnología avanzada
para producir, consumir y exportar manufacturas con alto valor
agregado; retenido en alta proporción dentro del territorio
nacional.
Todos queremos salir del atraso y frustración en
que hemos vivido desde hace casi 20 años, cuando el país
entró en una gran crisis originada por una política
insensata de gasto público y endeudamiento, desconociendo los
riesgos que representan las fluctuaciones inesperadas del mercado
exterior. Nos gustaría que la economía creciera a un
ritmo mayor del 5 por ciento anual para crear suficiente riqueza que
se distribuyera ampliamente en forma de empleo bien remunerado. Que
disminuyeran: la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad. Pero,
Ƒcómo será posible lograr esos cambios tan
deseados? En estas breves líneas me atrevo a proponer que una
decisión clave es escoger entre seguir con el modelo actual de
país maquilador, es decir, ensamblador de manufacturas y
exportador de materias primas baratas, o escoger la ruta espinosa y
difícil, pero más redituable, de nación
competidora; usando versiones propias de la tecnología avanzada
para producir, consumir y exportar manufacturas con alto valor
agregado; retenido en alta proporción dentro del territorio
nacional.
Para la primera estrategia el nivel necesario de ciencia,
tecnología y educación superior es
mínimo. Principalmente se requieren cientos de miles de obreros
no calificados, decenas de miles de técnicos medios y algunos
cientos de administradores competentes, pues gran parte de la
tecnología se compra o se paga en forma indirecta, ya
prefabricada. Para la segunda estrategia se necesita contar con un
sistema bien articulado de ciencia, tecnología y
educación superior que, en colaboración con la industria
local, encuentre y desarrolle las versiones adaptadas de la
tecnología avanzada mundial. Compitiendo así con las
naciones asiáticas como Corea del Sur, Taiwán, China,
India, Indonesia, Malasia y Singapur, y conquistando el mercado de
productos tan diversos como los aparatos electrónicos, la
maquinaria pesada, el sector siderúrgico, la
petroquímica y la nueva ola de productos genéricos de
biotecnología.
A las naciones asiáticas les está tomando
cerca de 20 años pasar de su condición de ensambladores
a productores de aparatos. Pero en América Latina, y en
México en particular, no hay planes concretos para lograr esa
meta en un tiempo semejante. Esto se nota en la evolución de
índices tales como el coeficiente de innovación
(número de patentes registradas por mexicanos por millón
de habitantes) que se ha desplomado de cerca de 11 en 1982 a casi 4 en
1998. En el estancamiento de la inversión industrial para el
desarrollo tecnológico, que no ha pasado de 200 millones de
dólares anuales (menos del 0.05 por ciento del PIB) y a la
falta de superávit importante en la balanza comercial, que
ahora comprende transacciones cercanas a 260 mil millones de
dólares (mayores del 60 por ciento del PIB), pero rara vez
genera ganancias superiores al 1 por ciento del PIB. La falta de
ganancias en el comercio exterior no se debe a un fracaso de las metas
perseguidas, pues México fue el país que aumentó
más rápidamente sus exportaciones en el mundo
(más del 14 por ciento anual) en la década de los 90,
sino más bien al tipo de metas buscadas: exportación de
manufacturas ensambladas o materias primas con bajo valor agregado y
con alta dependencia de las importaciones de materias primas
intermedias, maquinaria y tecnología. Por eso, el gobierno
federal ha procurado compensar la falta de ganancias de la balanza
comercial con la importación de capitales, mediante altas tasas
bancarias de interés y eso ha conducido a la ineficiencia de la
banca privatizada, que acumula interés sobre interés en
el IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario), pero
coloca muy pocos préstamos para el fomento industrial.
Para ilustrar la importancia de una decisión
política a favor del fomento industrial, podemos imaginarnos a
un gobierno comprometido que decidiera duplicar la inversión
anual en ciencia y tecnología (2 mil millones de dólares
anuales) simplemente porque en vez de dedicar dos puntos porcentuales
al pago de la deuda del IPAB, los dedicase a préstamos blandos
o capital de riesgo con bajas tasas de interés para el
desarrollo tecnológico industrial. Sería otra forma de
subsidiar a la iniciativa privada con fondos públicos, pero
ahora, al sector de punta en las manufacturas para desarrollar
patentes propias, en vez de un cheque en blanco para los banqueros que
no pueden fomentar la industria. No se haría nada nuevo en el
terreno de la competencia internacional, porque todos los
países industrializados subsidian directamente el desarrollo
tecnológico aportando capital de riesgo de muy bajo
costo. Simplemente nos pondríamos al día con nuestros
competidores de Europa, Norteamérica y Asia. El impacto del
crecimiento acelerado del capital de riesgo para desarrollo
tecnológico puede ser muy grande. Puede ser la semilla de un
despegue económico con un valor agregado mayor de nuestra
economía, es decir, ganar mucho más dinero por cada
millón de dólares del PIB. Los candidatos tienen la
palabra: ƑA qué le apuestan? ƑA más de lo
mismo en la maquila? ƑEstarán dispuestos a cambiar hacia
la competencia? ƑQué medidas prácticas proponen?
El autor es profesor-investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
[email protected]
Inicio
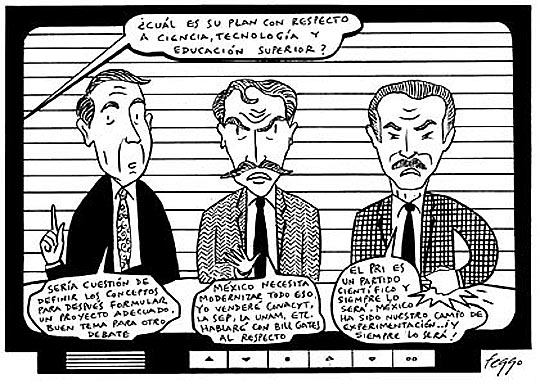 Todos queremos salir del atraso y frustración en
que hemos vivido desde hace casi 20 años, cuando el país
entró en una gran crisis originada por una política
insensata de gasto público y endeudamiento, desconociendo los
riesgos que representan las fluctuaciones inesperadas del mercado
exterior. Nos gustaría que la economía creciera a un
ritmo mayor del 5 por ciento anual para crear suficiente riqueza que
se distribuyera ampliamente en forma de empleo bien remunerado. Que
disminuyeran: la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad. Pero,
Ƒcómo será posible lograr esos cambios tan
deseados? En estas breves líneas me atrevo a proponer que una
decisión clave es escoger entre seguir con el modelo actual de
país maquilador, es decir, ensamblador de manufacturas y
exportador de materias primas baratas, o escoger la ruta espinosa y
difícil, pero más redituable, de nación
competidora; usando versiones propias de la tecnología avanzada
para producir, consumir y exportar manufacturas con alto valor
agregado; retenido en alta proporción dentro del territorio
nacional.
Todos queremos salir del atraso y frustración en
que hemos vivido desde hace casi 20 años, cuando el país
entró en una gran crisis originada por una política
insensata de gasto público y endeudamiento, desconociendo los
riesgos que representan las fluctuaciones inesperadas del mercado
exterior. Nos gustaría que la economía creciera a un
ritmo mayor del 5 por ciento anual para crear suficiente riqueza que
se distribuyera ampliamente en forma de empleo bien remunerado. Que
disminuyeran: la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad. Pero,
Ƒcómo será posible lograr esos cambios tan
deseados? En estas breves líneas me atrevo a proponer que una
decisión clave es escoger entre seguir con el modelo actual de
país maquilador, es decir, ensamblador de manufacturas y
exportador de materias primas baratas, o escoger la ruta espinosa y
difícil, pero más redituable, de nación
competidora; usando versiones propias de la tecnología avanzada
para producir, consumir y exportar manufacturas con alto valor
agregado; retenido en alta proporción dentro del territorio
nacional.