La Jornada Semanal, 30 de abril del 2000
Rodrigo
Moya
el cuento del
domingo
La Parker
'51
``...pálido y ojeroso, cansado y agobiado
de culpas'': en pocas palabras, un adolescente con todas las de la
ley, cuya vida transcurre entre dudas prolongadas y convicciones
fugaces, entre las proezas que todavía no se cumplen y los
atrevimientos que suceden casi por sí solos, sin mediación de una
voluntad propia que apenas va despuntando y suele requerir del acicate
de los demás. Rodrigo Moya resume el mundo al que su joven
protagonista no está seguro de querer ingresar, en la imagen de una
lujosa pluma Parker cuya posesión o pérdida significan, en última
instancia, asentir o negarse a acatar las reglas de un juego que no
siempre está hecho a la medida de los
contendientes.
a Hernán Lara
Zavala.
A partir de cierto punto ya no hay regreso.
Hay que alcanzar ese
punto.
Franz Kafka
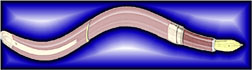 La campanilla
del teléfono se filtra al sueño en que se debate; es la señal
presentida, lo mismo en su repetida pesadilla, que en las fantasías de
vigilia, cuando pensando sin reposo en ella, le era imposible
concentrarse por las tardes en el libro de cálculo, o comprender en
clase los áridos trazos de la geometría descriptiva. Al terminar el
primer timbrazo, su conciencia está alerta, y reacciona con la
celeridad de un cuerpo joven; salta de la cama, y al tomar el teléfono
en el fondo del pasillo a oscuras, apenas suena la tercera
llamada. Sabe que es ella, no puede ser nadie más; por algo desde el
sueño su intuición lo empujó a reaccionar con celeridad de animal
acosado, para evitar que sus padres contestaran antes. Responde en
susurros, la mano izquierda aconchada sobre la bocina, en su afán de
impedir la propagación de las voces.
La campanilla
del teléfono se filtra al sueño en que se debate; es la señal
presentida, lo mismo en su repetida pesadilla, que en las fantasías de
vigilia, cuando pensando sin reposo en ella, le era imposible
concentrarse por las tardes en el libro de cálculo, o comprender en
clase los áridos trazos de la geometría descriptiva. Al terminar el
primer timbrazo, su conciencia está alerta, y reacciona con la
celeridad de un cuerpo joven; salta de la cama, y al tomar el teléfono
en el fondo del pasillo a oscuras, apenas suena la tercera
llamada. Sabe que es ella, no puede ser nadie más; por algo desde el
sueño su intuición lo empujó a reaccionar con celeridad de animal
acosado, para evitar que sus padres contestaran antes. Responde en
susurros, la mano izquierda aconchada sobre la bocina, en su afán de
impedir la propagación de las voces.
-¿Eres tú? -fue la respuesta del otro lado de la línea, y pese a la
certeza de que sólo ella podría hablar a esa hora, y precisamente para
buscarlo, sintió una emoción intensa y acertó a susurrar: ``sí, soy
yo... sabía que eras tú''. Fue como si la llamada hubiera sido una
transición natural entre sueño y realidad, no como un milagro, sino
como un prodigioso acto de telepatía. El bregaba en la pesadilla de
siempre, donde al abrazarla Estrella reía y se alejaba con su blonda
cabellera agitada por un viento onírico, cuando el teléfono sonó y en
unos segundos pasó de la quimera a oír su voz. Con la vista aguzada
distinguió la hora en el reloj vertical de caoba, cuyo leve y
sincopado chasquido al ritmo del péndulo era el único rumor en el
silencio de la casa. ``Son las dos de la mañana'', murmuró él. ``No
importa, ven, te estoy esperando, toma un taxi.'' Su tono tenía algo
intimidante; no era la voz de acento sudamericano que tanto le
gustaba; era una voz aguda, y de tal volumen, que temió despertara a
sus padres. ``Ven'', repitió. ``Quiero abrazarte, quiero que me
abraces.'' La emoción que le produjo esa declaración de amor de la
prima hermana de su madre, lo dejó anonadado.
Días antes, Estrella había hablado por teléfono, preguntándole si el
domingo vería a su novia. Fanfarrón, le dijo que prefería el frontón
en lugar de salir con aquella quinceañera ``insípida'', según ella la
describía cuando aparecía en las charlas, cada vez más íntimas y
escabrosas, que ambos sostenían desde hacía tiempo. Estrella supo que
los ``primos'' no estarían el domingo, y entonces le pidió, casi le
suplicó, que ese día la invitara a verlo jugar.
Estrella era bonita, con cabello castaño claro, ojos azules y un
cuerpo esbelto, casi flaco, con la sensualidad más propia de la
euritmia y la buena proporción, que de la exuberancia de formas;
vestía con elegancia, y combinaba sabiamente sus tonos nórdicos con
maquillajes contrastados pero suaves. Era de carácter abierto, siempre
dispuesta a establecer diálogos con él y sus amigos. Pero era diez
años mayor que él, casada con un amigo rico de la familia, y madre de
un pequeño. Él la veía como una pariente adulta, lejos de su mundo
que apenas emergía de la pubertad; a pesar de ello, la intimidad entre
los dos era un secreto mutuo desde dos años atrás, cuando ella empezó
a visitarlo en el colegio militar donde él cursaba interno el
bachillerato. Al principio acompañaba a sus padres, pero luego empezó
a ir sola, cuando sabía que aquéllos no acudirían a verlo el miércoles
de visita. Mientras los cadetes compartían la visita de novias y
familiares en el casino o los jardines, ellos platicaban en una
banca. Desde entonces la amaba. Estrella se apoderó de sus fantasías
románticas, y después de sus ensoñaciones eróticas. Luego de la visita
y el toque de silencio, en la vastedad del dormitorio se revolvía en
su cama repasando los diálogos, imaginando el fino rostro de la prima,
reviviendo su sonrisa, tocando su pelo, desnudándola, abrazándola,
poseyéndola. El toque de diana a las seis de la mañana lo despertaba
pálido y ojeroso, cansado y agobiado de culpas. A veces sola, a veces
con sus padres, ``la prima'' lo visitó muchos miércoles del último año
de internado, antes de que él dejara ese colegio para ingresar a la
universidad. Durante sus fantasías, se preguntaba con angustia si ella
sentiría por él algo más que ese tan peculiar afecto familiar.
La respuesta a esa pregunta llegó dos años después, el día que
Estrella lo acompañó al frontón. Al principio no quería llevarla a
verlo jugar jai-alai, pero cedió ante su insistencia. Ese día,
Estrella fue a recogerlo a su casa en su flamante Chevrolet '52. Iba
deportivamente ataviada: pantalón blanco de lino, camisa suelta a
rayas con cuello marinero; sandalias, bolsa de tejido, y una visera de
la que su pelo manaba en ondas doradas. Estaba radiante, acorde con el
día brillante y azul; entró a la casa y se saludaron con el beso
acostumbrado; le dijo que se parecía a Laureen Bacall, y ella le
contestó: ``Pero yo soy mejor, soy de carne y hueso, ¿no se ha dado
cuenta?'' Sin esperar respuesta, se sirvió un whisky con soda, como
siempre hacía. ``¿Cómo puedes tomar ese brebaje? Sabe a medicina'',
dijo él. ``Cuando sea ingeniero le va a coger el gusto y a olvidar sus
horrendos Delaware Punch'', contestó Estrella con ese estilo
colombiano de hablar de usted como signo de afecto, que tanto le
gustaba. La dejó paladeando su copa, y subió para cambiarse y recoger
su cesta de frontón. Cuando bajó listo para salir, ella se servía otro
jaibol.
En el pequeño graderío había parientes y amigos de los
contendientes. Estrella se instaló en la parte alta, lejos de las
inevitables maldiciones y blasfemias en la cancha. El jugó con
enjundia, orgulloso de sus habilidades y de saberse admirado. Con afán
de impresionarla, se lució en los encestes altos contra la pared de
ayuda, y en los rebotes de revés forzó la jugada para hacerla más
espectacular, pero su presunción le costó el juego. Sudoroso, subió a
las gradas y se sentó junto a Estrella. Cuando a su lado desenguantó
la cesta, de pronto ella le tomó la mano recién liberada en las suyas,
y mirándolo fijamente le dijo: ``No importa que pierdas, para mí eres
el mejor.'' Su mirada y sus palabras lo estremecieron, pero no
respondió porque en ese momento llegó su pareja de juego, y entablaron
un alegato sobre sus errores. Cuando volvió a la cancha para otro
partido, jugó en silencio, no gritó ``¡aire!, ¡voy!, ¡tuya!, ¡a
dos!'', ni maldijo o rugió ``¡diooos!'', cuando la pelota daba en palo
y no entraba a la cesta. Soltó pelotas fáciles, cometió pifias
inverosímiles, y otra vez perdió porque su cerebro no descifró el
chasquido cerámico de la pelota al golpear el frontis, aturdido por
las palabras de Estrella y la respuesta que no supo darle.
Al terminar el juego, empapado en sudor, Estrella lo esperaba en la
contracancha. Le secó amorosamente el rostro. ``¿Ves cómo no soy el
mejor para nada?, soy peor con la cesta que con la regla de cálculo'',
dijo él, fastidiado. Estrella le sacudió con cariño el pelo
húmedo. ``Me tengo que ir, a las dos llega Rafa con el niño... ¿por
qué nunca me visitas? Por lo menos llámame de vez en cuando'', dijo
Estrella al despedirse. ``¿Para qué? No me atrevería a decirte lo que
quiero...'', contestó. ``No sea tonto, si usted no se atreve, un día
se lo voy a decir yo.''
 Ese día
había llegado, y ella respondía a su pregunta un viernes a las dos de
la mañana: ``Quiero abrazarte, quiero que me abraces'', había
dicho. ``Estaba soñando contigo cuando llamaste'', le había contestado
él. ``Y yo te estoy soñando desde el domingo, toma un taxi, aquí te
espero'', dijo ella. En susurros, él pidió que mejor se vieran por la
tarde, porque dentro de unas horas presentaría el examen final de
cálculo. ``En toda la semana no he estudiado, y tengo pavor de
reprobar'', le dijo. ``Pues yo estoy reprobada en la vida por pensar
en ti, y no me quejo.'' Con ganas de disuadirla, le dijo que no tenía
dinero para un taxi, y le preguntó por el esposo. ``Mi esposo nunca
está para mí, toma el taxi, aquí lo pago'', contestó como dándole una
orden. Colgó el teléfono, se vistió en silencio, y al salir tomó de su
buró la cartera donde tenía sus credenciales y una foto de su novia, y
las cosas que por la noche sacaba de sus bolsillos: monedas sueltas,
un tubo de pastillas de menta, las llaves, y una pluma Parker '51 de
oro que unos días antes le había pedido prestada a su padre, para
usarla como amuleto durante los exámenes. Se caló su maquinof contra
el frío de noviembre, y para no hacer ruido al abrir la reja asegurada
con cadena y candado, prefirió saltar como un ladrón el murete
rematado de herrajes puntiagudos. Salió a la avenida Insurgentes en
espera de un taxi, que a las dos y media era remoto que circulara
hacia las residencias del sur. Reflexionando sobre el mágico
contrapunto entre su sueño y el telefonazo, caminaba de prisa al borde
de la avenida iluminada por arbotantes de fustes plateados. ``Quiero
abrazarte, quiero que me abraces...'' ``Ven, te estoy esperando...''
La promesa resonaba en sus oídos, pero también le zumbaba en la cabeza
una desazón desconocida.
Ese día
había llegado, y ella respondía a su pregunta un viernes a las dos de
la mañana: ``Quiero abrazarte, quiero que me abraces'', había
dicho. ``Estaba soñando contigo cuando llamaste'', le había contestado
él. ``Y yo te estoy soñando desde el domingo, toma un taxi, aquí te
espero'', dijo ella. En susurros, él pidió que mejor se vieran por la
tarde, porque dentro de unas horas presentaría el examen final de
cálculo. ``En toda la semana no he estudiado, y tengo pavor de
reprobar'', le dijo. ``Pues yo estoy reprobada en la vida por pensar
en ti, y no me quejo.'' Con ganas de disuadirla, le dijo que no tenía
dinero para un taxi, y le preguntó por el esposo. ``Mi esposo nunca
está para mí, toma el taxi, aquí lo pago'', contestó como dándole una
orden. Colgó el teléfono, se vistió en silencio, y al salir tomó de su
buró la cartera donde tenía sus credenciales y una foto de su novia, y
las cosas que por la noche sacaba de sus bolsillos: monedas sueltas,
un tubo de pastillas de menta, las llaves, y una pluma Parker '51 de
oro que unos días antes le había pedido prestada a su padre, para
usarla como amuleto durante los exámenes. Se caló su maquinof contra
el frío de noviembre, y para no hacer ruido al abrir la reja asegurada
con cadena y candado, prefirió saltar como un ladrón el murete
rematado de herrajes puntiagudos. Salió a la avenida Insurgentes en
espera de un taxi, que a las dos y media era remoto que circulara
hacia las residencias del sur. Reflexionando sobre el mágico
contrapunto entre su sueño y el telefonazo, caminaba de prisa al borde
de la avenida iluminada por arbotantes de fustes plateados. ``Quiero
abrazarte, quiero que me abraces...'' ``Ven, te estoy esperando...''
La promesa resonaba en sus oídos, pero también le zumbaba en la cabeza
una desazón desconocida.
Correspondido su amor, lamentó no haber sido él quien tomara la
iniciativa en tantas ocasiones propicias en que ella había insinuado
el camino. Como la tarde, meses antes, en que ella llegó de visita y
lo encontró con dos amigos escuchando música de Paul Weston. No había
nadie más en la casa, y se integró al grupo como si fuera una muchacha
de diecisiete años. Mientras ellos bebían refrescos y discutían sobre
el juego Atlante-Asturias, Estrella se preparó un jaibol y le dijo de
pronto: ``¿Sigues bailando como oso húngaro? Ven, te voy a enseñar
para que tu novia no meta el codo cuando te le pegues'', y ante la
mirada azorada y el silencio de los jóvenes, lo levantó casi a rastras
del sofá y lo sacó inopinadamente a bailar en la salita. Extasiado,
sintió cómo Estrella se le repegaba al ritmo de la música. Le pareció
flotar unido a su cuerpo; sentía la untuosidad de su vientre, la
dureza de su pelvis, y aspiraba con fruición el aroma de su
cuello. Las bromas cesaron cuando ambos entrecerraron los ojos y
unieron sus mejillas. Al terminar ``It had to be you'', se separaron
palpitantes y graves, y en silencio se sentaron juntos, ante la
incomodidad de los amigos. No hablaba, sólo escuchaba la música y las
respiraciones agitadas y el corazón batiéndole en el pecho. Estrella
se levantó para cambiar de disco y los jóvenes, compungidos y
cómplices, hicieron mutis y se despidieron.
Al quedarse solos ella permaneció de pie, con ganas de continuar
bailando. ``No lo haces mal, te falta soltar la cintura'', le dijo,
cuando afuera se escuchó el claxon del auto de sus padres. Pudo
besarla, estrecharla, pedirle una cita en otro lugar,Êdecirle que le
gustaba, que la deseaba desde que lo visitaba en el internado, pero
sólo acertó a salir sin necesidad para abrir el portón del
garage. ``¡Mamá, la prima Estrella te está esperando!'', fue el
grito idiota que se le ocurrió para ocultar su cobardía.
-¿Qué pasó, joven, viene de casa de ``la Bandida''? -le preguntó el
chofer cuando al fin abordó un taxi después de media hora de
caminata.
-No, qué bandida ni qué nada, voy a ver a mi novia -se le ocurrió
decir-. Lléveme a la calle de Fuego, en el Pedregal de San Angel
-indicó.
-¿Al Pedregal?, pues qué novia tan fina, joven, allí hay pura gente de
mucha lana, ¿no?
No contestó. Hubiera querido decir que no tenía dinero ni para pagar
la dejada, menos para visitar prostíbulos famosos.
-Pues cuando todos terminan, usted empieza, joven; yo pensé que venía
del ``bule'' de Insurgentes, allí están los cueros más buenotes de
México. ¿Nunca ha ido? -intentó dialogar el taxista ante el silencio
del pasajero.
Al llegar, le pidió pararse adelante y esperar unos
minutos. ``Entonces que sean seis pesos en lugar de cinco, joven, y no
se tarde... ya me cansé de tanto pecador, quiero irme a dormir'', dijo
el hombre, entre amistoso y exigente.
La casa de Estrella estaba a oscuras; desde la acera buscó alguna luz
a través del jardín, pero sólo había negrura y silencio. La silueta de
la casa se vislumbraba más allá del follaje de los árboles. Serían más
de las tres de la mañana, y se preguntó si se habría dormido
esperándolo. ¿Y si al timbrar despertaban los sirvientes, qué diría?
Tocó, suponiendo que Estrella esperaba esa señal, pero el silencio
persistió. Volvió a timbrar largo, al fin el marido no estaba, pero
nada, ni luz ni ruido alguno. Sintió un profundo malestar al recordar
el examen de cálculo dentro de unas pocas horas. Cuando se maldecía
por no haber sostenido con firmeza su propuesta de mejor encontrarse
por la tarde, al fondo se abrió la puerta de la casa y Estrella
apareció como un fantasma bajo el pórtico, envuelta en la bruma de un
camisón blanco apenas visible en la lobreguez del jardín. Se alegró
cuando la vio venir hacia la verja, pero le extrañó su aspecto: pálida
y despeinada, desgarbada, descalza, sin entusiasmo alguno a la
vista. El saludo apasionado que había imaginado era todo lo contrario
de la actitud abúlica de la mujer que caminaba hacia él.
-Pensé que no venías, me quedé dormida en el sofá -le dijo,
indolente.
-¿Cómo no iba a venir?, lo que pasa es que no hay taxis a estas horas
-contestó, y le pidió los seis pesos para pagar la dejada.
-¿No traes dinero? -preguntó asombrada aún del otro lado de la
reja-. Voy por la llave, espérame -agregó antes de que él pudiera
recordarle su promesa de pagar el taxi, y con paso incierto regresó
hacia la casa por el andador de piedras.
-¿Qué pasó, mi joven, no quiere la señorita ? Dígale que ya son siete
pesos -dijo el taxista acercándose al ver la escena.
Estrella reapareció al rato, esta vez arrastrando con desgano unas
pantuflas de borlitas y con un chal de lana sobre el camisón. ``Fíjate
que no encontré plata, no fui al banco y no tengo ni un quinto. ¿Qué
hacemos?''
El taxista se aproximó con cara de fastidio, y él prefirió encararlo
con aire de complicidad. Le propuso dejarle en prenda su cartera con
las credenciales, y al día siguiente pagarle el doble cuando se la
devolviera en su casa.
-¿Credenciales...? ¡No, joven!, cómo se le ocurre, al rato ya es día
de raya y tengo mucha chamba... Déjeme su reloj y entonces sí le
creo... o que la señora me dé alguna prenda -dijo en tono agrio.
No tenía reloj; entonces recordó la pluma y la sacó. ``Mire'', le
dijo, ``esta Parker '51 es de oro, vale más de trescientos pesos, se
la dejo en prenda y mañana por la tarde pasa a mi casa y le pago lo
dicho...''. El hombre cambió de actitud ante el áureo instrumento; lo
tomó y le quitó el casquillo metálico, como sopesando la contundencia
del oro antes de aceptar la transacción, y luego, con la misma pluma,
apuntó en la palma de su mano los datos que él le dio. ``Bueno, joven,
provecho con la señorita, ya ni la amuela, no prestarle siete míseros
pesos con esa casota... a'i nos vemos mañana'', dijo al
arrancar. Encorvada por el frío, Estrella observaba el trato desde la
verja; cuando caminaban hacia el interior, preguntó cómo se habían
arreglado. ``Le dejé la Parker de mi papá, mañana me la lleva y le
pago... a ver cómo consigo dinero'', le informó, apesadumbrado. ``¡Eh
Ave María!, no sea pendejo, esa estilográfica ya se perdió y su padre
se va a volver una furia'', clamó ella con el acento y el estilo
sudamericano, que esta vez no le pareció encantador sino
abominable.
 Entraron a la
sala y ella prendió la luz. Se sorprendió por el desorden. Decenas de
discos estaban tirados en la mullida alfombra blanca; en la mesa de
centro había un cenicero con colillas, botellas vacías de agua
mineral, y restos de comida; el largo cable del teléfono reptaba como
una delgada serpiente entre almohadones y objetos regados por el
piso. Una botella de Chivas Regal, casi agotada, le dio la primera
clave; la segunda fue cuando Estrella le preguntó, arrastrando las
palabras, si quería un trago, y sintió su aliento alcohólico. A su
malestar se sumó el pendejo que le había espetado y seguía resonando
en su cabeza. Sabía que en otros países esa palabra no tenía la
significación que en México, y que su propia madre, coterránea de
Estrella, la usaba a veces como una inflexión cariñosa, como
diciéndole tonto o zonzo a alguien estimado; pero él había tomado la
palabra en su verdadero sentido: tarado, torpe, estúpido; en suma, un
verdadero pendejo. La palabra le ardía más que un insulto, porque
mientras Estrella se servía el fondo del Chivas, comprendió que ella
tenía razón: había cometido una pendejada emérita, y nunca recuperaría
la pluma.
Entraron a la
sala y ella prendió la luz. Se sorprendió por el desorden. Decenas de
discos estaban tirados en la mullida alfombra blanca; en la mesa de
centro había un cenicero con colillas, botellas vacías de agua
mineral, y restos de comida; el largo cable del teléfono reptaba como
una delgada serpiente entre almohadones y objetos regados por el
piso. Una botella de Chivas Regal, casi agotada, le dio la primera
clave; la segunda fue cuando Estrella le preguntó, arrastrando las
palabras, si quería un trago, y sintió su aliento alcohólico. A su
malestar se sumó el pendejo que le había espetado y seguía resonando
en su cabeza. Sabía que en otros países esa palabra no tenía la
significación que en México, y que su propia madre, coterránea de
Estrella, la usaba a veces como una inflexión cariñosa, como
diciéndole tonto o zonzo a alguien estimado; pero él había tomado la
palabra en su verdadero sentido: tarado, torpe, estúpido; en suma, un
verdadero pendejo. La palabra le ardía más que un insulto, porque
mientras Estrella se servía el fondo del Chivas, comprendió que ella
tenía razón: había cometido una pendejada emérita, y nunca recuperaría
la pluma.
Estrella arrojó el chal al piso, y se le acercó untuosa. ``Quítese ese
saco de leñador, no estamos en Alaska'', le dijo amorosamente, con la
voz aguda que ya le había extrañado por teléfono. Lo abrazó con
suavidad, y le bajó el cierre del maquinof. ``¿Por qué tan serio, no
me va a dar un beso?'', y él percibió de nuevo ese hálito de alcohol y
tabaco que no le conocía. Fue un beso largo, los dos de pie, con la
boca abierta de ella frotándose contra sus labios. Por un instante
recordó los besos de su novia, tan distintos del que estaba
experimentando. Estrella se separó, fue hacia el apagador y cambió la
cruda luz del candil central por la indirecta de la lámpara al lado
del sofá. ``¿No me acompaña con un jaibolito? Va a ver que se siente
mejor.'' De un armario sacó otra botella y le pidió que la abriera
mientras iba a la cocina por agua mineral. Sentado en un sillón
batallaba contra el sello, cuando ella apareció con el agua, se paró
frente a él con las piernas abiertas en compás, y al contraluz de la
lámpara, a la altura de su rostro, le vio la sombra del sexo a través
de la seda del camisón. Sintió la urgencia del deseo en la contracción
eléctrica de sus testículos, y en un instante se borraron sus
miedos.
Estrella le preparó el primer whisky que iba a tomar en su vida, y dio
el primer trago ante su sonrisa. ``¿Te gusta?'', preguntó ella. ``No,
sabe a diablos.'' ``Pues los diablos hacen bien al cuerpo'', dijo
riendo, y se sentó apretada a su lado, poniéndole las piernas sobre
los muslos; chocó su vaso con el suyo, le dijo ``salucita'' y le
preguntó si no iba a desvestirse. El se agachó para desatarse los
tenis y de reojo la vio despojarse del negligé y tenderse en el
sofá, teatralmente envuelta en el chal. Antes de ir hacia ella tomó su
bebida a tragos largos, como si fuera una pócima. ``Despacito, cariño,
las cosas de prisa no saben'', le dijo.
A pesar del mareo, no perdió el sentido de la realidad, tan distinta
de sus ilusiones. Era más delgada de lo imaginado. Ahora comprendía su
estilo de vestir con faldas plisadas, camisas anchas, pantalones
holgados, suéteres enormes. En su cintura sobresalían los huesos de la
cadera, y relucía un vientre pálido y liso y el vellón castaño entre
los muslos. Bajo la rala guedeja vio la abultada blancura del pubis, y
cuando ella extendió una pierna hacia la alfombra, percibió un carnoso
destello rosado. Se desvistió con lentitud y cierto asombro, incrédulo
de estar a punto de consumar así de pronto su fantasía más tenaz, en
la que había imaginado palabras ardientes, caricias, ternura, voces
ahogadas, algo más que la actitud pasiva de Estrella, allí acostada
como una estatua en espera, con su melena a lo Laureen Bacall
convertida en una pelambrera revuelta. Pálida, sin carmín en los
labios, sin colorete ni rimmel y con los párpados enrojecidos,
sus ojos se veían pequeños y apagados.
Estrella giró hacia la lámpara, cubrió la pantalla con el chal y quedó
desnuda en la penumbra; cuando él se quitó la última prenda y ella le
tendió los brazos, otra vez recordó a su novia: la joven insípida no
lo era tanto: en las pocas oportunidades posibles hablaban y se
tocaban sin límite, y ella se prestaba emocionada a sus besos y
cachondeos, que si bien no vencían los miedos de ambos para
conducirlos a la consumación, a él lo hacían sentirse un seductor
capaz de vencer las resistencias físicas y morales que ella
oponía. Ahora, en cambio, sin el juego previo de las palabras y las
caricias, se sentía un aprendiz sin saber por dónde empezar. Se hincó
en la alfombra al lado de Estrella, buscó su boca, tomó sus pequeños
senos de areola rosada y ella rodó con suavidad hacia la
alfombra. ``No te muevas, no hagas ruido'', dijo ella, y antes de
decirle cualquier cosa, se encontró desnudo y ansioso tendido junto al
sofá. Con sedienta minuciosidad, ella le besó el cuerpo, mientras él
le mesaba la cabellera y temblaba de placer. ``Quiero subirme en ti'',
dijo Estrella, y sintió cómo se le sentaba a horcajadas sobre la
cadera, y él entraba de golpe hasta el fondo y ella cabalgaba con
vaivenes circulares. La fuerza del placer lo avasalló de
inmediato. ``No, no, espera, no te vayas'', dijo Estrella con la
cabeza y la cabellera abatidas, pero no pudo contenerse y se
estremeció jalándola por la cintura y agitando la cabeza de un lado a
otro. Mientras súbitas marejadas cálidas y eléctricas recorrían su
cuerpo y licuaban cada célula de su piel, oyó de lejos cómo Estrella
gemía y decía sin cesar ``no, no, no, espérate, no, no''. Se sintió
inepto y torpe; años de deseo reducidos a unos segundos de placer, sin
las escenas imaginadas tantas veces. Estrella se dejó caer sobre su
pecho y le apoyó la mejilla en el hombro, pero él miraba el techo y
pensaba en su padre preguntándole por la Parker, en el taxista cínico,
en cómo llegaría a su casa. Sintió un súbito vacío en el tórax al
recordar el examen insuperable a las ocho de la mañana...
Estrella se levantó, prendió un cigarro, y al retirar el chal de la
lámpara, la sala se inundó de una luz ingrata. ``No pude aguantarme,
otro día será, pero no aquí'', murmuró él. ``No te preocupes, ¿quieres
otro trago?'', dijo ella, y se llenó de nuevo el vaso. ``No, gracias,
no me gustó...'' Sin contestar, Estrella se dirigió a la planta alta
con su copa en la mano. ``Voy a ver al niño, mejor vístete antes de
que despierte.'' Más que pena, sentía irritación; todo había sido tan
distinto a sus fantasías, que el choque con la realidad profundizó su
malestar. Terminó de vestirse. Observó el desorden circundante, la
profusión de bibelots, la alfombra cubierta de despojos, el camisón
arrugado contra el sofá. Fue al baño de visitas, se lavó manos y cara,
y al peinarse se miró sin orgullo en el espejo y sintió el deseo
urgente de salir de allí cuanto antes.
Miraba por el ventanal las siluetas de los autos entre las sombras del
jardín, cuando Estrella bajó cubierta con una bata de lana. ``Es mejor
que te vayas, el niño está despierto y a las seis se levanta la
criada'', dijo acomodándole el cuello de la chamarra, con afecto que a
él le pareció falso. Lo tomó del brazo y lo condujo hacia la
puerta. Pensó en el regreso; ella sabía que no tenía dinero para un
taxi, y nada decía. De nuevo recordó la pluma y sintió cólera y
desazón. ``No salgas, hace frío y estás descalza'', dijo él al abrir
la puerta, y bajo el dintel de cantera se dieron un familiar beso de
despedida.
Al trasponer la verja y salir al frío de la madrugada, metió las manos
en las bolsas e inició su larga caminata. Palpó el tubo de pastillas,
la cartera, las monedas sueltas. Embistió la noche con paso decidido y
calculó que tardaría una hora en llegar a la avenida donde a las seis
pasaban los primeros camiones. Quería llegar a su casa antes de que
despertaran sus padres, entrar en silencio y aparentar que se
levantaba, como todos los días, para ir a la facultad. Después
desayunaría y buscaría algún amigo con quien pasar la mañana, o tal
vez llamaría a su novia, porque necesitaba contarle a alguien su
decisión de no presentar el examen de cálculo. Recordó con exactitud y
congoja el nombre de su padre grabado con fina letra itálica sobre la
Parker '51... ya llegaría el momento de hablar seriamente con él, de
decirle que las derivadas y los logaritmos y la ingeniería le
importaban un carajo. Sacó el tubo de mentas, tomó una y empezó a
disolverla en la boca mientras caminaba hacia el amanecer
inminente.
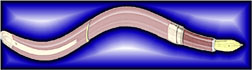 La campanilla
del teléfono se filtra al sueño en que se debate; es la señal
presentida, lo mismo en su repetida pesadilla, que en las fantasías de
vigilia, cuando pensando sin reposo en ella, le era imposible
concentrarse por las tardes en el libro de cálculo, o comprender en
clase los áridos trazos de la geometría descriptiva. Al terminar el
primer timbrazo, su conciencia está alerta, y reacciona con la
celeridad de un cuerpo joven; salta de la cama, y al tomar el teléfono
en el fondo del pasillo a oscuras, apenas suena la tercera
llamada. Sabe que es ella, no puede ser nadie más; por algo desde el
sueño su intuición lo empujó a reaccionar con celeridad de animal
acosado, para evitar que sus padres contestaran antes. Responde en
susurros, la mano izquierda aconchada sobre la bocina, en su afán de
impedir la propagación de las voces.
La campanilla
del teléfono se filtra al sueño en que se debate; es la señal
presentida, lo mismo en su repetida pesadilla, que en las fantasías de
vigilia, cuando pensando sin reposo en ella, le era imposible
concentrarse por las tardes en el libro de cálculo, o comprender en
clase los áridos trazos de la geometría descriptiva. Al terminar el
primer timbrazo, su conciencia está alerta, y reacciona con la
celeridad de un cuerpo joven; salta de la cama, y al tomar el teléfono
en el fondo del pasillo a oscuras, apenas suena la tercera
llamada. Sabe que es ella, no puede ser nadie más; por algo desde el
sueño su intuición lo empujó a reaccionar con celeridad de animal
acosado, para evitar que sus padres contestaran antes. Responde en
susurros, la mano izquierda aconchada sobre la bocina, en su afán de
impedir la propagación de las voces. Ese día
había llegado, y ella respondía a su pregunta un viernes a las dos de
la mañana: ``Quiero abrazarte, quiero que me abraces'', había
dicho. ``Estaba soñando contigo cuando llamaste'', le había contestado
él. ``Y yo te estoy soñando desde el domingo, toma un taxi, aquí te
espero'', dijo ella. En susurros, él pidió que mejor se vieran por la
tarde, porque dentro de unas horas presentaría el examen final de
cálculo. ``En toda la semana no he estudiado, y tengo pavor de
reprobar'', le dijo. ``Pues yo estoy reprobada en la vida por pensar
en ti, y no me quejo.'' Con ganas de disuadirla, le dijo que no tenía
dinero para un taxi, y le preguntó por el esposo. ``Mi esposo nunca
está para mí, toma el taxi, aquí lo pago'', contestó como dándole una
orden. Colgó el teléfono, se vistió en silencio, y al salir tomó de su
buró la cartera donde tenía sus credenciales y una foto de su novia, y
las cosas que por la noche sacaba de sus bolsillos: monedas sueltas,
un tubo de pastillas de menta, las llaves, y una pluma Parker '51 de
oro que unos días antes le había pedido prestada a su padre, para
usarla como amuleto durante los exámenes. Se caló su maquinof contra
el frío de noviembre, y para no hacer ruido al abrir la reja asegurada
con cadena y candado, prefirió saltar como un ladrón el murete
rematado de herrajes puntiagudos. Salió a la avenida Insurgentes en
espera de un taxi, que a las dos y media era remoto que circulara
hacia las residencias del sur. Reflexionando sobre el mágico
contrapunto entre su sueño y el telefonazo, caminaba de prisa al borde
de la avenida iluminada por arbotantes de fustes plateados. ``Quiero
abrazarte, quiero que me abraces...'' ``Ven, te estoy esperando...''
La promesa resonaba en sus oídos, pero también le zumbaba en la cabeza
una desazón desconocida.
Ese día
había llegado, y ella respondía a su pregunta un viernes a las dos de
la mañana: ``Quiero abrazarte, quiero que me abraces'', había
dicho. ``Estaba soñando contigo cuando llamaste'', le había contestado
él. ``Y yo te estoy soñando desde el domingo, toma un taxi, aquí te
espero'', dijo ella. En susurros, él pidió que mejor se vieran por la
tarde, porque dentro de unas horas presentaría el examen final de
cálculo. ``En toda la semana no he estudiado, y tengo pavor de
reprobar'', le dijo. ``Pues yo estoy reprobada en la vida por pensar
en ti, y no me quejo.'' Con ganas de disuadirla, le dijo que no tenía
dinero para un taxi, y le preguntó por el esposo. ``Mi esposo nunca
está para mí, toma el taxi, aquí lo pago'', contestó como dándole una
orden. Colgó el teléfono, se vistió en silencio, y al salir tomó de su
buró la cartera donde tenía sus credenciales y una foto de su novia, y
las cosas que por la noche sacaba de sus bolsillos: monedas sueltas,
un tubo de pastillas de menta, las llaves, y una pluma Parker '51 de
oro que unos días antes le había pedido prestada a su padre, para
usarla como amuleto durante los exámenes. Se caló su maquinof contra
el frío de noviembre, y para no hacer ruido al abrir la reja asegurada
con cadena y candado, prefirió saltar como un ladrón el murete
rematado de herrajes puntiagudos. Salió a la avenida Insurgentes en
espera de un taxi, que a las dos y media era remoto que circulara
hacia las residencias del sur. Reflexionando sobre el mágico
contrapunto entre su sueño y el telefonazo, caminaba de prisa al borde
de la avenida iluminada por arbotantes de fustes plateados. ``Quiero
abrazarte, quiero que me abraces...'' ``Ven, te estoy esperando...''
La promesa resonaba en sus oídos, pero también le zumbaba en la cabeza
una desazón desconocida. Entraron a la
sala y ella prendió la luz. Se sorprendió por el desorden. Decenas de
discos estaban tirados en la mullida alfombra blanca; en la mesa de
centro había un cenicero con colillas, botellas vacías de agua
mineral, y restos de comida; el largo cable del teléfono reptaba como
una delgada serpiente entre almohadones y objetos regados por el
piso. Una botella de Chivas Regal, casi agotada, le dio la primera
clave; la segunda fue cuando Estrella le preguntó, arrastrando las
palabras, si quería un trago, y sintió su aliento alcohólico. A su
malestar se sumó el pendejo que le había espetado y seguía resonando
en su cabeza. Sabía que en otros países esa palabra no tenía la
significación que en México, y que su propia madre, coterránea de
Estrella, la usaba a veces como una inflexión cariñosa, como
diciéndole tonto o zonzo a alguien estimado; pero él había tomado la
palabra en su verdadero sentido: tarado, torpe, estúpido; en suma, un
verdadero pendejo. La palabra le ardía más que un insulto, porque
mientras Estrella se servía el fondo del Chivas, comprendió que ella
tenía razón: había cometido una pendejada emérita, y nunca recuperaría
la pluma.
Entraron a la
sala y ella prendió la luz. Se sorprendió por el desorden. Decenas de
discos estaban tirados en la mullida alfombra blanca; en la mesa de
centro había un cenicero con colillas, botellas vacías de agua
mineral, y restos de comida; el largo cable del teléfono reptaba como
una delgada serpiente entre almohadones y objetos regados por el
piso. Una botella de Chivas Regal, casi agotada, le dio la primera
clave; la segunda fue cuando Estrella le preguntó, arrastrando las
palabras, si quería un trago, y sintió su aliento alcohólico. A su
malestar se sumó el pendejo que le había espetado y seguía resonando
en su cabeza. Sabía que en otros países esa palabra no tenía la
significación que en México, y que su propia madre, coterránea de
Estrella, la usaba a veces como una inflexión cariñosa, como
diciéndole tonto o zonzo a alguien estimado; pero él había tomado la
palabra en su verdadero sentido: tarado, torpe, estúpido; en suma, un
verdadero pendejo. La palabra le ardía más que un insulto, porque
mientras Estrella se servía el fondo del Chivas, comprendió que ella
tenía razón: había cometido una pendejada emérita, y nunca recuperaría
la pluma.