La Jornada Semanal, 13 de febrero del
2000
Hu Ping
genero
Entre Mao y
Confucio
Hu Ping, director de la revista Beijing
Spring Monthly, estudia los aspectos principales de la fragmentada
realidad china y de los vertiginosos contrastes que oscilan entre la
voluminosa tradición y una modernidad que tiene su cumbre en el
skyline de Shangai. Hu Ping nos recuerda la novela de Yang Rui,
Los devoradores de arañas, en la cual la mariposa de la
tradición es alegremente devorada por la
``modernidad''.
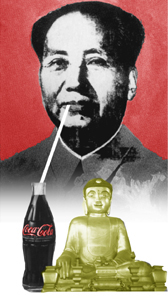 Si tratamos de hacer
una descripción detallada de las décadas pasadas, nos damos cuenta de
que en China la vida de la población ha sido dividida en numerosos
fragmentos entre los cuales no hay continuidad. De hecho, la historia
del comunismo, en China como en Rusia, ha durado bastante para
destruir la tradición cultural china, pero no lo suficiente para
desarrollar una tradición propia.'' En su novela Los devoradores de
arañas, la escritora china Yang Rui recuerda el sueño de Zhuangzi
de la mariposa. Zhuangzi sueña con ser una mariposa y cuando despierta
está confundido: ¿Era verdaderamente Zhuangzi quien soñaba ser una
mariposa, o en realidad era la mariposa la que soñaba con ser
Zhuangzi? Yang Rui recuerda esa historia porque advierte en ella una
confusión del mismo tipo. En una época había sido una joven muchacha
ingenua y romántica amada por los hombres de su medio; después se
transformó en una guardia roja que combatía, atacaba con energía y
quería la rebelión. En un primer momento criticó a sus maestros y
luchó en su contra, y después, por propia iniciativa, se fue a la
llanuras salvajes de Manchuria, donde se puso a cuidar cerdos en un
pueblo, trabajando incansablemente sin ningún miedo a la suciedad; su
lenguaje se volvió pesado y tosco, y podía beber muchos vasos de
aguardiente sin sonrojarse. Tiempo después abandonó su ideal
revolucionario de permanecer toda la vida en el campo y regresó a la
ciudad, donde se dedicó a aprender ella sola la ``imperialista''
lengua inglesa. Luego se empeñó como autodidacta en un estudio de
investigación (sólo había realizado estudios de secundaria) y se fue a
Estados Unidos para estudiar por su cuenta, logrando una licenciatura
que le permitió enseñar literatura comparada en una universidad
estadunidense. Allí, a los ojos de sus colegas parecía una auténtica
china, pero desde el punto de vista de sus amigos chinos, parecía
estar ya fuertemente occidentalizada.
Si tratamos de hacer
una descripción detallada de las décadas pasadas, nos damos cuenta de
que en China la vida de la población ha sido dividida en numerosos
fragmentos entre los cuales no hay continuidad. De hecho, la historia
del comunismo, en China como en Rusia, ha durado bastante para
destruir la tradición cultural china, pero no lo suficiente para
desarrollar una tradición propia.'' En su novela Los devoradores de
arañas, la escritora china Yang Rui recuerda el sueño de Zhuangzi
de la mariposa. Zhuangzi sueña con ser una mariposa y cuando despierta
está confundido: ¿Era verdaderamente Zhuangzi quien soñaba ser una
mariposa, o en realidad era la mariposa la que soñaba con ser
Zhuangzi? Yang Rui recuerda esa historia porque advierte en ella una
confusión del mismo tipo. En una época había sido una joven muchacha
ingenua y romántica amada por los hombres de su medio; después se
transformó en una guardia roja que combatía, atacaba con energía y
quería la rebelión. En un primer momento criticó a sus maestros y
luchó en su contra, y después, por propia iniciativa, se fue a la
llanuras salvajes de Manchuria, donde se puso a cuidar cerdos en un
pueblo, trabajando incansablemente sin ningún miedo a la suciedad; su
lenguaje se volvió pesado y tosco, y podía beber muchos vasos de
aguardiente sin sonrojarse. Tiempo después abandonó su ideal
revolucionario de permanecer toda la vida en el campo y regresó a la
ciudad, donde se dedicó a aprender ella sola la ``imperialista''
lengua inglesa. Luego se empeñó como autodidacta en un estudio de
investigación (sólo había realizado estudios de secundaria) y se fue a
Estados Unidos para estudiar por su cuenta, logrando una licenciatura
que le permitió enseñar literatura comparada en una universidad
estadunidense. Allí, a los ojos de sus colegas parecía una auténtica
china, pero desde el punto de vista de sus amigos chinos, parecía
estar ya fuertemente occidentalizada.
Cuando evoca su pasado, se ve a sí misma en una pluralidad de
identidades situadas en diferentes periodos de tiempo, y no puede
evitar preguntase: ``¿Pueden estos innumerables y diversos `yo'
constituir una persona única e idéntica a sí misma? Entonces, ¿cuál
ser humano soy verdaderamente?''
Persiguiendo la historia
No hay que pensar que la crisis de identidad de Yang Rui empezó en
Occidente. De hecho, también los chinos que permanecen en China sufren
una crisis análoga, a menudo más dolorosa. Exactamente como cantó Cui
Jian en una de sus canciones: ``No soy yo el que no ve claro, es el
mundo que cambia demasiado aprisa.'' Desde entonces han pasado casi
diez años
y en China se han producido grandes cambios también en la vida de las
personas comunes, cuyas posiciones, papeles y modos de pensar han
cambiado de nuevo. En comparación, la mayor parte de los chinos que
desde hace mucho tiempo viven en el extranjero ha sufrido a lo largo
de su historia menos cambios. La identidad de los chinos que viven en
el extranjero permanece por lo general en la misma condición en que se
hallaba cuando dejaron su país. No hay que maravillarse cuando estos
nuevos chinos trasplantados al extranjero regresan de vez en cuando a
visitar su país, y se sienten desorientados y no entienden nada al ver
las enormes transformaciones producidas. Las calles y las imágenes de
las ciudades son apenas reconocibles, pero encuentran aún más
cambiados el modo de expresarse de las personas, su gestualidad y su
estilo, así como sus relaciones recíprocas. Antes, cuando alguien
regresaba del extranjero, a menudo era considerado como un
occidentalizado. Ahora, los chinos que residen en el continente
consideran a los chinos que residen en el extranjero como retrógrados,
partidarios de las reglas que sus amigos que han permanecido en China
han mandado al diablo desde hace tiempo.
Si nos esforzamos por hacer una descripción conclusiva de nuestras
experiencias en los decenios pasados, nos damos cuenta de que nuestra
vida se ha dividido en pequeños fragmentos y que en ella no ha habido
ninguna continuidad. No se asemeja a una novela sino, más bien, a
varios cuentos no relacionados entre sí. En ellos los personajes
pueden ser todavía los mismos, pero todo el resto muda constantemente,
desde la escena hasta el vocabulario, y es como si estuviéramos frente
a una vida nueva, extraña, imprevista, que hace ver todas las cosas de
ayer infinitamente lejanas y del todo distanciadas del
presente. Modificamos de manera incesante nuestros proyectos, nos
vemos obligados a empezar siempre de nuevo y, al final, no logramos
reconocernos ni a nosotros mismos. Este no es un problema personal o
individual sino una experiencia común a diversas generaciones de
chinos.
Entre los escombros
del comunismo
Es casi inevitable que cambios tan imponentes y fulminantes provoquen
una crisis de identidad, que en nuestro caso no puede ser imputada a
un simple conflicto entre tradición y modernidad. Los problemas que
los chinos enfrentan hoy son diferentes a los de hace un siglo. Si se
comparan entre sí los chinos de Taiwán, los de Hong Kong y los del
continente, entonces pierde valor el juicio según
el cual los habitantes de Taiwán y de Hong Kong serían más modernos y
occidentales, pero al mismo tiempo más tradicionalistas. Es obvio que
lo que distingue a los chinos del continente es la consecuencia del
régimen comunista que dominó los últimos cincuenta años. Y ciertamente
este régimen fue y es antitradicional y antioccidental, pero es
también un aborto producido por la mezcla entre tradición y
occidentalización. Como se apuntó al principio, es un hecho que la
historia del comunismo, tanto en China como en Rusia, ha durado lo
suficiente para lograr destruir la tradición, pero no como para
desarrollar una tradición propia. La quiebra del partido comunista es
tan radical como sus anteriores victorias. Es por esto que
consideramos a la era post-comunista como a una especie de cúmulo de
escombros intelectuales.
El primero de julio de 1997, Hong Kong fue restituida a China. En
Pekín hubo una gran fiesta con bailes y cantos organizados por las
autoridades. La canción que constituía el leitmotiv de la
fiesta llevaba el título ``Yo soy chino''. Esto me recordó un canto
coral de hace cuarenta años: ``¡Proletarios de todos los países,
uníos!'' El ser humano tiene una necesidad permanente de pertenencia,
debe sentirse inserto en una categoría precisa dentro de la
sociedad. Sabemos que somos seres humanos, y por lo tanto no nos
preguntamos: ``¿Yo, qué soy?'', sino más bien: ``¿qué especie de ser
humano soy?'' Esta es la razón por la cual, después la caída de la
ideología comunista, el nacionalismo ha colmado inmediatamente el
vacío que se produjo.
 A los chinos nos
consideran como pertenecientes a una civilización confuciana. No
obstante, como chinos nos preguntamos: ``¿Cuánta civilización
confuciana está de verdad presente en nosotros?'' En el pasado nos
hemos llamado proletarios y revolucionarios, lo cual no significó que
nos hubiéramos vuelto particularmente revolucionarios y proletarios,
sino que pretendíamos serlo. El confucianismo no tiene para los chinos
de hoy la misma función de modelo. Al fin y al cabo, el chino
culturizado no es la misma cosa que el chino condicionado por su
origen. ¿Qué es, en definitiva, la cultura china? Ya desde hace tiempo
no consiste sólo en la cultura tradicional. Las expectativas que hoy
ponemos en el saber y en el progreso material se han librado de las
limitaciones constituidas por la tradición. Esto nos hace más difícil
regresar a la mentalidad china tradicional. Algunos chinos anuncian
que ``el XXI será el siglo de los chinos'', lo que sin duda debe
significar que China y los chinos, por su dedicación y por su
inteligencia, y de manera natural también a causa del gran número de
habitantes, tendrán en el próximo siglo un papel decisivo. Pero se
descuida establecer cuáles son en definitiva las características que
China y los chinos poseen, cómo se distinguen ellos de los americanos
o de los rusos, y si serán más fuertes o más débiles.
A los chinos nos
consideran como pertenecientes a una civilización confuciana. No
obstante, como chinos nos preguntamos: ``¿Cuánta civilización
confuciana está de verdad presente en nosotros?'' En el pasado nos
hemos llamado proletarios y revolucionarios, lo cual no significó que
nos hubiéramos vuelto particularmente revolucionarios y proletarios,
sino que pretendíamos serlo. El confucianismo no tiene para los chinos
de hoy la misma función de modelo. Al fin y al cabo, el chino
culturizado no es la misma cosa que el chino condicionado por su
origen. ¿Qué es, en definitiva, la cultura china? Ya desde hace tiempo
no consiste sólo en la cultura tradicional. Las expectativas que hoy
ponemos en el saber y en el progreso material se han librado de las
limitaciones constituidas por la tradición. Esto nos hace más difícil
regresar a la mentalidad china tradicional. Algunos chinos anuncian
que ``el XXI será el siglo de los chinos'', lo que sin duda debe
significar que China y los chinos, por su dedicación y por su
inteligencia, y de manera natural también a causa del gran número de
habitantes, tendrán en el próximo siglo un papel decisivo. Pero se
descuida establecer cuáles son en definitiva las características que
China y los chinos poseen, cómo se distinguen ellos de los americanos
o de los rusos, y si serán más fuertes o más débiles.
Una tradición cosmopolita
Como muchos saben, la puerta de China fue abatida hace un siglo por
los cañones occidentales. Por el contrario, ahora China se abre al
mundo por impulso propio. Hoy los chinos se abren al mundo sobre todo
yendo al extranjero, a diferencia de lo que pasaba durante la
revolución cultural. También entonces los chinos sentían el impulso de
ir hacia el mundo, como se evidencia en el eslogan que se enunciaba en
aquellos tiempos: ``Clavar en todo el mundo la grandiosa bandera roja
de las ideas de Mao Zedong.'' Ese eslogan pareció nacionalista pero,
de hecho, era cosmopolita, ya que en opinión de los chinos de
entonces, el maoísmo era aplicable no sólo en China sino en todo el
mundo: la verdad no se puede detener en las fronteras de un estado, y
el lado ambicioso del maoísmo no consistía en el hecho de que fuera
chino. De la misma manera, cuando los chinos eligieron al marxismo
como norma de vida no se consideraron occidentalizados, ni se creyeron
rusificados cuando decidieron tomar el camino de Rusia. ``Clavar en
todo el mundo la grandiosa bandera roja de las ideas de Mao Zedong''
no significaba ``chinificar'' al mundo: era algo muy diferente del
tradicional ``cambiar al mundo a través de China'' (yi xia bian
yi), un eslogan tras el cual se había expresado la arrogancia
nacionalista de los chinos.
La actual apertura de China hacia el extranjero también se apoya en
bases esencialmente cosmopolitas. En la fase crucial del debate sobre
la cultura china y la occidental, muchos consideraban que la cultura
china tradicional era sinónimo de atraso y que la moderna cultura
occidental representaba el progreso. Es interesante notar cómo la
política de aislamiento terminaba provocando tendencias cosmopolitas,
mientras que hoy la apertura hacia el extranjero provoca
inesperadamente, por reacción, el nacionalismo: entre más se cultivan
las relaciones con el extranjero, más se siente uno chino. Podría
parecer un círculo vicioso pero no es así, porque el actual
nacionalismo de los chinos tiene sus causas menos en el rechazo a
Occidente que en la convicción de la validez universal de los valores
de la humanidad. Si algún chino predice que el siglo XXI será de los
chinos, esto quiere decir que en el próximo siglo los chinos podrán
asumir un papel de guías para lograr algún importante objetivo común a
todos. Confucio opinaba que los humanos se asemejan en su esencia,
pero que en sus costumbres difieren de manera más bien relevante. Esto
quiere decir que entre más se frecuentan los seres humanos, más
rápidamente deberían acercarse los unos a los otros para resolver
muchos problemas fundamentales (como los del sistema político y
económico), mientras que las diferencias de sus costumbres de vida
podrían continuar subsistiendo todavía por mucho tiempo.
¿Significa esto que en el futuro China perderá la tradición que le
pertenece? Sí y no. La tradición china es tan grande y rica que la
pérdida de una de sus partes puede producir el refuerzo de otra. Son
bien conocidos los dos altos monumentos frente al palacio de
Tiananmen. En la antigüedad eran llamados bangmu (palo de la
denigración), y se hallaban en todas las calles importantes, de manera
que la población pudiera formular sobre ellos sus libres opiniones y
sus críticas al gobierno. Poner fin a nuestra tradición más
tradicional, ¿no puede significar simplemente reforzar nuestra
tradición liberal?
Traducción de Annunziata
Rossi
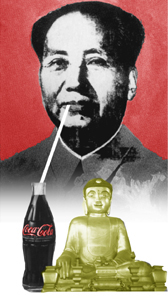 Si tratamos de hacer
una descripción detallada de las décadas pasadas, nos damos cuenta de
que en China la vida de la población ha sido dividida en numerosos
fragmentos entre los cuales no hay continuidad. De hecho, la historia
del comunismo, en China como en Rusia, ha durado bastante para
destruir la tradición cultural china, pero no lo suficiente para
desarrollar una tradición propia.'' En su novela Los devoradores de
arañas, la escritora china Yang Rui recuerda el sueño de Zhuangzi
de la mariposa. Zhuangzi sueña con ser una mariposa y cuando despierta
está confundido: ¿Era verdaderamente Zhuangzi quien soñaba ser una
mariposa, o en realidad era la mariposa la que soñaba con ser
Zhuangzi? Yang Rui recuerda esa historia porque advierte en ella una
confusión del mismo tipo. En una época había sido una joven muchacha
ingenua y romántica amada por los hombres de su medio; después se
transformó en una guardia roja que combatía, atacaba con energía y
quería la rebelión. En un primer momento criticó a sus maestros y
luchó en su contra, y después, por propia iniciativa, se fue a la
llanuras salvajes de Manchuria, donde se puso a cuidar cerdos en un
pueblo, trabajando incansablemente sin ningún miedo a la suciedad; su
lenguaje se volvió pesado y tosco, y podía beber muchos vasos de
aguardiente sin sonrojarse. Tiempo después abandonó su ideal
revolucionario de permanecer toda la vida en el campo y regresó a la
ciudad, donde se dedicó a aprender ella sola la ``imperialista''
lengua inglesa. Luego se empeñó como autodidacta en un estudio de
investigación (sólo había realizado estudios de secundaria) y se fue a
Estados Unidos para estudiar por su cuenta, logrando una licenciatura
que le permitió enseñar literatura comparada en una universidad
estadunidense. Allí, a los ojos de sus colegas parecía una auténtica
china, pero desde el punto de vista de sus amigos chinos, parecía
estar ya fuertemente occidentalizada.
Si tratamos de hacer
una descripción detallada de las décadas pasadas, nos damos cuenta de
que en China la vida de la población ha sido dividida en numerosos
fragmentos entre los cuales no hay continuidad. De hecho, la historia
del comunismo, en China como en Rusia, ha durado bastante para
destruir la tradición cultural china, pero no lo suficiente para
desarrollar una tradición propia.'' En su novela Los devoradores de
arañas, la escritora china Yang Rui recuerda el sueño de Zhuangzi
de la mariposa. Zhuangzi sueña con ser una mariposa y cuando despierta
está confundido: ¿Era verdaderamente Zhuangzi quien soñaba ser una
mariposa, o en realidad era la mariposa la que soñaba con ser
Zhuangzi? Yang Rui recuerda esa historia porque advierte en ella una
confusión del mismo tipo. En una época había sido una joven muchacha
ingenua y romántica amada por los hombres de su medio; después se
transformó en una guardia roja que combatía, atacaba con energía y
quería la rebelión. En un primer momento criticó a sus maestros y
luchó en su contra, y después, por propia iniciativa, se fue a la
llanuras salvajes de Manchuria, donde se puso a cuidar cerdos en un
pueblo, trabajando incansablemente sin ningún miedo a la suciedad; su
lenguaje se volvió pesado y tosco, y podía beber muchos vasos de
aguardiente sin sonrojarse. Tiempo después abandonó su ideal
revolucionario de permanecer toda la vida en el campo y regresó a la
ciudad, donde se dedicó a aprender ella sola la ``imperialista''
lengua inglesa. Luego se empeñó como autodidacta en un estudio de
investigación (sólo había realizado estudios de secundaria) y se fue a
Estados Unidos para estudiar por su cuenta, logrando una licenciatura
que le permitió enseñar literatura comparada en una universidad
estadunidense. Allí, a los ojos de sus colegas parecía una auténtica
china, pero desde el punto de vista de sus amigos chinos, parecía
estar ya fuertemente occidentalizada. A los chinos nos
consideran como pertenecientes a una civilización confuciana. No
obstante, como chinos nos preguntamos: ``¿Cuánta civilización
confuciana está de verdad presente en nosotros?'' En el pasado nos
hemos llamado proletarios y revolucionarios, lo cual no significó que
nos hubiéramos vuelto particularmente revolucionarios y proletarios,
sino que pretendíamos serlo. El confucianismo no tiene para los chinos
de hoy la misma función de modelo. Al fin y al cabo, el chino
culturizado no es la misma cosa que el chino condicionado por su
origen. ¿Qué es, en definitiva, la cultura china? Ya desde hace tiempo
no consiste sólo en la cultura tradicional. Las expectativas que hoy
ponemos en el saber y en el progreso material se han librado de las
limitaciones constituidas por la tradición. Esto nos hace más difícil
regresar a la mentalidad china tradicional. Algunos chinos anuncian
que ``el XXI será el siglo de los chinos'', lo que sin duda debe
significar que China y los chinos, por su dedicación y por su
inteligencia, y de manera natural también a causa del gran número de
habitantes, tendrán en el próximo siglo un papel decisivo. Pero se
descuida establecer cuáles son en definitiva las características que
China y los chinos poseen, cómo se distinguen ellos de los americanos
o de los rusos, y si serán más fuertes o más débiles.
A los chinos nos
consideran como pertenecientes a una civilización confuciana. No
obstante, como chinos nos preguntamos: ``¿Cuánta civilización
confuciana está de verdad presente en nosotros?'' En el pasado nos
hemos llamado proletarios y revolucionarios, lo cual no significó que
nos hubiéramos vuelto particularmente revolucionarios y proletarios,
sino que pretendíamos serlo. El confucianismo no tiene para los chinos
de hoy la misma función de modelo. Al fin y al cabo, el chino
culturizado no es la misma cosa que el chino condicionado por su
origen. ¿Qué es, en definitiva, la cultura china? Ya desde hace tiempo
no consiste sólo en la cultura tradicional. Las expectativas que hoy
ponemos en el saber y en el progreso material se han librado de las
limitaciones constituidas por la tradición. Esto nos hace más difícil
regresar a la mentalidad china tradicional. Algunos chinos anuncian
que ``el XXI será el siglo de los chinos'', lo que sin duda debe
significar que China y los chinos, por su dedicación y por su
inteligencia, y de manera natural también a causa del gran número de
habitantes, tendrán en el próximo siglo un papel decisivo. Pero se
descuida establecer cuáles son en definitiva las características que
China y los chinos poseen, cómo se distinguen ellos de los americanos
o de los rusos, y si serán más fuertes o más débiles.