La Jornada Semanal, 26 de diciembre de
1999
Alejandro
Pescador
Notas sobre
literatura y diplomacia
Dice Alejandro Pescador que, así como se
han contaminado del léxico económico, los diplomáticos no sufrirían
mayores daños espirituales si procuraran ``vincularse más
sistemáticamente con la República de las Letras. Para decirlo en la
jerga económica, un diplomático-escritor posee un valor agregado útil
de mil maneras''. Pescador habla de varias utilidades y piensa que el
conocimiento literario tal vez pueda darle al diplomático ``algunas
referencias básicas que dejen al descubierto rasgos de una nación que
difícilmente asoman en una estadística o en un estudio de
prospectiva''.
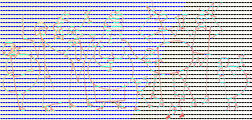 A diferencia de las
otras artes, la literatura se desarrolla a menudo como una actividad
marginal, diríase hasta clandestina. Abundan los escritores que llevan
una doble vida: escriben cuando pueden y al mismo tiempo tienen
trabajos regulares como profesores universitarios, médicos,
periodistas, traductores, abogados, empleados de banco, redactores de
anuncios de publicidad o de discursos, correctores de estiloÉ No pocos
han llegado a optar también por la carrera diplomática. El motivo que
los empuja hacia esos senderos laborales pareciera ser sobre todo un
espejismo de índole económica, si bien pudiera haber otras razones. En
México, como en el resto de América Latina, los escritores -me
atrevería a decir- difícilmente se ganan el sustento gracias a las
regalías de sus libros. Pueden gozar de un cierto prestigio, merecer
amplios reconocimientos en los círculos culturales, pero esto no les
da para comer. Algunas veces, por desgracia, la solvencia económica
llega demasiado tarde.
A diferencia de las
otras artes, la literatura se desarrolla a menudo como una actividad
marginal, diríase hasta clandestina. Abundan los escritores que llevan
una doble vida: escriben cuando pueden y al mismo tiempo tienen
trabajos regulares como profesores universitarios, médicos,
periodistas, traductores, abogados, empleados de banco, redactores de
anuncios de publicidad o de discursos, correctores de estiloÉ No pocos
han llegado a optar también por la carrera diplomática. El motivo que
los empuja hacia esos senderos laborales pareciera ser sobre todo un
espejismo de índole económica, si bien pudiera haber otras razones. En
México, como en el resto de América Latina, los escritores -me
atrevería a decir- difícilmente se ganan el sustento gracias a las
regalías de sus libros. Pueden gozar de un cierto prestigio, merecer
amplios reconocimientos en los círculos culturales, pero esto no les
da para comer. Algunas veces, por desgracia, la solvencia económica
llega demasiado tarde.
Desde otro punto de vista, antes de la irrupción de especialistas y
graduados en campos afines a la diplomacia, los escritores resultaban
candidatos idóneos para las labores de cancillería en un país que aún
no podía darse el lujo de contar con lo que, desde hace muchos años,
en Europa comenzó a llamarse servicio civil de carrera.
Tal vez por eso las filas de la diplomacia mexicana han contado desde
sus inicios con diplomáticos consagrados al multiempleo -según
terminología del Banco Mundial-: poetas y novelistas, dramaturgos y
ensayistas que han compaginado sus inquietudes creativas con el
ejercicio profesional de la diplomacia, la cátedra, el periodismo.
Así, un considerable segmento de escritores mexicanos creyó encontrar,
en ciertos momentos, que la diplomacia ofrecía un ámbito propicio para
conjugar esa doble vida. Por un lado, entre los activos de los
escritores podían contarse su formación cultural, su conocimiento de
lenguas y literaturas extranjeras, su pertenencia a la clase
intelectual; por el otro, se perfilaban algunas ventajas: el ingreso
mensual seguro, una relativa disposición de tiempo libre para
dedicarlo al oficio de escribir, el contacto con escritores de otros
países. Todos estos elementos roturaron un campo tan fértil como
imaginario para tratar de hacer compatibles dos funciones
intelectuales animadas por afinidades y diferencias: literatura y
diplomacia.
En un recuento elemental sobre diplomacia y literatura en México,
cabría marcar algunas etapas históricas de esta relación que
tentativamente podría dividirse en los siguientes periodos: de la
Independencia a la Reforma, de la República Restaurada al Porfiriato,
de la Revolución a 1968, año que anuncia el ocaso del proyecto de
partido único. En las décadas turbulentas del siglo XIX, desde la
Independencia hasta la República Restaurada, la diplomacia mexicana se
basó más en el talento individual que en la preparación de
cuadros. Las tareas resultaban tan apremiantes -nacía el país- que no
había tiempo para formar con todo rigor a los diplomáticos. En no
pocas ocasiones, los abogados, y a un mismo tiempo hombres de letras,
disponían de buen número de atributos que luego se exigirían a los
diplomáticos de carrera. Aquellos abogados poseían una formación
humanista nutrida en la tradición literaria clásica. Conocían a
Cicerón y a Quintiliano; traducían versos de Horacio y de Virgilio;
las mitologías clásicas les fascinaban tanto como las mitologías
indoamericanas. Entendían la economía como filosofía moral, no como
fetiche de las variables macroeconómicas. Altamirano, por ejemplo,
reunía en su persona la multitud de talentos necesaria para ser
escritor y también para servir al país en diversas instancias,
incluida la diplomacia. Aquellos hombres podían ser profundamente
mexicanos y al mismo tiempo generosamente universales, como quería
Alfonso Reyes.
En la medida en que se estabiliza la República Restaurada y se entra
al largo mandato de Porfirio Díaz, el servicio diplomático mexicano
particulariza sus métodos de reclutamiento. Además de la filiación
política afín al régimen, se busca a figuras que den cierto brillo a
las representaciones de México en el extranjero. Nadie mejor que los
escritores para ofrecer la imagen de un México moderno, occidental,
seguro de sí mismo como proyecto de nación. La tradición y el
protocolo diplomáticos de la época envolvían a los diplomáticos en
ropajes de claro corte militar y en ceremonias en las que la
representación casi teatral favorecía la conciliación entre diplomacia
e imaginación literaria: amplios salones de protocolo con decorados
estilo imperio, uniformes de gala con bicornio y espadín, además de un
ceremonial exquisito, hacían del diplomático un personaje propio de
una novela romántica.
Al triunfo de la Revolución, se refrendan ciertos rasgos en los
criterios de reclutamiento del servicio diplomático, como la nervadura
de una hoja gemela: filiación política, figuras de prestigio, si bien
se asiste al nacimiento del nuevo servicio exterior de carrera que
daría continuidad y consistencia a nuestra política exterior.
Los escritores mexicanos de la posrevolución han ocupado cargos
diplomáticos y consulares de diverso rango: desde la modesta
expedición de pasaportes en Nueva York (Gilberto Owen) hasta la
representación en países clave para México (Alfonso Reyes), la
titularidad de la Cancillería (Genaro Estrada), una subsecretaría y
luego la propia Secretaría (José Gorostiza), la dirección de un
organismo internacional (Jaime Torres Bodet), o una embajada que
abarca un subcontinente (Octavio Paz). En todos los casos, el
ejercicio de las letras parece haber contribuido de manera decisiva a
la existencia de una diplomacia mexicana inteligente, letrada, viva,
ajena a la monotonía burocrática y al acartonamiento de los
especialistas. Una diplomacia cuyos mejores elementos han estado
imbuidos de un profundo compromiso con México y con sus mejores
causas, como lo probó en 1968 la renuncia de Octavio Paz a su cargo de
embajador en la India, o posteriormente la de Carlos Fuentes a la
embajada de México en París.
Basta hacer un somero recuento de quienes en México han podido
conjugar literatura y diplomacia: Ignacio Manuel Altamirano, Manuel
Payno, Francisco A. de Icaza, Federico Gamboa, Amado Nervo, José Juan
Tablada, Enrique González Martínez, Efrén Rebolledo, Rafael Cabrera,
Antonio Mediz Bolio, Artemio del Valle Arizpe, Genaro Estrada, Alfonso
Reyes, Ermilo Abreu Gómez, Antonio Castro Leal, Carlos Pellicer,
Manuel Maples Arce, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez,
Octavio Paz, Rafael Bernal, José Luis Martínez, Jorge Hernández
Campos, Jaime García Terrés, Rosario Castellanos, Fernando Sánchez
Mayans, Carlos Fuentes, Marco Antonio Montes de Oca, Sergio Pitol,
Hugo Gutiérrez Vega, Daniel Leyva, Jorge Valdés Díaz-Vélez, entre
otros.
 A medida que se
desarrolla el país, aumentan el alfabetismo y la matrícula
universitaria, proliferan diarios y revistas y crece la tirada de
libros; al mismo tiempo, el servicio exterior tiende a
profesionalizarse con funcionarios de carrera. En esa medida también
los escritores encuentran fuentes adicionales de subsistencia. Hay más
trabajo en las universidades, más corrección de estilo, más
traducciones, más espacios para la prensa cultural, más editoriales y
más empresas culturales. En años recientes, se formó todo un sistema
de becas para creadores jóvenes y otro más para escritores cuya obra
haya sido reconocida como un genuino aporte a la cultura
nacional. Poco a poco, los escritores escasean en las filas de los
diplomáticos de carrera. Para los que se quedan, el reto, como su
propia vida, es doble: a la necesidad de ubicarse en áreas específicas
del quehacer diplomático, de actualizarse en los temas en boga y de
relacionarse con expertos del derecho, la economía y las relaciones
internacionales, el escritor-diplomático de carrera debe agregar la
búsqueda del tiempo, el sosiego y la inspiración para ejercer su
oficio literario. La clandestinidad de sus inclinaciones lo obliga a
practicar, en ocasiones, lo que podríamos llamar sisa laboral: el
tiempo sustraído a la jornada de trabajo para dedicarlo a la creación
de poemas, a la crítica literaria, al borrador de una novela. Y esto
se da con todas las agravantes: se usan tintas y papeles de una
oficina pública; se trabaja en computadoras e impresoras de la nación;
se obtienen fotocopias de textos literarios por completo ajenos al
quehacer cotidiano del oficio de diplomático. De no incurrir en estas
prácticas -condenables desde muchos puntos de vista-, el
escritor-diplomático simplemente languidecería atrapado en el remolino
de los asuntos en trámite.
A medida que se
desarrolla el país, aumentan el alfabetismo y la matrícula
universitaria, proliferan diarios y revistas y crece la tirada de
libros; al mismo tiempo, el servicio exterior tiende a
profesionalizarse con funcionarios de carrera. En esa medida también
los escritores encuentran fuentes adicionales de subsistencia. Hay más
trabajo en las universidades, más corrección de estilo, más
traducciones, más espacios para la prensa cultural, más editoriales y
más empresas culturales. En años recientes, se formó todo un sistema
de becas para creadores jóvenes y otro más para escritores cuya obra
haya sido reconocida como un genuino aporte a la cultura
nacional. Poco a poco, los escritores escasean en las filas de los
diplomáticos de carrera. Para los que se quedan, el reto, como su
propia vida, es doble: a la necesidad de ubicarse en áreas específicas
del quehacer diplomático, de actualizarse en los temas en boga y de
relacionarse con expertos del derecho, la economía y las relaciones
internacionales, el escritor-diplomático de carrera debe agregar la
búsqueda del tiempo, el sosiego y la inspiración para ejercer su
oficio literario. La clandestinidad de sus inclinaciones lo obliga a
practicar, en ocasiones, lo que podríamos llamar sisa laboral: el
tiempo sustraído a la jornada de trabajo para dedicarlo a la creación
de poemas, a la crítica literaria, al borrador de una novela. Y esto
se da con todas las agravantes: se usan tintas y papeles de una
oficina pública; se trabaja en computadoras e impresoras de la nación;
se obtienen fotocopias de textos literarios por completo ajenos al
quehacer cotidiano del oficio de diplomático. De no incurrir en estas
prácticas -condenables desde muchos puntos de vista-, el
escritor-diplomático simplemente languidecería atrapado en el remolino
de los asuntos en trámite.
El cúmulo de responsabilidades que exige la tarea diplomática parece
abrumador. La defensa de la soberanía, la promoción comercial, la
protección a los nacionales mexicanos en el extranjero, la
recopilación y análisis de la información política y económica, el
seguimiento de temas y giros dentro de los organismos multilaterales,
la atención a los nuevos actores de las relaciones internacionales, el
estudio de diverso tipo de estadísticas, ocupan una porción
significativa del quehacer diplomático. Pero a propósito de una
nación, o más precisamente de una cultura, una estadística puede
revelar, sin duda, un aspecto específico. Un poema también revela
algo. En el caso de la estadística, debe establecerse un sinfín de
interrelaciones para entender el valor de un dato particular. Un poema
quizá nos revela algo más; nos revela algo esencialmente humano y
espiritual. Sobre una estadística puede debatirse; un poema en
realidad se comparte, se comulga con él.
Sobre este valor de la literatura, no deja de llamar la atención que
en los exámenes de ingreso al Servicio Exterior Mexicano aparezcan con
regularidad preguntas sobre cuestiones literarias. A veces se pide
relacionar autores con obras, obras con temas, obras con países. Este
interés de los examinadores pareciera tratar de ubicar el grado de
cultura general del aspirante. No ahonda, sin embargo, en el valor que
un relativo conocimiento de la literatura pudiera tener para los
futuros diplomáticos. Una mayor fortaleza literaria en
internacionalistas y economistas quizá les facilitaría, por ejemplo,
una redacción más tersa y menos árida. Un conocimiento de la
literatura propia y algunas referencias básicas a propósito de las
literaturas de otros países, tal vez dejarían al descubierto rasgos de
una nación que difícilmente asoman en una estadística o en un estudio
de prospectiva.
En el oficio literario de los diplomáticos acaso esté presente un
discreto heroísmo. Alexis Saint-Léger ocupó el cargo de Viceministro
de Relaciones Exteriores del Quai d'Orsay, mientras que su trabajo
poético permanecía al margen, al cobijo de un seudónimo: Saint-John
Perse. Pareciera que aún a estas alturas relacionarse con la
literatura encierra de por sí una debilidad inconfesable. Las
cancillerías, desde luego, no son facultades de letras ni talleres
literarios. Pero son, sobre todo en sus representaciones en el
extranjero, el rostro del país, y de alguna manera el ojo del huracán
a través del cual aparece el caleidoscopio de una nación, de una
cultura. Así como a todos nos ha contaminado el léxico económico
(cuenta corriente, barreras no arancelarias, expectativas racionales,
cláusula de nación más favorecida, etcétera), tal vez no causaría
mayores daños espirituales una vinculación más sistemática con la
república de las letras por parte de los diplomáticos. Para decirlo en
la jerga económica, un diplomático-escritor posee un valor agregado
útil de mil maneras.
Quizá los diplomáticos-escritores, más aún aquéllos que marchan en las
filas del servicio exterior de carrera, sigan llevando una doble vida,
con noches, madrugadas, fines de semana y vacaciones volcados en sus
ocupaciones literarias. Tal vez sigan escribiendo discursos o
estampando sellos en los pasaportes. Acaso algunos sean rescatados
para aprovechar su doble oficio de diplomáticos y escritores. Otros
tal vez alcancen una plena felicidad burocrática, para descubrir que
sus inquietudes literarias han terminado por marchitarse entre el
protocolo y la correspondencia. (Se dice que alguna vez Hugo Gutiérrez
Vega tuvo la siguiente conversación con José Gorostiza: ``Maestro,
¿por qué ha dejado usted de escribir poesía?'' ``Y ¿cómo quieres que
escriba poesía después de repetir miles de veces reitero a usted
las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración?'')
Posiblemente su amor por las letras contamine los programas de
estudios para los nuevos diplomáticos y les abra vías más amplias para
entender lo mismo su propia cultura que las culturas foráneas, para
reconocer al otro, su reto esencial como diplomáticos.
Alejandro
I. Estivill
Salvador
Novo y la diplomacia
Salvador Novo, jugador de bridge,
no fue diplomático, ``ni real ni metafóricamente'', nos dice Alejandro
Estivill, pero sí cumplió misiones diplomáticas en Honolulu, Buenos
Aires y Londres. De estos viajes brotaron Return Ticket,
``Continente vacío'' y una serie de observaciones sobre la televisión
británica. Novo pensaba que ``frente al deseo de evasión que
caracteriza a cuantos aspiran a la vida diplomática'', los agregados
culturales debían fortalecer la voluntad de representar a un México
del que supieran mucho, al que amaran de verdad y el cual, por otra
parte, ``los mantuviera bien al corriente de lo que está
haciendo''.
 Buscar artificialmente
un vínculo de significación extraordinaria entre Salvador Novo y la
diplomacia resulta en principio una tarea ociosa. Sin embargo, más
desatinado sería desconocer que Novo supo convertir su contacto con el
exterior en fuente de inspiración y distinguido aporte a las letras de
México. Muy conocidos son sus esfuerzos por renovar el teatro mediante
la difusión de las obras de vanguardia internacional, como también se
sabe que su biblioteca se nutría con varias entregas semanales que
leía ávidamente y daba de inmediato a conocer.
Buscar artificialmente
un vínculo de significación extraordinaria entre Salvador Novo y la
diplomacia resulta en principio una tarea ociosa. Sin embargo, más
desatinado sería desconocer que Novo supo convertir su contacto con el
exterior en fuente de inspiración y distinguido aporte a las letras de
México. Muy conocidos son sus esfuerzos por renovar el teatro mediante
la difusión de las obras de vanguardia internacional, como también se
sabe que su biblioteca se nutría con varias entregas semanales que
leía ávidamente y daba de inmediato a conocer.
En su juventud, Novo se distinguió como un caso ejemplar dentro de la
camada de intelectuales que se ubicaron exitosamente en la nueva
burocracia posrevolucionaria. Fue sin duda uno de los que sufrió el
duro golpeÊdado a los letrados ``aristocratizantes'', que se
singularizó con la derrota política de Vasconcelos, y fue también el
que más fácilmente superó esas coyunturas al reintegrarse al
gobierno.
Escritor más independiente y contestatario en lo ideológico -y muy
pronto uno de los más exitosos en lo económico-, Salvador Novo pudo
ver con ojos escépticos aquella recomendación que Alfonso Reyes hacía
a las nuevas generaciones para incorporarse al Servicio Exterior
Mexicano en tiempos de zozobra. No fue diplomático, ni real ni
metafóricamente, pero dos o tres pasajes podrían ilustrar su vocación
por escrutar y saborear lo externo -con admiración al igual que con
crítica-, insuperable mecanismo para mejor reconocer lo que ocurría
dentro de su persona y de México. Cada uno de los pocos viajes que
emprendió en misión diplomática inspiró algún texto de gran valía.
Como funcionario de Educación Pública, Salvador Novo asiste en 1927 a
la Primera Conferencia Panpacífica sobre Educación y Recreo en
Honolulu. A raíz de esa primera experiencia, su sagaz pluma redacta
Return Ticket (1928). Todo análisis de esta obra sería
incompleto si no mencionara que en ese momento se inicia una práctica
muy frecuente e ilustrativa en la literatura de Novo: la revisión y
reencuentro con los pasajes más relevantes de su formación. El
simbolismo del ``boleto de regreso'' que da nombre a la obra va más
allá del deseo de exorcizar el primer gran viaje de un joven temeroso,
y se resume en una especie de marca que deja sobre el camino, para
emprender la labor de revisar con frecuencia sus orígenes. Novo
comienza en este libro su ``viaje de regreso'' al describir su niñez a
la par del México revolucionario que la impactó. Más aún, no sería
descabellado sugerir que el primer viaje diplomático de Novo despertó
también la veta de poemas llenos de fino autoestudio que se recogieron
en Espejo (1933).
Si Novo no perteneció al Servicio Exterior, al menos pudo extraer un
jugo literario único a las pocas experiencias diplomáticas que la
fortuna le brindó: en 1933 es delegado de México ante la Séptima
Conferencia Internacional Americana en Buenos Aires; los mejores
momentos de esa misión se reunieron en el libro Continente
vacío, suculento texto de extrañamiento irónico ante lo ajeno. Aún
llama nuestra atención la actualidad de pasajes tales como su molestia
ante los rigores de los letreros en Estados Unidos: al querer tirar
una colilla al piso, Novo enfrenta un letrero represivo que dice:
``Human life is in danger if you throw that lighted cigarette''
(la vida humana está en peligro si usted arroja un cigarro
encendido).
El tono de este libro se equilibra con el fruto que saca a su soledad
durante la travesía de Nueva York a Río de Janeiro. Fue entonces
cuando redactó el famoso texto ``Canto a Teresa (un ensayo de
hidrografía poética)'', en el que, sin biblioteca al lado, exprime con
sorprendente erudición todo lo que su mente guardaba sobre la poesía
dedicada al mar. Ese ensayo muestra las capacidades mnemotécnicas y
las para entonces ya innumerables lecturas de Salvador Novo.
Más relacionado con la diplomacia, y menos conocido, es otro viaje que
hizo en el invierno de 1947-1948 para estudiar los sistemas de la
televisión británica y presentar ideas para el desarrollo de este
medio en México. Notablemente relajado y motivado por el tono de sus
ágiles y muy esperadas columnas en periódicos y revistas, relata en
ellas su encuentro con varias ciudades de Europa. Pocos textos
resultan más agradables para conocer al Novo puntilloso que, sin
perder su ironía para revisar lo ajeno y ver virtudes, defectos y
diferencias, se presenta especialmente orgulloso de los valores de
México.
 La pluma de Novo
logra dar brillos inéditos a sus pasajes de viajero más cotidianos, a
las dificultades que vive al no hallar forma de hacer que le laven sus
camisas a bordo de un barco, o al sufrir la nula conversación de un
caricaturesco ``señor entre polaco y francés de facies
criminal'' que tuvo que soportar en cada desayuno, almuerzo o cena,
debido a la rigidez inglesa en un trasatlántico de posguerra.
La pluma de Novo
logra dar brillos inéditos a sus pasajes de viajero más cotidianos, a
las dificultades que vive al no hallar forma de hacer que le laven sus
camisas a bordo de un barco, o al sufrir la nula conversación de un
caricaturesco ``señor entre polaco y francés de facies
criminal'' que tuvo que soportar en cada desayuno, almuerzo o cena,
debido a la rigidez inglesa en un trasatlántico de posguerra.
En un momento de este viaje, expresa algo de su sentir sobre el
Servicio Exterior Mexicano. Reconoce ahí su falta de interés por
participar en ese trabajo que seguramente le parecía opuesto a su
personalidad. Pero junto con el gran cariño que muestra por el ``deber
ser'' de la profesión diplomática, sus líneas emiten un mensaje
crítico de inusitada actualidad buscando enmendar algo que aún se vive
hoy en nuestras representaciones:
La culpa, por supuesto, no es de los
embajadores ni de los ministros, que comienzan por no saber lo que
pasa en México, ni quién es quién allá, y acaba por sucederles lo
mismo en el país en que se hallan. Imagino que al principio les
pedirán informaciones de México. Incapaces de darlas, porque no las
tienen, acabarán por extinguir todo interés periodístico o público por
nuestro país.
Quizás el remedio consistiera en que México dispusiese en su servicio
exterior de agregados culturales o de prensa como los tienen todos los
países, que velan por su nombre. Jóvenes entusiastas y bien
informados, que no ciñeran su ingreso en el sagrado del ``servicio'' a
los exámenes formalistas que son su cartabón, sino que frente al deseo
de evasión de México que caracteriza a cuantos aspiran a la ``vida
diplomática'', irguieran su voluntad de presentar en cuantas ocasiones
les fuera dable, y ellos crearan con amistades en los diarios, a un
México del que supieran mucho, al que amaran, y que por otra parte les
mantuviera bien al corriente de lo que está haciendo.
No deseo terminar sin señalar una rareza no menos elocuente sobre Novo
en relación con la diplomacia. Practicante fervoroso del bridge
(ya en su viaje por tren a Nueva York en 1933 se quejaba y se
extrañaba de no encontrar un cuarto jugador de nivel entre tanto
pasajero gringo), Novo redactó el prefacio de un tratado sobre este
juego con un texto llamado ``Score''. El juego de bridge
es ahí un símbolo inmejorable para entender las relaciones
internacionales: ``Cuando las Naciones Unidas convienen -o contratan-
en la utilidad de organizar el ocio y dotarlo de un contenido valioso,
no ejercen, en realidad, una función distinta a la que con mejor
competencia han cumplido [las autoras] en el libro.''
Y esto no es más que el colofón de una serie de reflexiones que
convierten la diplomacia en ese paso civilizado de quienes han dejado
atrás la ``edad cavernaria del garrotazo'' para organizar la rivalidad
con alianzas, elegantes claves, engaños sutiles y esa socialización
que distingue a los hombres de ingenio y que está bien representada
por el bridge.
Novo, en la opinión de muchos de sus contemporáneos, fue un hombre
terrible, pero nadie negará que en los momentos más venenosos de su
estilo privilegió la calidad del regate. Jugador genial, bien puede
ser considerado un diplomático muy a su manera, si seguimos sus
pensamientos cuando ve, en la diatriba de las cartas, una gama de
``equivalencias cultas: recursos laterales [que] son el acervo y el
arsenal -el secreto atómico, digamos- del bridgista
moderno''.
Andrés Ordóñez
La crisis
del intelectual diplomático
Para Andrés Ordóñez, ``Octavio Paz, como
sus ilustres antecesores, continúa el ejercicio de nacionalizar lo
universal y universalizar lo mexicano''. En cambio, ``su visión de la
construcción institucional del país recoge la mirada escéptica de
Cuesta y Villaurrutia''. Ordóñez piensa que ``el registro culturalista
que obra en la biografía de la diplomacia mexicana, será un valioso
activo para la formulación de la política internacional del nuevo
milenio''. Este ensayo del maestro Andrés Ordóñez forma parte de un
libro en el que analiza ampliamente la relación entre el intelectual y
la diplomacia y que será publicado próximamente.
 El proyecto de
industrialización del régimen de Miguel Alemán, la consecuente
necesidad de una concordia permanente con Estados Unidos en el
contexto económico y comercial de la segunda posguerra mundial, y el
creciente control político continental estadunidense en el marco de la
guerra fría, condujeron a México a una cada vez mayor moderación
diplomática. Se había llegado a una estabilidad interna y la
existencia del sistema político mexicano ya no era motivo de
controversia internacional. De tal suerte, la relación costo-
beneficio de una política exterior (entendido el término ``política
exterior'' como acción e iniciativa propias) resultó, por decir lo
menos, incómodo. En consecuencia, la acción internacional de México
dio paso a una táctica tendiente a evitar enfrentamientos con otros
gobiernos, principalmente el estadunidense. Esta mudanza cambió el
acento del aislacionismo característico de la acción internacional de
México. De una política pasamos a una ``actitud'' exterior que
habría de continuar durante los siguientes veinticinco años.
El proyecto de
industrialización del régimen de Miguel Alemán, la consecuente
necesidad de una concordia permanente con Estados Unidos en el
contexto económico y comercial de la segunda posguerra mundial, y el
creciente control político continental estadunidense en el marco de la
guerra fría, condujeron a México a una cada vez mayor moderación
diplomática. Se había llegado a una estabilidad interna y la
existencia del sistema político mexicano ya no era motivo de
controversia internacional. De tal suerte, la relación costo-
beneficio de una política exterior (entendido el término ``política
exterior'' como acción e iniciativa propias) resultó, por decir lo
menos, incómodo. En consecuencia, la acción internacional de México
dio paso a una táctica tendiente a evitar enfrentamientos con otros
gobiernos, principalmente el estadunidense. Esta mudanza cambió el
acento del aislacionismo característico de la acción internacional de
México. De una política pasamos a una ``actitud'' exterior que
habría de continuar durante los siguientes veinticinco años.
Aun cuando la presencia de intelectuales en la diplomacia continuó a
lo largo de las décadas subsecuentes, su actividad dejó de estar
vinculada estrechamente a la formulación de la acción internacional de
México. Con la excepción de Jorge Castañeda de la Rosa, después de
Torres Bodet y de Gorostiza, no hay en la geografía humana del
Servicio Exterior Mexicano de carrera intelectuales que además de
ejecutar y administrar las acciones diplomáticas del país, las
formulen. Durante la segunda década del siglo XX, los intelectuales
diplomáticos asumen la carrera fundamentalmente como un medio para el
desarrollo de su actividad reflexiva, lo cual no es ninguna novedad,
pero cesa en ellos la voluntad de involucrarse en la construcción de
líneas políticas y de estrategia en el nivel institucional. En este
sentido, el caso de Octavio Paz es ilustrativo.
Heredero del afán riguroso de los Contemporáneos, como ellos
afrancesado en su formación intelectual, Paz logra una pulcra
trayectoria administrativa que lo lleva desde el nivel más modesto
hasta el rango de embajador de carrera. Sin embargo, el caso de Paz
también indica el inicio del desprendimiento del intelectual como ente
orgánico del aparato diplomático del estado. Octavio Paz, como sus
ilustres antecesores, continúa el ejercicio de nacionalizar lo
universal y universalizar lo mexicano, pero su visión de la
construcción institucional del país ya carece del entusiasmo de los
ateneístas, de la Generación de 1915 o de los Contemporáneos
oficialistas como Torres Bodet y Gorostiza. Sí, en cambio, recoge la
mirada escéptica de los Contemporáneos como Jorge Cuesta y Xavier
Villaurrutia, y la aplica al desarrollo político del país. De modo que
no es gratuito que, en fechas tan tempranas como 1950, señalara la
proclividad al conformismo, es decir, a la claudicación, que los
intelectuales orgánicos al estado empezaban a acusar.
La pregunta pertinente, en el caso de Paz y de los demás intelectuales
diplomáticos que continuaron en las filas del Servicio Exterior
Mexicano de carrera, es ¿por qué siguieron allí? La respuesta es
compleja y tiene que ver con el hecho de que el proceso degenerativo
del sistema político mexicano no fue inmediato. La manifestación
ideológica de la Revolución Mexicana había penetrado profundamente en
la conciencia y el imaginario colectivos. Además, la relación
inevitablemente conflictiva con un universo tan distinto en todos
sentidos como es Estados Unidos, legitimaba el proyecto de desarrollo
de corte aislacionista y reforzaba el consenso popular en torno a la
política exterior de los gobiernos en curso. De tal suerte, en el
habla popular y en los sectores de clase media e ilustrados, la
crítica a las políticas y prácticas gubernamentales solía tener una
ilusoria excepción: la diplomacia. Esta circunstancia ayudó a
justificar la permanencia o incluso la incorporación a un ámbito que
garantizaba seguridad salarial, diversidad laboral, movilidad
geográfica, riqueza vivencial, tiempo libre medianamente bien pagado y
acceso a los paradigmas culturales a los que aspiraba una clase media
ilustrada con ansias de mundo.
Al correr de los años el Servicio Exterior Mexicano perdería atractivo
para los sectores ilustrados del país. La represión brutal del
movimiento estudiantil de 1968 abrió una brecha enorme entre sociedad
civil y gobierno. Una manifestación de este distanciamiento fue la
separación de Octavio Paz del cuerpo diplomático en 1968, cuando se
desempeñaba como embajador de la india. Pero esta brecha ideológica no
habría sido razón suficiente sin la existencia de circunstancias
resultantes del propio desarrollo social y educativo del país. En ese
sentido, sería deshonesto ignorar los avances del sistema mexicano de
educación superior, que abrió espacios laborales para el desarrollo
intelectual; la intensificación de los intercambios académicos con el
mundo, que brindó al intelectual movilidad geográfica; y la creciente
división del trabajo en el ámbito diplomático junto con la capacidad
de las universidades de generar los cuadros especializados requeridos
por el nuevo perfil del oficio de la diplomacia, que desplazaron cada
vez más al intelectual, generalista y culturalista por naturaleza, de
ese mercado de trabajo.
Al inicio de la década de los setenta el presidente Echeverría,
intentando responder a las nuevas condiciones externas e internas, se
lanzó a estructurar una política exterior volcada a aumentar la
presencia de México en el mundo en aras de la apertura de nuevos
mercados para las exportaciones mexicanas. De igual modo, buscando
conciliar los sectores pensantes con el régimen, en un intento de
cerrar la herida de 1968, Echeverría incorporó a su administración una
multitud de jóvenes altamente calificados en lo académico y les
confirió altas responsabilidades administrativas y políticas. Por otro
lado, Echeverría intentó, y lo consiguió, granjearse las simpatías de
buen número de personajes de la intelectualidad mexicana. El ámbito
diplomático fue un buen campo de experimentación y retribución
políticas.
El número de personalidades de las artes y la academia en puestos ya
no de carrera sino temporales asimilados al Servicio Exterior
Mexicano, se incrementó durante el periodo del presidente López
Portillo (1976-1982) y, pese a la severa crisis precipitada por el
fracaso de la política petrolera, continuó, disminuido, durante el
régimen del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988). A partir de
1988 el agotamiento discursivo y factual del sistema político
mexicano, y la consecuente adopción de un proyecto de desarrollo
nacional apegado estrictamente a las exigencias económicas y
financieras del contexto internacional, significó que el discurso de
política exterior del país entrara en la crisis más severa de su
historia. Ubicado hoy en día en los marcos de un proyecto
gubernamental que privilegia la ortodoxia de las instituciones
financieras internacionales, la doctrina de política exterior ve
confrontada su herencia culturalista al pragmatismo economicista y
unidimensional de la nueva generación de dirigentes mexicanos. Esta
situación le significa una crisis práctica al aparato diplomático
mexicano, ya que los principios de su acción responden
fundamentalmente a un esquema defensivo consolidado por las
condiciones que imponía la guerra fría y, en consecuencia, resultan
inadecuados a la estrategia de plena apertura e incorporación a los
mecanismos económicos prevalecientes en el mundo de la posguerra
fría. En términos de política interna, la crisis del discurso
diplomático se manifiesta en la ruptura del consenso que antes
disfrutaba. La subordinación de la acción diplomática a la política
financiera ha exigido flexibilizar posiciones antes indiscutibles, y
ha significado la pérdida de la conducción sustantiva de la política
exterior por parte de la cancillería en favor de los sectores del
gobierno federal encargados de las áreas económicas y financieras.
Resulta paradójico que exista una relación inversamente proporcional
entre la participación de los intelectuales (universalistas por
definición) en la formulación de política exterior y el proyecto de
apertura económica mundial del gobierno federal. Esto es comprensible
si se atiende al hecho de que la plena participación reflexiva y
práctica de los intelectuales en el Servicio Exterior Mexicano se dio
en el contexto de una estrategia diplomática de corte
preponderantemente defensiva, por no decir aislacionista. En el
momento en que tanto por razones de orden interno como externo el
grupo en el poder rompe con ese esquema y decide incorporarse sin
reparos al devenir productivo y gerencial mundial, el intelectual
diplomático deja de cumplir -por su propio perfil y por la creciente
debilidad de los canales oficiales como exclusivas instancias de
diálogo internacional- el papel de vaso comunicante entre la nación y
el mundo y, por lo tanto, pierde sentido su filiación orgánica al
poder estatal.
Sin embargo, el fin de la guerra fría está determinando el
desplazamiento de los ejes de confrontación internacional a
coordenadas ya no político-económicas, sino político-culturales. Esta
situación alcanzará su punto de ebullición el próximo siglo, cuando el
diálogo mundial deberá ser ya no tanto internacional sino
intercivilizacional, lo cual quiere decir que el elemento económico
quedará sobreentendido y las estrategias de negociación deberán
privilegiar en su diseño y funcionamiento el elemento cultural. Esta
circunstancia hace prever para el próximo siglo la insuficiencia de la
perspectiva unidimensional de la actual estrategia diplomática, y hace
del registro culturalista, que obra en la biografía de la diplomacia
mexicana, un valioso activo para la formulación de la acción
internacional de un país que, como México, se encuentra situado
precisamente en el centro mismo de la encrucijada civilizacional:
entre el Asia-Pacífico y el Atlántico; entre la América anglosajona y
la América Latina, y que ha sido exitoso en la práctica de una
estrategia diplomática ajena a la imposición y, por lo tanto, a la
confrontación.
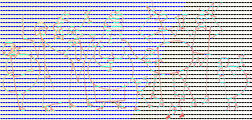 A diferencia de las
otras artes, la literatura se desarrolla a menudo como una actividad
marginal, diríase hasta clandestina. Abundan los escritores que llevan
una doble vida: escriben cuando pueden y al mismo tiempo tienen
trabajos regulares como profesores universitarios, médicos,
periodistas, traductores, abogados, empleados de banco, redactores de
anuncios de publicidad o de discursos, correctores de estiloÉ No pocos
han llegado a optar también por la carrera diplomática. El motivo que
los empuja hacia esos senderos laborales pareciera ser sobre todo un
espejismo de índole económica, si bien pudiera haber otras razones. En
México, como en el resto de América Latina, los escritores -me
atrevería a decir- difícilmente se ganan el sustento gracias a las
regalías de sus libros. Pueden gozar de un cierto prestigio, merecer
amplios reconocimientos en los círculos culturales, pero esto no les
da para comer. Algunas veces, por desgracia, la solvencia económica
llega demasiado tarde.
A diferencia de las
otras artes, la literatura se desarrolla a menudo como una actividad
marginal, diríase hasta clandestina. Abundan los escritores que llevan
una doble vida: escriben cuando pueden y al mismo tiempo tienen
trabajos regulares como profesores universitarios, médicos,
periodistas, traductores, abogados, empleados de banco, redactores de
anuncios de publicidad o de discursos, correctores de estiloÉ No pocos
han llegado a optar también por la carrera diplomática. El motivo que
los empuja hacia esos senderos laborales pareciera ser sobre todo un
espejismo de índole económica, si bien pudiera haber otras razones. En
México, como en el resto de América Latina, los escritores -me
atrevería a decir- difícilmente se ganan el sustento gracias a las
regalías de sus libros. Pueden gozar de un cierto prestigio, merecer
amplios reconocimientos en los círculos culturales, pero esto no les
da para comer. Algunas veces, por desgracia, la solvencia económica
llega demasiado tarde. A medida que se
desarrolla el país, aumentan el alfabetismo y la matrícula
universitaria, proliferan diarios y revistas y crece la tirada de
libros; al mismo tiempo, el servicio exterior tiende a
profesionalizarse con funcionarios de carrera. En esa medida también
los escritores encuentran fuentes adicionales de subsistencia. Hay más
trabajo en las universidades, más corrección de estilo, más
traducciones, más espacios para la prensa cultural, más editoriales y
más empresas culturales. En años recientes, se formó todo un sistema
de becas para creadores jóvenes y otro más para escritores cuya obra
haya sido reconocida como un genuino aporte a la cultura
nacional. Poco a poco, los escritores escasean en las filas de los
diplomáticos de carrera. Para los que se quedan, el reto, como su
propia vida, es doble: a la necesidad de ubicarse en áreas específicas
del quehacer diplomático, de actualizarse en los temas en boga y de
relacionarse con expertos del derecho, la economía y las relaciones
internacionales, el escritor-diplomático de carrera debe agregar la
búsqueda del tiempo, el sosiego y la inspiración para ejercer su
oficio literario. La clandestinidad de sus inclinaciones lo obliga a
practicar, en ocasiones, lo que podríamos llamar sisa laboral: el
tiempo sustraído a la jornada de trabajo para dedicarlo a la creación
de poemas, a la crítica literaria, al borrador de una novela. Y esto
se da con todas las agravantes: se usan tintas y papeles de una
oficina pública; se trabaja en computadoras e impresoras de la nación;
se obtienen fotocopias de textos literarios por completo ajenos al
quehacer cotidiano del oficio de diplomático. De no incurrir en estas
prácticas -condenables desde muchos puntos de vista-, el
escritor-diplomático simplemente languidecería atrapado en el remolino
de los asuntos en trámite.
A medida que se
desarrolla el país, aumentan el alfabetismo y la matrícula
universitaria, proliferan diarios y revistas y crece la tirada de
libros; al mismo tiempo, el servicio exterior tiende a
profesionalizarse con funcionarios de carrera. En esa medida también
los escritores encuentran fuentes adicionales de subsistencia. Hay más
trabajo en las universidades, más corrección de estilo, más
traducciones, más espacios para la prensa cultural, más editoriales y
más empresas culturales. En años recientes, se formó todo un sistema
de becas para creadores jóvenes y otro más para escritores cuya obra
haya sido reconocida como un genuino aporte a la cultura
nacional. Poco a poco, los escritores escasean en las filas de los
diplomáticos de carrera. Para los que se quedan, el reto, como su
propia vida, es doble: a la necesidad de ubicarse en áreas específicas
del quehacer diplomático, de actualizarse en los temas en boga y de
relacionarse con expertos del derecho, la economía y las relaciones
internacionales, el escritor-diplomático de carrera debe agregar la
búsqueda del tiempo, el sosiego y la inspiración para ejercer su
oficio literario. La clandestinidad de sus inclinaciones lo obliga a
practicar, en ocasiones, lo que podríamos llamar sisa laboral: el
tiempo sustraído a la jornada de trabajo para dedicarlo a la creación
de poemas, a la crítica literaria, al borrador de una novela. Y esto
se da con todas las agravantes: se usan tintas y papeles de una
oficina pública; se trabaja en computadoras e impresoras de la nación;
se obtienen fotocopias de textos literarios por completo ajenos al
quehacer cotidiano del oficio de diplomático. De no incurrir en estas
prácticas -condenables desde muchos puntos de vista-, el
escritor-diplomático simplemente languidecería atrapado en el remolino
de los asuntos en trámite. Buscar artificialmente
un vínculo de significación extraordinaria entre Salvador Novo y la
diplomacia resulta en principio una tarea ociosa. Sin embargo, más
desatinado sería desconocer que Novo supo convertir su contacto con el
exterior en fuente de inspiración y distinguido aporte a las letras de
México. Muy conocidos son sus esfuerzos por renovar el teatro mediante
la difusión de las obras de vanguardia internacional, como también se
sabe que su biblioteca se nutría con varias entregas semanales que
leía ávidamente y daba de inmediato a conocer.
Buscar artificialmente
un vínculo de significación extraordinaria entre Salvador Novo y la
diplomacia resulta en principio una tarea ociosa. Sin embargo, más
desatinado sería desconocer que Novo supo convertir su contacto con el
exterior en fuente de inspiración y distinguido aporte a las letras de
México. Muy conocidos son sus esfuerzos por renovar el teatro mediante
la difusión de las obras de vanguardia internacional, como también se
sabe que su biblioteca se nutría con varias entregas semanales que
leía ávidamente y daba de inmediato a conocer. La pluma de Novo
logra dar brillos inéditos a sus pasajes de viajero más cotidianos, a
las dificultades que vive al no hallar forma de hacer que le laven sus
camisas a bordo de un barco, o al sufrir la nula conversación de un
caricaturesco ``señor entre polaco y francés de facies
criminal'' que tuvo que soportar en cada desayuno, almuerzo o cena,
debido a la rigidez inglesa en un trasatlántico de posguerra.
La pluma de Novo
logra dar brillos inéditos a sus pasajes de viajero más cotidianos, a
las dificultades que vive al no hallar forma de hacer que le laven sus
camisas a bordo de un barco, o al sufrir la nula conversación de un
caricaturesco ``señor entre polaco y francés de facies
criminal'' que tuvo que soportar en cada desayuno, almuerzo o cena,
debido a la rigidez inglesa en un trasatlántico de posguerra. El proyecto de
industrialización del régimen de Miguel Alemán, la consecuente
necesidad de una concordia permanente con Estados Unidos en el
contexto económico y comercial de la segunda posguerra mundial, y el
creciente control político continental estadunidense en el marco de la
guerra fría, condujeron a México a una cada vez mayor moderación
diplomática. Se había llegado a una estabilidad interna y la
existencia del sistema político mexicano ya no era motivo de
controversia internacional. De tal suerte, la relación costo-
beneficio de una política exterior (entendido el término ``política
exterior'' como acción e iniciativa propias) resultó, por decir lo
menos, incómodo. En consecuencia, la acción internacional de México
dio paso a una táctica tendiente a evitar enfrentamientos con otros
gobiernos, principalmente el estadunidense. Esta mudanza cambió el
acento del aislacionismo característico de la acción internacional de
México. De una política pasamos a una ``actitud'' exterior que
habría de continuar durante los siguientes veinticinco años.
El proyecto de
industrialización del régimen de Miguel Alemán, la consecuente
necesidad de una concordia permanente con Estados Unidos en el
contexto económico y comercial de la segunda posguerra mundial, y el
creciente control político continental estadunidense en el marco de la
guerra fría, condujeron a México a una cada vez mayor moderación
diplomática. Se había llegado a una estabilidad interna y la
existencia del sistema político mexicano ya no era motivo de
controversia internacional. De tal suerte, la relación costo-
beneficio de una política exterior (entendido el término ``política
exterior'' como acción e iniciativa propias) resultó, por decir lo
menos, incómodo. En consecuencia, la acción internacional de México
dio paso a una táctica tendiente a evitar enfrentamientos con otros
gobiernos, principalmente el estadunidense. Esta mudanza cambió el
acento del aislacionismo característico de la acción internacional de
México. De una política pasamos a una ``actitud'' exterior que
habría de continuar durante los siguientes veinticinco años.