La Jornada Semanal, 5 de noviembre de
1999
(h)ojeadas
Para documentar
nuestro
pesimismo
Luis
Tovar
Emilio García Riera,
Breve historia del
cine mexicano.
Primer siglo 1897-1997,
IMCINE/Ediciones
Mapa,
México, 1998..
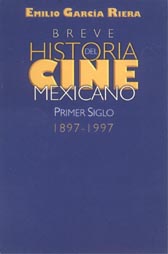 En 1960, la revista
Artes de México publicó un número especial bajo el título
Medio siglo de cine mexicano. En ese ejemplar, hoy
inconseguible, los lectores podían consultar una filmografía compuesta
por ochenta y cuatro películas, cifra demasiado escueta incluso para
nuestra -desde hace ya demasiados años- anémica producción
cinematográfica. El número de cintas referidas sólo es indicativo,
como se verá más adelante, de lo insuficiente que el espacio le
resultaba al autor.
En 1960, la revista
Artes de México publicó un número especial bajo el título
Medio siglo de cine mexicano. En ese ejemplar, hoy
inconseguible, los lectores podían consultar una filmografía compuesta
por ochenta y cuatro películas, cifra demasiado escueta incluso para
nuestra -desde hace ya demasiados años- anémica producción
cinematográfica. El número de cintas referidas sólo es indicativo,
como se verá más adelante, de lo insuficiente que el espacio le
resultaba al autor.
Tres años después Ediciones Era publicó El cine mexicano -otra
obra tan difícil de encontrar en librerías como difícil es hallar
calidad en el cine de ficheras. En él se multiplican las películas
registradas hasta acercarse a las dos mil, y con esta cifra el autor
del libro casi homologaba la cantidad de las películas que había visto
con las que consignaba en este antecedente directo de lo que vendría,
poco más adelante, a satisfacer una necesidad que nadie había logrado
-ni se había propuesto- cubrir.
Durante diez años, de 1969 a 1978, también bajo el sello de Era, se
publicaron los nueve tomos de la primera edición de la Historia
documental del cine mexicano, conocida obra monumental que el
propio autor revisó y corrigió en 1990, añadiendo lo que nuestro cine
produjo en el ínter, hasta sumar la comprehensiva cifra de 3,544
películas, cuyas ficha técnica y sinopsis -deliciosamente aderezadas
con los comentarios del creador de esta auténtica enciclopedia-
requirieron dieciocho apretados tomos.
Todos estos datos pueden parecerle ociosos -o pedante su mención- a
quien conozca el nombre del autor de las tres obras referidas. Nada
más común en el muchas veces ocioso y no pocas ocasiones pedante
mundillo de los ``enterados'' de cine. Por desgracia, ellos y muchos
otros que también se dicen profesionales de la crítica y el periodismo
cinematográficos han venido demostrando, desde hace tiempo, un
desconocimiento y un desinterés -muy parecidos a la soberbia- respecto
a la obra de Emilio García Riera. Es verdad que las dificultades para
encontrar (y comprar) la colección completa de la Historia
documental han abonado lo suyo para que la omisión contra García
Riera sea más redonda. Pero también es verdad que, problemas de
distribución y de costo aparte, son más bien pocos los que aciertan a
recurrir a este documento indispensable cuando se trata de conseguir
un dato certero sobre cine mexicano.
Consciente de los problemas habidos con la extensión y la
disponibilidad de su Historia documental, Emilio publicó
recientemente la Breve historia del cine mexicano, cuyo
optimista subtítulo (``Primer siglo'') es el mejor testimonio del
ánimo con el que García Riera ha enfrentado siempre la tarea colosal
que se echó a cuestas por lo menos desde 1957, cuando México en la
cultura, ese pionero de los suplementos culturales en nuestro
país, publicaba sus notas, también pioneras del arte de la reseña
cinematográfica en estas latitudes.
Con toda seguridad, Emilio García Riera es la única persona que ha
visto cerca del ochenta por ciento de toda la producción
cinematográfica mexicana, desde la época silente hasta 1997, año al
que llega esta Breve historia. Se dice fácil pero, por
supuesto, no lo es, y las razones son tantas que podrían abarcar un
volumen casi tan extenso como las 466 páginas del libro que nos
ocupa. Quedémonos en la mente, por ahora, sólo una de esas
(sin)razones, ya enunciada por el propio García Riera (e incluida en
el excelente artículo de Vicente Rojo que aparece en este suplemento):
``En México no hay cinemateca a la que se pueda acudir para ver las
películas nacionales que uno quisiera.'' Valga la repetición de la
cita por lo grave de la aseveración: Emilio señaló esta carencia hace
veintiún años y todavía es la hora en que nadie le ha puesto
remedio.
Antes de la era del press kit (paquete más promocional que
informativo sin el cual hoy en día muchos articulistas no serían
capaces de escribir una sola línea); antes de que los créditos de un
filme pudieran consultarse cómodamente en Internet; antes de que los
adjetivos fueran más importantes que los datos, el interesado tenía
que anotar, a oscuras y a toda prisa, quién produjo, quién hizo el
guión, quién actuó, quién etcétera (es bien conocida la referencia a
don Emilio en el cine, siempre provisto de una discreta luz, sin
moverse de su butaca hasta haber escrito cada uno de los datos
necesarios a su labor de difusión). No es mera nostalgia ni son ganas
de complicar las cosas proponiendo hacer algo que -aunque no en todos
los casos- ya no es necesario, pero en esa labor entonces ineludible
se basó la elaboración del único documento cinematográfico completo
con el que contábamos hasta hace muy poco tiempo, mismo del cual
proviene, en línea directa, esta Breve historia del cine
mexicano.
Como apunta el autor en el texto introductorio, se trata de ``un
trabajo de extrema condensación y de gran ampliación''. Lo primero es
porque este volumen incluye, resumida al máximo, toda la información
contenida en la Historia documental, y lo segundo porque a ese
inmenso cúmulo de datos ha debido sumarse lo realizado en México desde
1895 hasta 1929, así como la producción cinematográfica comprendida en
el periodo de 1977 a 1997. García Riera confiesa la ``mucha ayuda''
prestada por sus compañeros del Centro de Investigación y Estudios
Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara (centro que, por
cierto, le debe su creación al propio García Riera). También agradece
-lo mismo que el lector, tanto el que se dedica profesionalmente al
cine como quien sólo quiere disfrutarlo sin más-``la generosidad'' de
Moisés Viñas al facilitar las fichas básicas de todas las películas
filmadas en el último periodo mencionado.
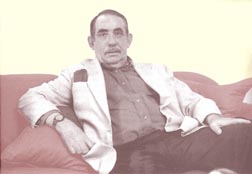 Hasta aquí se ha
hablado casi exclusivamente de la indudable importancia que tiene la
obra de García Riera en lo que toca a su carácter de fuente histórica,
para obtener o cotejar información sobre la totalidad del cine
mexicano. Pero ese valor, de suyo concluyente, no es el único
apreciable tanto en sus libros anteriores como en esta Breve
historia: si la profusión de datos puede resultar abrumadora,
también es deslumbrante la capacidad de García Riera para la
reflexión, el análisis y la opinión siempre moderada. Los adjetivos no
son gratuitos; basta echar una simple ojeada a cualquier párrafo para
advertir que este libro está escrito con conocimiento de causa y amor
por su materia de trabajo. Refiriéndose a Santa (más
concretamente, a la primera versión de esta historia, filmada en 1918
bajo la dirección de Luis G. Peredo), ilustra así el recibimiento que
el público le concedió:
Hasta aquí se ha
hablado casi exclusivamente de la indudable importancia que tiene la
obra de García Riera en lo que toca a su carácter de fuente histórica,
para obtener o cotejar información sobre la totalidad del cine
mexicano. Pero ese valor, de suyo concluyente, no es el único
apreciable tanto en sus libros anteriores como en esta Breve
historia: si la profusión de datos puede resultar abrumadora,
también es deslumbrante la capacidad de García Riera para la
reflexión, el análisis y la opinión siempre moderada. Los adjetivos no
son gratuitos; basta echar una simple ojeada a cualquier párrafo para
advertir que este libro está escrito con conocimiento de causa y amor
por su materia de trabajo. Refiriéndose a Santa (más
concretamente, a la primera versión de esta historia, filmada en 1918
bajo la dirección de Luis G. Peredo), ilustra así el recibimiento que
el público le concedió:
...fue vista como ``innmoral'' por algunos,
pero obtuvo buen éxito de público [...], hubo espectadores que tomaron
a risa, como cosa inverosímil, la ubicación inicial de la cinta en un
demasiado familiar Chimalistac [...] Es de suponer en ese público
burlón una resistencia a aceptar hechos dramáticos que no ocurrieran
en lugares cosmopolitas y sofisticados. Un tal desdén, indicativo de
una actitud prejuiciada contra el cine doméstico, haría historia: por
largos años, lo demasiado cercano y familiar seguiría inhibiendo en
muchos espectadores la visión objetiva.
La cita es larga porque, en efecto, han sido largos, larguísimos los
años de vigencia de esta ``actitud prejuiciada contra el cine
doméstico'': todavía hoy, para un gran número de espectadores, es
necesario que la película transcurra en lugares ``cosmopolitas y
sofisticados'' para que valga la pena verla. Tal vez eso no
sería tan malo si la actitud proviniera del último de los adormilados,
los masticadores de palomitas, los fajadores que no juntaron para el
hotel o los oradores que no saben callarse durante una hora y media o
dos cuando se meten a un cine. Tal vez sería mejor si los prejuicios,
el desconocimiento y los lugares comunes a la hora de opinar sobre una
película no provinieran, precisamente, de quienes se supone están
capacitados para hablar de ella. Por supuesto que lo mejor sería que
ni unos ni otros pontificaran sobre cine a partir de la ignorancia (y
la palabra no debería sonarle ofensiva a nadie puesto que, Perogrullo
dixit, nadie lo sabe todo, ni de cine ni de ninguna otra cosa),
es decir, del dato parcial, la historia parcial, la opinión
parcial.
Es para subsanar estas carencias que Emilio García Riera lleva más de
cuarenta años escribiendo sobre nuestro cine; es para brindarnos la
posibilidad de sumar elementos a nuestra cinefilia que se ha ocupado
de recopilar, corroborar y difundir los datos básicos de esta siempre
vilipendiada cinematografía. No es lógico que habiendo una obra tan
vasta sobre cine mexicano, obra que es al mismo tiempo registro
exhaustivo y punto de vista bien fundamentado, todavía haya quien siga
valiéndose de la cita inexacta y quien siga emitiendo opiniones
basadas en la parcialidad. Ojalá que esta Breve historia del cine
mexicano sea útil para que pronto dejemos atrás una actitud que
sólo le ha hecho daño a nuestro séptimo arte, siempre tan necesitado
de cinéfilos cabales y enamorados como Emilio García Riera.
p o e s í a
El onirismo
maya
Rosa Aurora
Chávez
Feliciano Sánchez Chan,
Ukp'éel
wayak'/Siete sueños,
Escritores en lenguas indígenas,
A.C.,
México, 1999.
Una imagen. El fuego. Fuego quemando palabras, toda una tradición
escrita. Crepita una lengua y su poesía entre las voraces llamas. ``En
el humo de la quemazón se van desdibujando mis sueños.'' Cinco siglos
de incendios y la palabra aún palpita. Entre las cenizas se erige la
voz, la poesía maya, la palabra verdadera y fresca, el canto que
renueva la vida, los versos de Feliciano Sánchez Chan.
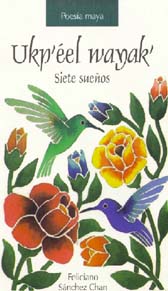 Después de siete
largos sueños la lengua despierta, murmura, grita que la vida renace
en el verbo. Nos abre los ojos. Nos encontramos bebiendo leche de la
madre ceiba que nutre nuestras vidas y las de nuestros
antepasados. Descansemos nuestras fatigas, nuestra agonía en la tierra
y soñemos, prendidos a los pechos de la madre ceiba. Aventurémonos
como Dante o Virgilio en el descenso-ascenso, del inframundo a los
trece cielos.
Después de siete
largos sueños la lengua despierta, murmura, grita que la vida renace
en el verbo. Nos abre los ojos. Nos encontramos bebiendo leche de la
madre ceiba que nutre nuestras vidas y las de nuestros
antepasados. Descansemos nuestras fatigas, nuestra agonía en la tierra
y soñemos, prendidos a los pechos de la madre ceiba. Aventurémonos
como Dante o Virgilio en el descenso-ascenso, del inframundo a los
trece cielos.
Dejémonos caer en el sueño primero, volvamos al origen: el árbol que
nos engendra, las ramas-brazos de la madre que nos envuelve, madre
luna desnuda, la muerte que es principio de toda la vida, el dolor que
es principio de todo gozo. Universo en gestación.
Prosigamos al sueño segundo: la palabra. Cantemos, que la voz abre
caminosÊporque los dioses escriben a través de mí, porque la primera
voz estalla en ecos, la palabra más antigua. Recordemos nuestro
nombre.
Penetremos el sueño tercero: la vida, el aliento en el vientre, la
noche que nace,Êel día que muere, la luz en la sombra. Somos de
maíz. Somos hombres y mujeres de maíz. Cuerpo que alimenta la
tierra. Brota la nueva semilla.
Comamos del sueño cuarto: la luz. ``El lenguaje de las estrellas del
cielo. Fuego que gime, a gotas brotan mis temores por mi
semidesnudez.'' Fuego que todo lo destruye pero que también ilumina;
el trueno, el relámpago, la capacidad de ver todo lo que falta, todo
lo que viene.
Veamos el sueño quinto: el espíritu. Estamos volando. Somos un
colibrí.
Nuestras alas en el sueño sexto: la otredad. Soñar, soñar la noche, el
grito... querer asir el grito y encontrar un espejo. ``¿Quién ha
abierto tantos surcos en mi rostro?'' Tú y yo en el espejo. Tú y yo
haciendo un hijo.
Engendremos el sueño séptimo: las otras muertes, son tantas mis otras
muertes que no las conozco. Son tantos los silencios.
Las cosas no vienen ni van. Somos nosotros los que vamos a
ellas. Ukp'éel wayak' nos guía, nos descubre que somos hombres
y mujeres amasados del maíz igual que antaño, aviva las voces de
nuestros ancestros a flor de piel y canto, nos alegra este peregrinar
con la música de la lengua maya, olvidada en nuestro entendimiento,
rítmica y melódica al oído, clara y contundente en nuestro corazón. La
lengua maya no está muerta. Nosotros tampoco, afortunadamente.
Despertemos en el ensueño del poeta:
Yo soy éste
Que cuelga sus sueños al
viento,
mientras espero que retoñe mi Ceiba
recorro caminos
subterráneos
en busca de piedras luminosas
para edificar la Casa
Grande
el nuevo Sol que vendrá.
FICHERO
Antología
32 narradores del sur, Horacio Salas, Alfonso Romano de
Sant'anna, Gerardo Fogel, Washington Benavides, Editorial Don
Bosco/Grupo Velox, Asunción, Paraguay, 1998, 406 pp.
Ensayo (literario)
Archipiélago de signos. Ensayos de literaura mexicana,
Felipe Vázquez, Ediciones del H. Ayuntamiento de Toluca, Toluca,
México, 1999, 223 pp.
Trayectoria de un intelectualista, Gottfried Benn
(traducción de José Manuel Recillas, Ensayo ediciones/Verdehalago,
México, 1999, 91 pp.
Ensayo (sociológico)
Ultimo cielo en la cruz. Cambio sociocultural y estructuras de
poder en Los Altos de Jalisco, Eliseo López Cortés,
Universidad de Guadalajara/El Colegio de Jalisco, México, 1999, 342 pp.
Filosofía
La ilustración olvidada, Julio Seoane Pinilla (comp.,
int. y trad.), Fondo de Cultura Económica, México, 1999 223 pp.
La intuición del instante, Gaston Bachelard, Fondo de
Cultura Económica, Col. Breviarios, 2a. edición, México, 1999, 141 pp.
Narrativa
Aforismos. La palabra es el falo del espíritu, Gottfried
Benn, selección y versiones de José Manuel Recillas, Universidad Autónoma de
Puebla/Verdehalago, Col. Las cascadas prodigiosas 42, México, 1999,
59pp.
Cielo de invierno, Luis González de Alba, Cal y Arena,
México, 1999, 253 pp.
El candor del padre Brown, Gilbert Keith Chesterton,
traducción de Alfonso Reyes, Losada/Océano, Col. Biblioteca clásica y
contemporánea, México, 1999, 286 pp.
El libro de las noches, Sylvie Germain, traducción de
Fabienne Bradu, Editorial Aldus, México, 1998, 318 pp.
Juan del Jarro, Norberto de la Torre, H. Ayuntamiento de
San Luis Potosí/Verdehalago, Col. Las cascadas prodigiosas 33, México,
1999, 107 pp.
La cruzada de los niños, Marcel Schwob, traducción de
Rafael Cabrera, Instituto Cultural de Aguascalientes/Verdehalago,
Col. Las cascadas prodigiosas 40, México, 1999, 62 pp.
Marcha seca, Francesca Gargallo, Ediciones Era,
Col. Biblioteca Era, México, 1999, 76 pp.
Trágico a medias, Fidencio González Montes, Instituto
Veracruzano de Cultura, Col. Los cincuenta, México, 1999, 106 pp.
Poesía
Amor convenido, Rodolfo Naró, Editorial Letras vivas,
Col. Los otros poetas de la banda eriza, México, 1999, 52 pp.
Antorchas, Francisco Magaña, Verdehalago, Col. Las
cascadas prodigiosas 34, México, 1999, 95 pp.
Armar las palabras, Pilar González Basteris, Fidel
Luján, Araceli Mancilla, Julio Ramírez, Universidad Nacional Autónoma
de México, Col. El ala del tigre, México, 1999, 150 pp.
Escrito en México (1974-1984), Enrique Fierro (selección
y prólogo de Verónica Grossi), Fondo de Cultura Económica, Col. Tierra
firme, México, 1999, 334 pp.
Oficio: arder (obra poética 1982-1997), Efraín
Bartolomé, Universidad Nacional Autónoma de México, Col. Poemas y
ensayos, México, 1999, 545 pp.
Ora la pluma, Fernando Fernández, El Tucán de Virginia,
México, 1999, 85 pp.
Revista
Arqueología mexicana, vol. VII, núm. 40,
noviembre-diciembre 1999, Alfredo López Austin, Eduardo Matos
Moctezuma, Roberto García Moll, Elsa Malvido, Elisa Ramírez, entre
otros, Editorial Raíces, México, 77 pp.
La troje. Re-vista literaria, núm. 11, junio-agosto
1999, Lizbeth Padilla, Eduardo Osorio, Raúl Trejo Villafuerte, Raúl
Bañuelos, entre otros, Instituto Mexiquense de Cultura, México, 120
pp.
Revista de filosofía, año 32, núm. 95, mayo-agosto 1999,
Mauricio Beuchot, Ma. Dolores Illescas Nájera, José Eduardo Pérez
Valera, entre otros, Universidad Iberoamericana, México, 342 pp.
Teatro
Al final del espejo. Monólogo en un acto, Lucero Curiel,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco/Verdehalago,
Col. Tiempo de voces 25, México, 1999, 21 pp.
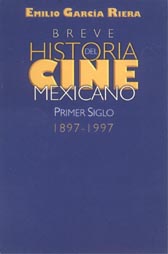 En 1960, la revista
Artes de México publicó un número especial bajo el título
Medio siglo de cine mexicano. En ese ejemplar, hoy
inconseguible, los lectores podían consultar una filmografía compuesta
por ochenta y cuatro películas, cifra demasiado escueta incluso para
nuestra -desde hace ya demasiados años- anémica producción
cinematográfica. El número de cintas referidas sólo es indicativo,
como se verá más adelante, de lo insuficiente que el espacio le
resultaba al autor.
En 1960, la revista
Artes de México publicó un número especial bajo el título
Medio siglo de cine mexicano. En ese ejemplar, hoy
inconseguible, los lectores podían consultar una filmografía compuesta
por ochenta y cuatro películas, cifra demasiado escueta incluso para
nuestra -desde hace ya demasiados años- anémica producción
cinematográfica. El número de cintas referidas sólo es indicativo,
como se verá más adelante, de lo insuficiente que el espacio le
resultaba al autor.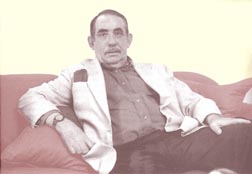 Hasta aquí se ha
hablado casi exclusivamente de la indudable importancia que tiene la
obra de García Riera en lo que toca a su carácter de fuente histórica,
para obtener o cotejar información sobre la totalidad del cine
mexicano. Pero ese valor, de suyo concluyente, no es el único
apreciable tanto en sus libros anteriores como en esta Breve
historia: si la profusión de datos puede resultar abrumadora,
también es deslumbrante la capacidad de García Riera para la
reflexión, el análisis y la opinión siempre moderada. Los adjetivos no
son gratuitos; basta echar una simple ojeada a cualquier párrafo para
advertir que este libro está escrito con conocimiento de causa y amor
por su materia de trabajo. Refiriéndose a Santa (más
concretamente, a la primera versión de esta historia, filmada en 1918
bajo la dirección de Luis G. Peredo), ilustra así el recibimiento que
el público le concedió:
Hasta aquí se ha
hablado casi exclusivamente de la indudable importancia que tiene la
obra de García Riera en lo que toca a su carácter de fuente histórica,
para obtener o cotejar información sobre la totalidad del cine
mexicano. Pero ese valor, de suyo concluyente, no es el único
apreciable tanto en sus libros anteriores como en esta Breve
historia: si la profusión de datos puede resultar abrumadora,
también es deslumbrante la capacidad de García Riera para la
reflexión, el análisis y la opinión siempre moderada. Los adjetivos no
son gratuitos; basta echar una simple ojeada a cualquier párrafo para
advertir que este libro está escrito con conocimiento de causa y amor
por su materia de trabajo. Refiriéndose a Santa (más
concretamente, a la primera versión de esta historia, filmada en 1918
bajo la dirección de Luis G. Peredo), ilustra así el recibimiento que
el público le concedió: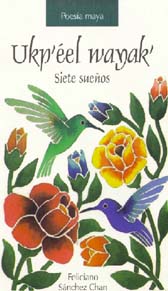 Después de siete
largos sueños la lengua despierta, murmura, grita que la vida renace
en el verbo. Nos abre los ojos. Nos encontramos bebiendo leche de la
madre ceiba que nutre nuestras vidas y las de nuestros
antepasados. Descansemos nuestras fatigas, nuestra agonía en la tierra
y soñemos, prendidos a los pechos de la madre ceiba. Aventurémonos
como Dante o Virgilio en el descenso-ascenso, del inframundo a los
trece cielos.
Después de siete
largos sueños la lengua despierta, murmura, grita que la vida renace
en el verbo. Nos abre los ojos. Nos encontramos bebiendo leche de la
madre ceiba que nutre nuestras vidas y las de nuestros
antepasados. Descansemos nuestras fatigas, nuestra agonía en la tierra
y soñemos, prendidos a los pechos de la madre ceiba. Aventurémonos
como Dante o Virgilio en el descenso-ascenso, del inframundo a los
trece cielos.