La Jornada Semanal, 10 de octubre de
1999
(h)ojeadas
Llamar a las cosas por su
nombre
Margo
Glantz
Luisa Valenzuela,
Cuentos completos y
uno más,
Alfaguara,
México, 1998.
 Una primera
observación, así de pasada: la portada de este libro de Luisa
Valenzuela, Cuentos completos y uno más, hecha por Pablo Rulfo,
llama de inmediato la atención. En esta bella colección de Alfaguara,
tan acertada, es quizá uno de los libros cuya portada destaca más. Un
retrato de Luisa, vestida de largo, fantástica, pero a la vez
fotografía trompe l'oeil: efecto de la composición; un rojo
intenso, otro retrato gemelar con una sonrisa abierta, al lado un
vestido en llamas, con las manos a salvo y la mirada retadora. Y en
efecto, esta es una de las características de la escritura de Luisa, y
el doble retrato nos los comunica, un elemento extraño, difícil de
discernir, pues cuando se lee cualquiera de sus cuentos, escritos en
diversas etapas y en registros y extensiones muy diferentes, se
produce una inquietud, un resto equívoco queda en el fondo, una masa
informe remite a lo que no puede expresarse, a lo que es anterior a la
semántica en cualquier discurso, un margen oscuro que limita y acota
cualquier intención de definir algo con palabras, a pesar de que la
enunciación es clara, muy clara, y sin embargo pasan cosas
raras.
Una primera
observación, así de pasada: la portada de este libro de Luisa
Valenzuela, Cuentos completos y uno más, hecha por Pablo Rulfo,
llama de inmediato la atención. En esta bella colección de Alfaguara,
tan acertada, es quizá uno de los libros cuya portada destaca más. Un
retrato de Luisa, vestida de largo, fantástica, pero a la vez
fotografía trompe l'oeil: efecto de la composición; un rojo
intenso, otro retrato gemelar con una sonrisa abierta, al lado un
vestido en llamas, con las manos a salvo y la mirada retadora. Y en
efecto, esta es una de las características de la escritura de Luisa, y
el doble retrato nos los comunica, un elemento extraño, difícil de
discernir, pues cuando se lee cualquiera de sus cuentos, escritos en
diversas etapas y en registros y extensiones muy diferentes, se
produce una inquietud, un resto equívoco queda en el fondo, una masa
informe remite a lo que no puede expresarse, a lo que es anterior a la
semántica en cualquier discurso, un margen oscuro que limita y acota
cualquier intención de definir algo con palabras, a pesar de que la
enunciación es clara, muy clara, y sin embargo pasan cosas
raras.
Paso al título, Cuentos completos y uno más. De inmediato nos
conduce a un texto clásico, Las mil y una noches y a su
narradora Sherezada. Referencia inequívoca, aquí sí, a esa manera
fragmentaria y juguetona que rescata a los cuerpos de la muerte
mediante la narración. Varios de los cuentos coleccionados aquí, los
de Simetrías o cuento de Hades, se relacionan con el
cuento de hadas o con el cuento erótico tradicional para subvertirlos,
desmontando sus incongruencias, desvistiendo sus estereotipos. Dan
ganas de citar un fragmento del Estudio sobre las mujeres de
Diderot: ``La mujer lleva dentro de ella un órgano susceptible de
espasmos terribles que dispone de su ser y suscita en su imaginación
fantasmas de todo tipo... es de este órgano, propio a su sexo, que
surgen todas esas ideas extraordinarias.'' ¿Qué querrá decir Diderot
con historias extraordinarias? ¿Un cuento de hadas o un cuento de
Hades? ¿Será la Caperucita Roja una de esas historias? ¿Como la cuenta
Luisa en su cuento ``Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja''?:
Quizá me demoré demasiado contemplando. El
hecho es que al retomar camino encontré entre las hijas uno de esos
clásicos espejos. Me agaché, lo alcé y no pude menos que dirigirle la
ya clásica pregunta: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¡Tu
madre, boluda! Te equivocaste de historia -me contestó el espejo.
¿Equivocarme, yo? Lo miré, al espejo, desafiándolo, y vi naturalmente
el rostro de mi madre. No le había pasado ni un minuto, igualita
estaba cuando me fletó al bosque camino a lo de la abuela. Sólo le
sobraba ese rasguño en la frente que yo me había hecho la noche
anterior con una rama baja. Eso, y unas arrugas de preocupación, más
mías que de ella. Me reí, se rió, nos reímos, me reí de este lado y
del otro lado del espejo, todo pareció más libre, más liviano; por ahí
hasta rió el espejo. Y sobre todo el lobo.
Se gesta un lenguaje lírico y desenfadado, un humor negro que se evade
como el humo. La repetición de los temas funciona como una
reconversión del discurso realista tradicional, una desmitificación de
lo romántico, lo legendario, los estatutos genéricos, las afinidades
electivas y las afinidades y discrepancias afectivas y
biológicas. Cuentos que no dejan de serlo pues al recontarse las
combinaciones se despolarizan y se reinventan; por ejemplo, la bruja y
el hada se disuelven en un neologismo, la brhada, para
convertirse en una misma y sola cosa, como la abuela, la madre, la
Caperucita y el lobo:
Noto a la abuelita muy cambiada.
Ella me saluda, me llama, me invita.
Me invita a meterme en la cama, a su lado.
Acepto la invitación. La noto cambiada pero extrañamente familiar.
Y cuando voy a expresar mi asombro, una voz en mí habla como si
estuviera repitiendo algo antiquísimo y comenta:
-Abuelita, qué orejas tan grandes tienes, abuelita, qué ojos tan
grandes, qué nariz tan peluda
(Sin ánimos de desmerecer a nadie)
Y cuando abro la boca para mencionar su boca que a su vez se va
abriendo, acabo por reconocerla.
La reconozco, lo reconozco, me reconozco.
Y la boca traga y por fin somos una.
Calentita.
La repetición de los temas y de los argumentos no se queda allí
solamente, la repetición escarba y desgarra, como si ese órgano
susceptible de espasmos terribles que describe Diderot y que produce
fantasmas e ideas extraordinarias -¿serán ideas extravagantes?-
estuviera minando el discurso. Cito un fragmento de un texto
-corregido y aumentado- que escribí para un congreso en Ottawa en
1978, en que conocí a Luisa:
La fascinación que ejerce en el discurso
masculino, razonado, el discurso apasionado de la otra boca, esa boca
desde donde cuenta Sherezada, no basta para desmitificarlo. Determina
de entrada una mirada que nunca es neutra porque se carga de
sexualidad. Si el discurso femenino es el que la segunda boca emite
(cuya voz, insisto, si se toma al pie de la letra el pensamiento de
Diderot, proviene de ese órgano susceptible de espasmos terribles), y
si esa boca es el sexo femenino que al tiempo que pare relata, ¿qué
será la verdadera escritura femenina?, y, sobre todo, ¿qué papel
jugará el cuerpo femenino en la reescrituración del discurso que
codifica la moral sexual, la de género y la escritura, si ese cuerpo
es mirado y determinado hasta en su capacidad de relatar por un
discurso masculino?
Ya en 1913, Walter Benjamin anotaba: ``No tenemos experiencia de una
cultura de la mujer.'' Y Balzac, por su parte, avisaba que ``todo
poder será tenebroso o no será poder, puesto que todo lo visible está
amenazado''. Y aunque en Luisa, como dije antes, hay muchos registros
y este variado libro nos los exhibe, he elegido tomar éste solamente,
el que se refiere a los discursos de géneros y al discurso de la
sexualidad, un discurso que no por haberse frecuentado numerosamente
es todavía nuestro, esto es, también de la mujer. De allí estos juegos
ligeros y pueriles con los cuentos donde se refieren cosas ligeras y
pueriles en la superficie, una superficie amenazada sin embargo por lo
tenebroso.
En otro de mis textos (y pido perdón por este repetitivo autoplagio
poco modesto) hablaba yo de que quizá una de nuestras posibles
escrituras del siglo XXI sería reescribir de nuevo Las mil y una
noches o por lo menos reescriturar el texto indagando en el
sentido de las inscripciones que se nos ofrecen como una serie de
marcas descifrables. Y esa intención siempre vigente en la obra de
Luisa Valenzuela me hermana con ella, no sólo por una larga amistad
sino por una semejante sensibilidad escrituraria y una constante
búsqueda que perfora los relatos y trata de develar las marcas por más
siniestras que éstas sean, evitando caer en la trampa de los modelos
restablecidos para la literatura escrita por mujeres.
Y encuentro que en estos últimos cuentos de Luisa con los que se
inicia el volumen de cuentos completos, esta intención es meridiana,
parte de marcas, de huellas discernibles, recoge los indicios y
revierte, devolviéndonoslo, el texto vestido con otra piel, vuelto del
revés: así, la idea misma de libro se cambia, deja de ser un objeto
para convertirse en animal, y sin embargo es un libro que no muerde,
mientras que el gato es eficaz.
En los títulos de los libros suele estar la clave; dan el tono, avisan
de un proceso de repetición incesante, reproducen la cadena de la
repetición psíquica y al mismo tiempo la rompen, pero parten de ella
para romperla mejor, como cuando el lobo responde a las preguntas de
Caperucita y dice que sus ojos y sus orejas son muy grandes para ver y
oír mejor. En el límite, la repetición no es sólo un método para poner
de relieve las inscripciones invisibles sino su forma misma de
duplicación y reversión, doble y referente al mismo tiempo.
Fue mamá quien mencionó la palabra lobo.
Yo la conozco pero no la digo. Yo trato de cuidarme porque estoy
alcanzando una zona del bosque con árboles muy grandes y muy
enhiestos. Por ahora los miro de reojo con la cabeza gacha.
No, nena, dice mamá.
A Mamá la escucho pero la oigo. Quiero decir, a mamá la oigo pero la
escucho. De lejos como en sordina.
No nena.
Eso le digo, con magros resultados.
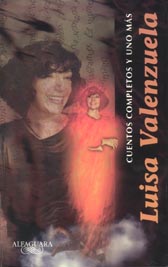 El discurso realista
no existe, el discurso realista, decía Flaubert, nos remite a una
especie de locura, a una necesidad de repetir lo ya visto, a reconocer
de nuevo lo que ya se sabe, y aunque no haya nada nuevo bajo el sol,
una zona negra aparece y desaparece continuamente. Y una de estas
zonas negras es la relación hombre mujer. En ``Cambio de armas'', una
mujer ha perdido la memoria, ha sido torturada, violada, vencida, ya
no se pertenece, se le ha domesticado como se quiebra a un potro, ha
caído en las garras del lobo, si podemos hacer este símil evidente. Y
ese lobo es un torturador, un coronel amenazado de muerte por la
torturada, por lo cual ella es supliciada hasta ser despojada de sí
misma, desde su cuerpo que el torturador modela mediante la sexualidad
y la tortura, pero sobre todo desde la lengua. Y es precisamente el
hecho de haber perdido la memoria, que las cosas que se conocen y no
pueden decirse porque se ha perdido la capacidad de repetir, la única
forma de llamar a las cosas por su nombre. Preocupado por la
ordenación de las palabras, es más, planteándoselo como un mandato, el
lenguaje realista anuncia desde el principio una estructura de
autoridad. La excesiva autoridad de la gramática va pareja, es
cómplice de la jerarquía social... La conciencia del sujeto está
alienada, tomada por el otro y, a su vez, la mirada colectiva disuelve
al otro, lo convierte en objeto, lo obliga a guardar silencio.
El discurso realista
no existe, el discurso realista, decía Flaubert, nos remite a una
especie de locura, a una necesidad de repetir lo ya visto, a reconocer
de nuevo lo que ya se sabe, y aunque no haya nada nuevo bajo el sol,
una zona negra aparece y desaparece continuamente. Y una de estas
zonas negras es la relación hombre mujer. En ``Cambio de armas'', una
mujer ha perdido la memoria, ha sido torturada, violada, vencida, ya
no se pertenece, se le ha domesticado como se quiebra a un potro, ha
caído en las garras del lobo, si podemos hacer este símil evidente. Y
ese lobo es un torturador, un coronel amenazado de muerte por la
torturada, por lo cual ella es supliciada hasta ser despojada de sí
misma, desde su cuerpo que el torturador modela mediante la sexualidad
y la tortura, pero sobre todo desde la lengua. Y es precisamente el
hecho de haber perdido la memoria, que las cosas que se conocen y no
pueden decirse porque se ha perdido la capacidad de repetir, la única
forma de llamar a las cosas por su nombre. Preocupado por la
ordenación de las palabras, es más, planteándoselo como un mandato, el
lenguaje realista anuncia desde el principio una estructura de
autoridad. La excesiva autoridad de la gramática va pareja, es
cómplice de la jerarquía social... La conciencia del sujeto está
alienada, tomada por el otro y, a su vez, la mirada colectiva disuelve
al otro, lo convierte en objeto, lo obliga a guardar silencio.
No le asombra para nada el hecho de estar
sin memoria, de sentirse totalmente desnuda de recuerdos. Quizá ni
siquiera se dé cuenta de que vive en cero absoluto. Lo que sí la tiene
bastante preocupada es lo otro, esa capacidad suya para aplicarle el
nombre exacto a cada cosa y recibir una taza de té cuando dice quiero
(y ese quiero también la desconcierta, ese acto de voluntad), cuando
dice quiero una taza de té...
Y después están los objetos cotidianos: esos llamados plato, baño,
libro, cama, taza, mesa, puerta. Resulta desesperante, por ejemplo,
enfrentarse con la llamada puerta y preguntarse qué hacer. Una puerta
cerrada con llave, sí, pero las llaves ahí no más sobre la repisa al
alcance de la mano, y los cerrojos fácilmente descorribles, y la
fascinación de otro lado que ella no se decide a enfrentar.
Ella, la llamada Laura, de este lado de la llamada puerta, con sus
llamados cerrojos y su llamada llave pidiéndole a gritos que
transgreda el límite. Sólo que ella no, todavía no; sentada frente a
la puerta reflexiona y sabe que no, aunque en apariencia a nadie le
importe demasiado.
La mujer, quizá Laura, quizá simplemente María, como dice el tango,
trata de dibujar un gesto, realista por excelencia, cuando empieza a
llamar a las cosas por su nombre. El texto, lo sabemos bien, nunca es
inocente: alberga una ideología y denota un proceso en que ha sido
revertida la justicia: carecer de palabras revela el verdadero estado
de la mujer del cuento que comento, su desnudez, pero muestra asimismo
que carecer de verbo equivale a haber sido revestido de un discurso de
dominación y de ignominia. Cuando se domeña el cuerpo como se domeña a
un potro se puede llegar a la abyección, y esa abyección se traduce
por la carencia de palabras, las más elementales, las cotidianas. Y
cuando no se puede recurrir a las palabras, cuando faltan, no es
posible formular un discurso racional. Laura sufre la instancia difusa
del poder como abuso, al tiempo que pesa sobre ella la acción y la
influencia de un discurso social autoritario, como diría Shoshana
Felman.
Hemos dado la vuelta: regresamos a Diderot.
La enunciación de un discurso femenino que organiza una cabeza
masculina no ha sido aniquilada. Para evitar que el sexo hable, y
específicamente el sexo de la mujer, se le amenaza de muerte o se le
liquida como ser humano para convertirlo en simple cuerpo biológico
que responde a los instintos. No otra fue la táctica de los nazis en
los campos de concentración, con todos los prisioneros y no
solamenteÊcon las mujeres.
Pero cuando la mujer narra suele producirse un curioso efecto si lo
narrado escapa a las normas tradicionales: se quiere amordazar a
Sherezada, su presencia como hablante que organiza un discurso
perfectamente coherente, producido desde un cuerpo biológico dotado de
razón y capaz de organizar discursos, ¡oh violencia!, desde sus dos
bocas provoca indignación y angustia, no sólo a los hombres sino
también a las mujeres.
Suena muy dramático, ¿no? Y al dramatizar el discurso de Luisa
Valenzuela me parece que lo cancelo. Retomo el hilo, trato de nuevo de
aproximarme mejor a sus relatos y finalizar este breve texto. Cito a
Gustavo Sainz en su prólogo a este libro que comento:
La tarea de escribir es desgarradora pero
dichosa al mismo tiempo. La narrativa está del lado del goce pero
también un poco en el infierno. Así escribe sus cuentos, sin modelos
definidos, más bien buscando formas, intensidades, ritmos, exabruptos
y límites excéntricos.
El discurso realista pretende alejar al mundo de la locura. La
escritura trata de rellenar la ausencia que ella deja, una carencia
extrema, imposible de colmar. ¿Imposible? Caigo de nuevo en lo
dramático y me alejo de la escritura de Luisa, aunque hay que convenir
en que gran parte de lo que se narra en sus cuentos es de una enorme
crueldad, aunque esa crueldad se matice por el efecto de
distanciamiento que se logra con el humor. ¿No era éste uno de los
métodos dramáticos más efectivos de los usados por Bertolt Brecht?
Me muerdo la cola y termino este texto que he escrito a
retazos. ¿Acaso no es el remiendo una labor totalmente femenina? Lo
termino con otra cita mía, sacada de un ensayo que hace muchos años
publiqué sobre Luisa:
Quizá una de las claves para entender la
narrativa de Luisa Valenzuela no esté en la dificultad de nombrar la
realidad sino en la imposibilidad de darle a las cosas sus nombres
verdaderos, como si algo que fuese verdadero en una realidad en sí
misma imperfecta, siempre a punto de escindirse, algo a punto de
explotar, fuese imposible. Ese universo está en guerra perpetua, y
ante él uno sólo puede balbucear ``aquí pasan cosas raras''. Sólo
existe una certeza: estamos siempre en guerra, y necesitamos echar
mano de otras armas, otras palabras para desarmar la
realidad.
N o v e l a
El paraíso según
morrison
Leo Eduardo
Mendoza
Toni
Morrison,
Paraíso,
Ediciones B,
Barcelona,
1998.
 En el principio de la
novela están el éxodo y el crimen. La expulsión de la tierra
prometida, el rechazo y el miedo al otro, la intolerancia frente a
aquellas mujeres que han dejado de sufrir para permitirse soñar. Ese
es quizá el nudo de la extraordinaria novela de Toni Morrison,
Paraíso, la primera obra de ficción publicada por su autora
luego de que en 1993 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura.
En el principio de la
novela están el éxodo y el crimen. La expulsión de la tierra
prometida, el rechazo y el miedo al otro, la intolerancia frente a
aquellas mujeres que han dejado de sufrir para permitirse soñar. Ese
es quizá el nudo de la extraordinaria novela de Toni Morrison,
Paraíso, la primera obra de ficción publicada por su autora
luego de que en 1993 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura.
En Los condenados de la tierra, libro cuyos postulados Sartre
reivindicó con entusiasmo, Franz Fanon habla de la violencia del
colonizado contra el colonizado: es el primer síntoma de la rebeldía y
en la comunidad de Ruby -formada por familias negras cuyos orígenes se
remontan al siglo XVIII- la presencia de estas mujeres engañadas,
laceradas, tan rechazadas como en su día lo fueron las nueve familias
fundadoras del pueblo, representa la tentación, ese lado oscuro al
cual temen. Su sola presencia perturba a quienes han vivido siendo el
surco del ceño divino, tal y como se haya escrito en el pozo, ese
tótem que llevaron con ellos a lo largo de todo su peregrinaje. Pero
en 1975 el férreo control que ejercía la comunidad y quienes
pertenecen a los roca ocho -es decir, miembros de las más antiguas
familias- empieza a resquebrajarse entre los jóvenes, quienes no sólo
plantean cambiar aquellas palabras pintadas toscamente en el pozo que
es el símbolo comunitario, sino que se rebelan y encuentran en la
emigración su destino.
La cuarta de forros de la edición española de la novela menciona a
Faulkner, y no es casual asociar al creador del condado de
Yonapatawpha con la escritora negra: en ambos hay una vena
fundacional, historias de familia que valen por la de toda una región
o un mundo -en el caso de Morrison podemos pensar en La canción de
Salomón o Jazz. Pero no es sólo eso: sus criaturas,
frágiles y sórdidas, se hallan atrapadas en un marasmo de obsesiones
que muchas veces las lleva al crimen: muchos de los fundadores de Ruby
y sus descendientes están emparentados con el Popeye de
Santuario. Por lo menos, sus acciones así lo delatan: en ellos
no parece tener cabida ni el dolor ni el remordimiento, y la masacre
contra las mujeres del convento -que no es tal- parece
confirmarlo. Son la representación, la cabeza de una comunidad
temerosa incluso ante su propia libertad.
 Pero en Paraíso
el dibujo de las mujeres realizado por Toni Morrison es
verdaderamente excepcional. A este convento situado en medio de la
nada, que alguna vez fuera la casa de un tahúr y después internado
para niñas indias, llegan mujeres de todas partes y de todas las
clases sociales: laceradas, fuertes, violentas, desequilibradas,
histéricas. Mujeres que huyen de la tragedia y del desengaño y
encuentran en los brazos de Consolata -una niña portuguesa robada por
una de las monjas del convento, que tiene el poder de revivir a los
muertos- la paz anhelada. Tanto la voz de la niña rica y mimada a
quien el cuidador de la escuela abandona por su propia madre, como la
de la joven delincuente que gusta de andar desnuda por la casa y la de
la madre de familia golpeada cuyos gemelos murieron en un accidente
automovilístico, son recreadas por Morrison con singular maestría
narrativa. Porque en realidad la novela es un gran mosaico de voces
femeninas -polifónica, dirían algunos críticos-, y tanto las mujeres
de Ruby (entre quienes se encuentra la esposa de uno de los fundadores
del pueblo y la maestra que pacientemente traza los árboles
genealógicos de los habitantes del lugar) como las del convento toman
la palabra para contar su vida. De ahí que el hilo de la narración
salte constantemente de los orígenes del pueblo, de ese penoso éxodo
de Heaven a Ruby, a las historias particulares de cada una de las
mujeres. De ahí que las voces narrativas y los tiempos verbales
salten, se entremezclen, anden y desanden los caminos de las
protagonistas.
Pero en Paraíso
el dibujo de las mujeres realizado por Toni Morrison es
verdaderamente excepcional. A este convento situado en medio de la
nada, que alguna vez fuera la casa de un tahúr y después internado
para niñas indias, llegan mujeres de todas partes y de todas las
clases sociales: laceradas, fuertes, violentas, desequilibradas,
histéricas. Mujeres que huyen de la tragedia y del desengaño y
encuentran en los brazos de Consolata -una niña portuguesa robada por
una de las monjas del convento, que tiene el poder de revivir a los
muertos- la paz anhelada. Tanto la voz de la niña rica y mimada a
quien el cuidador de la escuela abandona por su propia madre, como la
de la joven delincuente que gusta de andar desnuda por la casa y la de
la madre de familia golpeada cuyos gemelos murieron en un accidente
automovilístico, son recreadas por Morrison con singular maestría
narrativa. Porque en realidad la novela es un gran mosaico de voces
femeninas -polifónica, dirían algunos críticos-, y tanto las mujeres
de Ruby (entre quienes se encuentra la esposa de uno de los fundadores
del pueblo y la maestra que pacientemente traza los árboles
genealógicos de los habitantes del lugar) como las del convento toman
la palabra para contar su vida. De ahí que el hilo de la narración
salte constantemente de los orígenes del pueblo, de ese penoso éxodo
de Heaven a Ruby, a las historias particulares de cada una de las
mujeres. De ahí que las voces narrativas y los tiempos verbales
salten, se entremezclen, anden y desanden los caminos de las
protagonistas.
El mito se mezcla aquí con la vida de los personajes, los envuelve. Al
conspirar contra quienes son diferentes, los habitantes de Ruby se
olvidan de sus propios orígenes y caen en la misma intolerancia que
los llevó al éxodo. Las mujeres del convento fueron y son víctimas
propiciatorias para los pobladores, como antes lo fueron para quienes
las engañaron, golpearon o despreciaron. Y es precisamente la
desconfianza de quienes las ven como una amenaza -tras su presencia en
una boda- lo que desencadena la tragedia, una tragedia presentida,
anunciada por las tensas relaciones que se viven en ese momento en el
pueblo.
Pero no se piense que Paraíso es una novela de tesis. Nada más
alejado de las intenciones de la autora: la historia del pueblo da pie
para explayarse en muchas direcciones y, sobre todo, para explorar el
alma de sus protagonistas, su vida interior poblada de fantasmas. Por
eso es que el final resulta tan ambiguo e inquietante y provoca, como
toda gran literatura, el desasosiego dentro de sus lectores.
N o v e l a
El realismo
inverosímil
Antonio
Contreras
Víctor Luis González,
Ventana sin
paisaje,
Lectorum,
México, 1999.
 Hace algunos meses un
amigo me contaba de un fumadero de opio y centro de distribución de
drogas en un departamento del centro histórico. Era o es un lugar
reservadísimo, accesible sólo a través de varias contraseñas. Le creí
sin mucho problema el asunto de las drogas, pero lo del fumadero me
parecía fantasioso. Le pregunté si había leído El complot
mongol, de Rafael Bernal. No. Su cultura era televisiva. Me
describió entonces detalles de los visitantes, características del
recinto y otras anécdotas de lo que sucedía dentro y fuera. Su relato
sólo podía ser producto de una imaginación desbordada o de ser testigo
privilegiado. Por su forma de narrar acabé por creerle. De igual
manera funciona la literatura: si uno se cree lo que está leyendo, así
es el mundo.
Hace algunos meses un
amigo me contaba de un fumadero de opio y centro de distribución de
drogas en un departamento del centro histórico. Era o es un lugar
reservadísimo, accesible sólo a través de varias contraseñas. Le creí
sin mucho problema el asunto de las drogas, pero lo del fumadero me
parecía fantasioso. Le pregunté si había leído El complot
mongol, de Rafael Bernal. No. Su cultura era televisiva. Me
describió entonces detalles de los visitantes, características del
recinto y otras anécdotas de lo que sucedía dentro y fuera. Su relato
sólo podía ser producto de una imaginación desbordada o de ser testigo
privilegiado. Por su forma de narrar acabé por creerle. De igual
manera funciona la literatura: si uno se cree lo que está leyendo, así
es el mundo.
En Ventana sin paisaje nos encontramos con una novela entre
costumbrista y realista, pero sin credibilidad. Es la historia de un
¿asesino?, ¿madrina?, pequeño burgués ilustrado metido en el hampa
policial, contrapunteado con un lumpen de ``amplia'' cultura empírica,
corrector de estilo y profesor de inglés, pero que pronuncia
polecía. Carlos y Fabián, los protagonistas, son a la vez
desdichados y nihilistas; corruptos y de izquierda (declarativa);
empobrecido uno y enriquecido el otro. Son la expresión de ``la vida
en el neoliberalismo'', según se afirma en la contraportada. La
historia se desarrolla durante alrededor de quince años, entre finales
del echeverrismo y principios del salinismo, sin que se perciban las
transiciones ni la evolución de los personajes. Eso sí, se informa que
pasó el tiempo.
A esta debilidad narrativa se suma la inverosimilitud de las
situaciones. Fabián, a los quince años de edad, frecuenta cabarets y
da la impresión de que regentea a una prostituta, amante de quien al
cabo de los años resulta ser su mejor amigo, pero se trata de su
madre. En 1985, a pocos días de los sismos, conoce en un pleito de
cantina en el centro histórico a un tipo que nomás porque sí le
financia un negocio y lo contacta con socios, llega a manejar un antro
que deja grandes ganancias, le indignan la injusticia y la miseria,
pero no le importa vender droga y alcohol con tal de conseguir
dinero.
Carlos, a los doce años, asesina a su padrastro y huye, solo, a Nueva
York y a Europa. No terminó ninguna carrera pero es muy culto, tanto,
que es su lenguaje el que predomina en toda la novela. Cualquier
diálogo que ocupe más de dos líneas, en cualquier situación, parece
monólogo de Carlos, pues no hay dominio del autor sobre los
personajes. De ahí que resulte absurdo que Fabián pueda elaborar una
metáfora sobre Sísifo, pero no sepa qué es un símil.
La construcción de la novela es caótica, con un narrador omnisciente
que utiliza la primera y segunda personas. Su atmósfera parece pensada
más para cine que para literatura. Lo peor es que su aire es de
película vieja. Si acaso llegara a filmarse esta historia, seguro
resultaría un filme tipo Juan Orol.
FICHERO
antología
Antología de la poesía moderna y contemporánea en lengua
española, Raúl Leyva, Alfonso Rangel Guerra, Héctor Valdés,
entre otros, Col. Lecturas universitarias núm. 2, UNAM, México, 1999,
267 pp.
cine
Alfred Hitchcock. Vértigo/De entre los muertos, José
Luis Castro de Paz, Ediciones Paidós, Col. Películas, España, 1999,
127 pp.
Charles Laughton. La noche del cazador, Doménec Font,
Ediciones Paidós, Col. Películas, España, 1998, 106 pp.
David Lynch. Terciopelo azul. Charo Lacalle, Ediciones
Paidós, Col. Películas, España, 1998, 152 pp.
Franois Truffaut. Los cuatrocientos golpes, Esther
Gispert, Ediciones Paidós, Col. Películas, España, 1998, 128 pp.
Luis Buñuel. Viridiana, Vicente Sánchez-Biosca,
Ediciones Paidós, Col. Películas, España, 1999, 102 pp.
Nuevos conceptos de la teoría del cine, Robert Stam,
Robert Burgoyne, Sandy Flitterman-Lewis, traducción de José
P. Cogollos, Ediciones Paidós, Paidós Comunicación núm. 106, España,
1999, 271 pp.
Violencia y cine contemporáneo, Olivier Mongin,
traducción de Marcos Mayer, Ediciones Paidós, Paidós Comunicación
núm. 103, España, 1999, 191 pp.
diseño industrial
Inventario crítico de las máquinas desfibriladoras en México
(1830-1890), Alfonso Zamora Pérez, UAM, Col. Libros de texto y
manuales de práctica, México, 1999, 155 pp.
ensayo (filosófico)
Hermenéutica, analogía y significado. Discusión con Mauricio
Beuchot, Raúl Alcalá Campos, Col. Magnum Bonum, Editorial
Surge, México, 1999, 87 pp.
entrevista
Cultura escrita y educación. Conversaciones con Emilia
Ferreiro, José Antonio Castorina, Daniel Goldin y Rosa María
Torres, edición de Graciela Quinteros, Col. Espacios para la lectura,
Fondo de Cultura Económica, México, 1999, 262 pp.
historia
Orígenes de nuestra ciudad, Fernando Curiel, Angeles
González Gamio, Eduardo Matos Moctezuma, Luis Ortiz Macedo, Vicente
Quirarte, Archivo General de la Nación/Gobierno del Distrito Federal,
México, 1999, 79 pp.
ingeniería
Problemario de termodinámica aplicada, Raymundo López
et al., UAM, Col. Libros de texto y manuales de práctica,
México, 1999, 222 pp.
narrativa
La oruga en la rosa, Ernesto Castillo, Universidad
Autónoma de Nuevo León, México, 86 pp.
La perfecta espiral, Héctor de Mauleón, Ediciones Cal y
Arena, México, 1999, 131 pp.
Los placeres y los días, Marcel Proust, traducción de
Pilar Ortiz Lovillo, UAM-Verdehalago, Col. Vagaluz núm. 15, México,
1999, 219 pp.
Vida real del artista inútil, Marco Aurelio Carballo,
Col. Arco Iris, Editorial Colibrí, México, 1999, 155 pp.
Vueltas de tuerca. Cuentos de escritores politécnicos,
Emilio Carballido, Jaime Valverde A., Miguel Angel Tenorio,
Rafael Ramírez Heredia, entre otros, Ediciones del
Ermitaño/Minimalia/Instituto Politécnico Nacional, México, 1998, 327
pp.
poesía
Adrede y Gatuperio, Gerardo Deniz, Col. Lecturas
Mexicanas, Cuarta Serie, Conaculta, México, 1998, 170 pp.
revistas
Alforja, Revista de poesía, otoño de 1999, Hugo
Gutiérrez Vega, Antonio Mátesis, Odysseas Elytis, entre otros,
Fraternidad Universal de los Poetas, Otoño 1999, México, 153 pp.
Descritura, Revista Literaria Independiente, Segunda
época, núm. 12, Homenaje a Ricardo Garibay, Alberto Chimal, Saúl
Ibargoye, entre otros, con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, Pachuca de Soto, Hgo., 1999, 79 pp.
Diógenes, Revista Trimestral, núm. 168, Francois
Bédarida, Paul Ricceur, Christian Meier, entre otros, Coordinación de
Humanidades/UNAM, México, 1999, 94 pp.
Fractal, Carlos Montemayor, Carlos Liscano, Tomás
Segovia, Carlos Pereda, Elsa Cross, entre otros, Revista trimestral,
número 11, julio-septiembre, México, 1999, 163 pp.
sociología
Un acercamiento a la edad media (instituciones, cultura,
sociedad), Virginia E. de la Torre, Lourdes Gómez Voguel,
Margarita M. Helguera, UAM, Col. Libros de texto y manuales de
práctica, México, 1999, 171 pp.
 Una primera
observación, así de pasada: la portada de este libro de Luisa
Valenzuela, Cuentos completos y uno más, hecha por Pablo Rulfo,
llama de inmediato la atención. En esta bella colección de Alfaguara,
tan acertada, es quizá uno de los libros cuya portada destaca más. Un
retrato de Luisa, vestida de largo, fantástica, pero a la vez
fotografía trompe l'oeil: efecto de la composición; un rojo
intenso, otro retrato gemelar con una sonrisa abierta, al lado un
vestido en llamas, con las manos a salvo y la mirada retadora. Y en
efecto, esta es una de las características de la escritura de Luisa, y
el doble retrato nos los comunica, un elemento extraño, difícil de
discernir, pues cuando se lee cualquiera de sus cuentos, escritos en
diversas etapas y en registros y extensiones muy diferentes, se
produce una inquietud, un resto equívoco queda en el fondo, una masa
informe remite a lo que no puede expresarse, a lo que es anterior a la
semántica en cualquier discurso, un margen oscuro que limita y acota
cualquier intención de definir algo con palabras, a pesar de que la
enunciación es clara, muy clara, y sin embargo pasan cosas
raras.
Una primera
observación, así de pasada: la portada de este libro de Luisa
Valenzuela, Cuentos completos y uno más, hecha por Pablo Rulfo,
llama de inmediato la atención. En esta bella colección de Alfaguara,
tan acertada, es quizá uno de los libros cuya portada destaca más. Un
retrato de Luisa, vestida de largo, fantástica, pero a la vez
fotografía trompe l'oeil: efecto de la composición; un rojo
intenso, otro retrato gemelar con una sonrisa abierta, al lado un
vestido en llamas, con las manos a salvo y la mirada retadora. Y en
efecto, esta es una de las características de la escritura de Luisa, y
el doble retrato nos los comunica, un elemento extraño, difícil de
discernir, pues cuando se lee cualquiera de sus cuentos, escritos en
diversas etapas y en registros y extensiones muy diferentes, se
produce una inquietud, un resto equívoco queda en el fondo, una masa
informe remite a lo que no puede expresarse, a lo que es anterior a la
semántica en cualquier discurso, un margen oscuro que limita y acota
cualquier intención de definir algo con palabras, a pesar de que la
enunciación es clara, muy clara, y sin embargo pasan cosas
raras.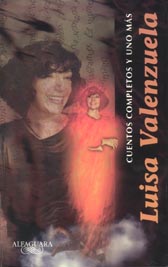 El discurso realista
no existe, el discurso realista, decía Flaubert, nos remite a una
especie de locura, a una necesidad de repetir lo ya visto, a reconocer
de nuevo lo que ya se sabe, y aunque no haya nada nuevo bajo el sol,
una zona negra aparece y desaparece continuamente. Y una de estas
zonas negras es la relación hombre mujer. En ``Cambio de armas'', una
mujer ha perdido la memoria, ha sido torturada, violada, vencida, ya
no se pertenece, se le ha domesticado como se quiebra a un potro, ha
caído en las garras del lobo, si podemos hacer este símil evidente. Y
ese lobo es un torturador, un coronel amenazado de muerte por la
torturada, por lo cual ella es supliciada hasta ser despojada de sí
misma, desde su cuerpo que el torturador modela mediante la sexualidad
y la tortura, pero sobre todo desde la lengua. Y es precisamente el
hecho de haber perdido la memoria, que las cosas que se conocen y no
pueden decirse porque se ha perdido la capacidad de repetir, la única
forma de llamar a las cosas por su nombre. Preocupado por la
ordenación de las palabras, es más, planteándoselo como un mandato, el
lenguaje realista anuncia desde el principio una estructura de
autoridad. La excesiva autoridad de la gramática va pareja, es
cómplice de la jerarquía social... La conciencia del sujeto está
alienada, tomada por el otro y, a su vez, la mirada colectiva disuelve
al otro, lo convierte en objeto, lo obliga a guardar silencio.
El discurso realista
no existe, el discurso realista, decía Flaubert, nos remite a una
especie de locura, a una necesidad de repetir lo ya visto, a reconocer
de nuevo lo que ya se sabe, y aunque no haya nada nuevo bajo el sol,
una zona negra aparece y desaparece continuamente. Y una de estas
zonas negras es la relación hombre mujer. En ``Cambio de armas'', una
mujer ha perdido la memoria, ha sido torturada, violada, vencida, ya
no se pertenece, se le ha domesticado como se quiebra a un potro, ha
caído en las garras del lobo, si podemos hacer este símil evidente. Y
ese lobo es un torturador, un coronel amenazado de muerte por la
torturada, por lo cual ella es supliciada hasta ser despojada de sí
misma, desde su cuerpo que el torturador modela mediante la sexualidad
y la tortura, pero sobre todo desde la lengua. Y es precisamente el
hecho de haber perdido la memoria, que las cosas que se conocen y no
pueden decirse porque se ha perdido la capacidad de repetir, la única
forma de llamar a las cosas por su nombre. Preocupado por la
ordenación de las palabras, es más, planteándoselo como un mandato, el
lenguaje realista anuncia desde el principio una estructura de
autoridad. La excesiva autoridad de la gramática va pareja, es
cómplice de la jerarquía social... La conciencia del sujeto está
alienada, tomada por el otro y, a su vez, la mirada colectiva disuelve
al otro, lo convierte en objeto, lo obliga a guardar silencio. En el principio de la
novela están el éxodo y el crimen. La expulsión de la tierra
prometida, el rechazo y el miedo al otro, la intolerancia frente a
aquellas mujeres que han dejado de sufrir para permitirse soñar. Ese
es quizá el nudo de la extraordinaria novela de Toni Morrison,
Paraíso, la primera obra de ficción publicada por su autora
luego de que en 1993 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura.
En el principio de la
novela están el éxodo y el crimen. La expulsión de la tierra
prometida, el rechazo y el miedo al otro, la intolerancia frente a
aquellas mujeres que han dejado de sufrir para permitirse soñar. Ese
es quizá el nudo de la extraordinaria novela de Toni Morrison,
Paraíso, la primera obra de ficción publicada por su autora
luego de que en 1993 se le otorgara el Premio Nobel de Literatura. Pero en Paraíso
el dibujo de las mujeres realizado por Toni Morrison es
verdaderamente excepcional. A este convento situado en medio de la
nada, que alguna vez fuera la casa de un tahúr y después internado
para niñas indias, llegan mujeres de todas partes y de todas las
clases sociales: laceradas, fuertes, violentas, desequilibradas,
histéricas. Mujeres que huyen de la tragedia y del desengaño y
encuentran en los brazos de Consolata -una niña portuguesa robada por
una de las monjas del convento, que tiene el poder de revivir a los
muertos- la paz anhelada. Tanto la voz de la niña rica y mimada a
quien el cuidador de la escuela abandona por su propia madre, como la
de la joven delincuente que gusta de andar desnuda por la casa y la de
la madre de familia golpeada cuyos gemelos murieron en un accidente
automovilístico, son recreadas por Morrison con singular maestría
narrativa. Porque en realidad la novela es un gran mosaico de voces
femeninas -polifónica, dirían algunos críticos-, y tanto las mujeres
de Ruby (entre quienes se encuentra la esposa de uno de los fundadores
del pueblo y la maestra que pacientemente traza los árboles
genealógicos de los habitantes del lugar) como las del convento toman
la palabra para contar su vida. De ahí que el hilo de la narración
salte constantemente de los orígenes del pueblo, de ese penoso éxodo
de Heaven a Ruby, a las historias particulares de cada una de las
mujeres. De ahí que las voces narrativas y los tiempos verbales
salten, se entremezclen, anden y desanden los caminos de las
protagonistas.
Pero en Paraíso
el dibujo de las mujeres realizado por Toni Morrison es
verdaderamente excepcional. A este convento situado en medio de la
nada, que alguna vez fuera la casa de un tahúr y después internado
para niñas indias, llegan mujeres de todas partes y de todas las
clases sociales: laceradas, fuertes, violentas, desequilibradas,
histéricas. Mujeres que huyen de la tragedia y del desengaño y
encuentran en los brazos de Consolata -una niña portuguesa robada por
una de las monjas del convento, que tiene el poder de revivir a los
muertos- la paz anhelada. Tanto la voz de la niña rica y mimada a
quien el cuidador de la escuela abandona por su propia madre, como la
de la joven delincuente que gusta de andar desnuda por la casa y la de
la madre de familia golpeada cuyos gemelos murieron en un accidente
automovilístico, son recreadas por Morrison con singular maestría
narrativa. Porque en realidad la novela es un gran mosaico de voces
femeninas -polifónica, dirían algunos críticos-, y tanto las mujeres
de Ruby (entre quienes se encuentra la esposa de uno de los fundadores
del pueblo y la maestra que pacientemente traza los árboles
genealógicos de los habitantes del lugar) como las del convento toman
la palabra para contar su vida. De ahí que el hilo de la narración
salte constantemente de los orígenes del pueblo, de ese penoso éxodo
de Heaven a Ruby, a las historias particulares de cada una de las
mujeres. De ahí que las voces narrativas y los tiempos verbales
salten, se entremezclen, anden y desanden los caminos de las
protagonistas. Hace algunos meses un
amigo me contaba de un fumadero de opio y centro de distribución de
drogas en un departamento del centro histórico. Era o es un lugar
reservadísimo, accesible sólo a través de varias contraseñas. Le creí
sin mucho problema el asunto de las drogas, pero lo del fumadero me
parecía fantasioso. Le pregunté si había leído El complot
mongol, de Rafael Bernal. No. Su cultura era televisiva. Me
describió entonces detalles de los visitantes, características del
recinto y otras anécdotas de lo que sucedía dentro y fuera. Su relato
sólo podía ser producto de una imaginación desbordada o de ser testigo
privilegiado. Por su forma de narrar acabé por creerle. De igual
manera funciona la literatura: si uno se cree lo que está leyendo, así
es el mundo.
Hace algunos meses un
amigo me contaba de un fumadero de opio y centro de distribución de
drogas en un departamento del centro histórico. Era o es un lugar
reservadísimo, accesible sólo a través de varias contraseñas. Le creí
sin mucho problema el asunto de las drogas, pero lo del fumadero me
parecía fantasioso. Le pregunté si había leído El complot
mongol, de Rafael Bernal. No. Su cultura era televisiva. Me
describió entonces detalles de los visitantes, características del
recinto y otras anécdotas de lo que sucedía dentro y fuera. Su relato
sólo podía ser producto de una imaginación desbordada o de ser testigo
privilegiado. Por su forma de narrar acabé por creerle. De igual
manera funciona la literatura: si uno se cree lo que está leyendo, así
es el mundo.