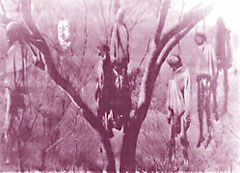
La Jornada Semanal, 1 de febrero de 1998
La contradicción generada por la Independencia
El estudio de los movimientos campesinos en el siglo XIX ha carecido de un marco adecuado que los abarque en conjunto, y al mismo tiempo permita profundizar en sus particularidades. El número, la extensión territorial, la violencia y la repetición de las rebeliones campesinas entre 1821 y 1910, tienen como primera explicación los cambios políticos e institucionales que entonces experimentó el país.
El paso del régimen colonial al Estado republicano fue el cambio más radical que sufrió la sociedad en tres siglos, y ese acontecimiento por fuerza modificó la situación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Por primera vez desde la creación de los primeros Estados mesoamericanos, los campesinos quedaron sin protección jurídica para defender sus derechos territoriales. Al derrumbarse el Estado colonial y desaparecer las Leyes de Indias que protegían a las repúblicas campesinas, éstas quedaron sin el amparo legal que defendía el patrimonio más valioso que habían conseguido salvaguardar del desastre de la conquista: las tierras comunales.
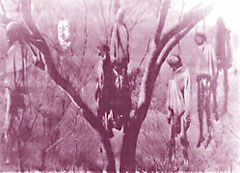
En la época colonial, los enemigos más encarnizados de los derechos territoriales de los pueblos indios no fueron, como se ha repetido, los propietarios criollos, o los ambiciosos mestizos que proliferaban en las ciudades medias y grandes, sino otros pueblos de indios, vecinos o sujetos a las cabeceras. En el siglo XVIII, la presión sobre las tierras comunales se incrementó porque los pueblos sujetos decidieron independizarse de sus cabeceras y multiplicar el número de las repúblicas autónomas.
En contraste con esa situación, al comienzo del siglo XIX surgió una ofensiva general contra las tierras comunales de los pueblos. La certeza de que las leyes de la República estaban en contra de la propiedad comunal de los pueblos, desencadenó una avalancha de los más variados intereses, cuyo denominador común fue la arremetida contra la tierra indígena. Los municipios descubrieron artimañas legales que los facultaban a demandar las tierras de comunidad y los ejidos de los pueblos. Los individuos y las instituciones que arrendaban porciones de las tierras comunales desde tiempos anteriores, obtuvieron el derecho de prioridad para comprarlos. Los rancheros y hacendados que habían deseado ampliar sus fincas con los pastos, los bosques y las tierras de cultivo de las comunidades, quedaron libres del límite que los contuviera antes.
Los autores que han estudiado esta época, si bien aducen que los liberales que tomaron el poder se oponían a la propiedad comunal de la tierra y a las corporaciones, no han logrado explicar por qué sus políticas eran tan decididamente contrarias a los indígenas y campesinos. La Constitución liberal de 1857, al declarar ciudadanos iguales a todos los habitantes de la República, privó a los grupos étnicos del derecho consuetudinario que amparaba sus formas de vida comunitaria, los despojó de personalidad jurídica para defender sus tierras y no proveyó ninguna legislación social en su favor.
En este siglo pródigo en calamidades, los indígenas no sólo perdieron el fundamento legal de la propiedad comunal, también se convirtieron en parias políticos, pues ni el Estado ni los partidos que se disputaban la conducción de la nación defendieron su causa o discurrieron procedimientos que permitieran su integración en el proyecto nacional. Por el contrario, puede decirse que la consigna que se impuso fue apoderarse de la tierra indígena, destruir las instituciones que cohesionaban las identidades étnicas, y combatir las tradiciones, la cultura y los valores indígenas. De este modo, en el seno mismo de la República se forjó una triple oposición contra el mundo indígena. La primera la profundizaron las élites dirigentes y los partidos liberales y conservadores, que rechazaron a los indígenas como parte constitutiva de sus proyectos políticos. La segunda fue la oposición que se configuró entre el Estado y los diversos grupos étnicos, a quienes el primero declaró la guerra cuando éstos no se avinieron a sus leyes y mandatos. La tercera fue una resultante de las dos anteriores: la exclusión de los grupos indígenas del proyecto nacional. La consecuencia de esa triple contradicción fue la desastrosa serie de explosiones indígenas que agobiaron al país en esos años y ahondaron las divisiones en el cuerpo social.
Con todo, el daño moral que se infligió a los indígenas y a la nación fue mayor que la pérdida de la propiedad territorial. La afrenta que más agravió a los indígenas fue la de no ser reconocidos como comunidades merecedoras de un lugar digno en la república que construían los grupos dirigentes. Si se recorre la historia de ese siglo, se advierte que desde la Independencia los autores de los proyectos nacionales trataron a los indígenas peor que los conquistadores del siglo XVI. En ningún momento los aceptaron como pueblos con tradiciones distintas a las de los criollos y mestizos, y nunca aceptaron esas tradiciones como parte de la cultura y el patrimonio nacionales. Cada vez que los grupos gobernantes tuvieron que acudir al apoyo indígena, trocaron el principio de equidad por la petición expresa de que negaran su condición de indígenas. En este tiempo, no apareció una figura semejante a las de Bartolomé de Las Casas o de Francisco Javier Clavijero, que removiera la conciencia de los ciudadanos y los alertara sobre la injusticia, el dolor y la muerte que se habían cebado en los pueblos indígenas.
Los dirigentes del país revivieron los métodos de los conquistadores europeos en sus relaciones con los pueblos indígenas: dictaminaron que su cultura era superior a la de los nativos, y se esforzaron por imponerles sus valores y leyes. Más aún, cuando los pueblos indios se atrevieron a resistir esa avalancha impositiva, los declararon enemigos de la civilización y no vacilaron en promover guerras exterminadoras contra ellos. El peso del aparato represor del Estado se volcó contra los pueblos indios, como sucedió anteriormente en las guerras que tuvieron con los gobiernos provinciales y federales.
El ataque a los valores y las tradiciones indígenas alimentó el nacimiento de una conciencia social excluyente, que condujo a la intolerancia del otro. El señalamiento de los indígenas como enemigos del progreso, o la acusación de que eran culpables del atraso y los fracasos del país, puso en movimiento una campaña insidiosa que terminó de configurar una imagen negativa del indígena. La prensa, los libros, los discursos, la pintura y los medios más diversos difundieron una imagen degradada, salvaje y obtusa de los indígenas, que se generalizó en el siglo y se adentró en las partes más profundas de la conciencia nacional.
Sólo de manera excepcional, algunos gobernantes, periodistas y propietarios hicieron descripciones favorables de los indios, sobre todo cuando los vieron como trabajadores aprovechables. Quizá la defensa más vigorosa de la causa indígena que se manifestó en este tiempo fue la que hizo Justo Sierra como escritor y desde puesto como Secretario de Educación. Sierra se opuso a las tesis racistas que entonces proliferaban contra los indios, y afirmó que los indígenas deberían integrarse a la nación como una clase progresista, a través de la educación y la mejoría de sus condiciones de vida. Para Sierra, la incorporación del indígena a la nación era indispensable para enfrentar las ambiciones expansionistas de los Estados Unidos de América. Otros miembros del gobierno porfirista, como Matías Romero y Agustín Aragón, propusieron que las tierras disponibles fueran repartidas entre los indios, en lugar de favorecer la inmigración europea. Otros intelectuales crearon instituciones culturales que propiciaron el estudio de las culturas indígenas, como Francisco Belmar, quien fundó una Sociedad Indianista de México en 1910.

Sin embargo, quienes tuvieron en sus manos la decisión de los asuntos públicos, pensaron que la solución de los problemas nacionales estaba en la gente blanca y extranjera, no en los antiguos pobladores. Divididos por esta esquizofrenia, ofrecieron las mejores tierras a una ilusoria migración europea que nunca llegó, y pusieron en juego los artificios más inhumanos para despojar de sus propiedades ancestrales a los hijos naturales del país. El resultado de esa política implacable fue la separación económica, social y espiritual entre la llamada ``gente decente'' y las mayorías indígenas y campesinas.
La ideología que justificó la negación de los valores indígenas fue la concepción de la modernidad.
Aún está por escribirse el libro que explique cómo se introdujo y asentó en el país la idea de la modernidad. Sin embargo, puede aventurarse que ésta se resumió en la asunción de los valores políticos, sociales y económicos europeos, y en la implantación intransigente de un modelo de Estado que hasta entonces ignoraba la mayoría de la población. El Estado que surgió en la segunda mitad del siglo, se convirtió en el instrumento de un poder obsesionado por implantar los principios políticos del liberalismo europeo, aun cuando esos valores chocaran con los tradicionales que nutrían a la mayoría de los pobladores. El vehículo que integró estas nuevas funciones del Estado fue el nacionalismo, una ideología que se desarrolló con gran fuerza después de la invasión norteamericana y la francesa.
El ascenso del nacionalismo
En contraste con la importación de las ideas políticas liberales, el nacionalismo mexicano, como sus semejantes hispanoamericanos, antecedió al europeo y se manifestó con rasgos originales. El nacionalismo tuvo sustento inicial en el patriotismo criollo, un sentimiento colectivo que en el siglo XVIII había logrado crear identidades sociales que se reconocían por el orgullo de haber nacido en una patria colmada de riquezas naturales y bendecida por la aparición milagrosa de la madre de Dios, la Virgen de Guadalupe.ÊDurante la guerra de Independencia (1810-1821) el patriotismo criollo se convirtió en discurso nacionalista; la guerra misma, y el pensamiento de hombres como fray Melchor de Talamantes y fray Servando Teresa de Mier, le infundieron un tono antiespañol y anticolonialista. Es decir, el despuntar del nacionalismo mexicano fue alimentado por la convicción de que las potencialidades de la población y del territorio patrio no podrían florecer mientras persistiera el lazo que ataba al país con un poder extranjero.
Más tarde, la invasión norteamericana de 1847 y la francesa de 1864-1867, convirtieron ese nacionalismo incipiente en un discurso antiimperialista y anticolonial. La humillante derrota que las tropas norteamericanas les infligieron a las fuerzas nacionales, seguida por la pérdida de más de la mitad del territorio, trajo consigo dos consecuencias. Primero, un hondo sentimiento de culpa y descalabro moral, que obligó a emprender una revisión del concepto de nación y de las debilidades del Estado. Este escrutinio produjo un cambio sustancial en la manera de pensar y hacer la política. El liberalismo doctrinario que caracterizó a la primera mitad del siglo fue reemplazado, de 1867 en adelante, por un liberalismo pragmático, una práctica política fundada en su capacidad para transformar la realidad.
Una de las expresiones más vigorosas de esa nueva política fue la creación de los símbolos y los ritos que en adelanteÊrepresentaron a la nación. En lugar de confiar la transformación del país a las constituciones o a las ideas abstractas, los políticos de la segunda mitad del siglo hicieron de las instituciones del Estado los instrumentos del cambio que deseaban implantar en la sociedad. Los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, convirtieron las ceremonias en honor de la bandera y el himno nacionales en cultos cívicos repetidos en el territorio a través del sistema educativo. El calendario de fiestas oficiales desplazó al calendario de fiestas religiosas, y de este modo las fechas fundadoras de la República, las batallas gloriosas contra los invasores extranjeros y la celebración de los héroes que defendieron a la patria, se transformaron en actos festejados por la mayoría de la población. La idea de nación se identificó con las fechas fundadoras de la República, con los héroes que defendieron a la patria, con la bandera, el escudo y el himno nacionales, y con los rituales programados en el calendario cívico. Nada expresa mejor esta fusión que un párrafo de Justo Sierra dedicado a explicar el significado de la batalla del 5 de mayo contra los franceses:
En ese minuto admirable de nuestra historia, el partido reformista, que era la mayoría, comenzó a ser la totalidad política del país, comenzó su transformación en entidad nacional: la Reforma, la República y la Patria, comenzaron juntas en esa hora de mayo el viacrucis que las había de llevar a la identificación, a la verificación plena en el día indefectible de la resurrección del derecho.
Esta obra de persuasión se extendió a todo el país, a través del sistema educativo y los rituales cívicos. Porfirio Díaz, en la famosa entrevista con el periodista norteamericano James Creelman, declaró que la escuela era el centro unificador de la nación. Decía: ``Es importante que todos los ciudadanos de una misma República reciban la misma educación, porque así sus ideas y métodos pueden organizarse y afirmar la unión nacional. Cuando los hombres leen juntos, piensan de un mismo modo, es natural que obren de manera semejante.'' Franois-Xavier Guerra ha señalado que para los liberales de la República restaurada, la necesidad de educar al pueblo era un medio indispensable para formar a la nación, y por eso le otorgaron a la escuela una función prioritaria en la creación del ciudadano liberal.
Otros difusores del nacionalismo fueron el libro de historia y el museo. El libro de historia integró la memoria desmembrada del país en un relato coherente, que comenzaba en el lejano tiempo prehispánico y concluía en el próspero presente porfirista. Al mismo tiempo que este relato dotó de unidad a tres pasados hasta entonces irreconciliables (la época prehispánica, el pasado colonial y la era republicana), le infundió al presente una profundidad histórica insólita, que hacía de la historia mexicana un proceso tan antiguo como el de las viejas naciones de Europa. De este modo, el relato histórico sembró en el imaginario colectivo la idea de que los mexicanos estaban ligados a un proyecto histórico cuyos orígenes se hundían en los tiempos más antiguos, y la convicción de que a pesar de sus notorias diferencias, formaban parte de una misma familia cuya diversa genealogía se anudaba en los avatares del proceso histórico.

El mensaje uniformador que difundía el relato histórico se extendió a otras áreas de la cultura. Como se ha visto antes, la pintura y las artes gráficas se encargaron de exaltar la opulencia del paisaje, y plasmaron en esos escenarios toda suerte de representaciones de la idiosincrasia mexicana. La litografía, la pintura y la fotografía aportaron retratos genuinos o idealizados de los grupos étnicos, los gobernantes, los conglomerados urbanos, las mujeres, los rancheros y los campesinos que poblaban el territorio. Paralelamente, el periódico, el libro y los discursos políticos llamaron mexicanos a todos esos grupos, a pesar de sus obvias diferencias. Al fundirse así estas diversas corrientes con el proyecto político de crear el Estado nacional, nació lo que Benedict Anderson ha llamado una comunidad política imaginada. Imaginada, en primer lugar, porque los distintos y disparatados miembros de ella ni se conocían ni tuvieron contacto nunca, y pese a ello, en sus mentes se instaló la idea de que pertenecían a una entidad denominada nación mexicana. Comunidad política, en fin, porque se concebía en el marco de un territorio limitado por fronteras con otras naciones, y se consideraba un Estado autónomo y soberano.
Al unir la fuerza del Estado con la potencia de la ideología, el nacionalismo infundió en la población agobiada por la turbulencia política y la amenaza exterior, la idea de pertenecer a una comunidad y la esperanza de continuar ese proyecto en el futuro. El nacionalismo que predicó el Estado, uniformó las creencias colectivas y creó en la población un sentimiento de parentesco que se manifestó, entre otras cosas, en la concepción del Estado como padre y madre de la extensa familia nacional.
Quienes se han ocupado de la formación del Estado nacional y del nacionalismo, no han podido menos que reconocer sus logros positivos. Pero el mismo análisis de las características del nacionalismo puso al descubierto el lado monstruoso que suele adoptar su encarnación histórica, como lo han mostrado algunos de los momentos más trágicos de la historia contemporánea en los cinco continentes.
La faz oscura del nacionalismo hizo su aparición en diferentes países cada vez que asumió la forma de una religión nacional, cada vez que ese culto situó a la nación abstracta por encima de la política y de los grupos de carne y hueso que la integraban. En esos casos, el nacionalismo deificó los mitos que supuestamente engendraron a la nación. Lo característico de estas construcciones ideológicas es la conversión de esos mitos en fundamentos inamovibles de la nación, en cosas dotadas de esencialidad, una condición que las volvió inmunes a las fuerzas sociales reales que continuamente recreaban el proceso histórico.
En todos los casos en que el nacionalismo adoptó la forma de culto político, sus mitos adquirieron el carácter de fundamentos inmutables de la nación, y adquirió los rasgos de una ideología intolerante, obcecada en rechazar cualquier concepción que asumiera otras tradiciones o héroes fundadores. Tal es el proceso que ejemplifica la formación del nacionalismo mexicano en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en la época de Porfirio Díaz. El paso de los sentimientos patrióticos de fines del siglo XVIII a una ideología nacionalista manipulada por la clase dirigente, hizo de ese nacionalismo una ideología oficial, opuesta a cualquier otra concepción de la nación. En la medida en que el Estado se fortaleció, cobró mayor fuerza el nacionalismo que propugnaba y se recrudeció su rechazo de los grupos étnicos que sustentaban sus propias ideas de identidad, y de las regiones, los pueblos y las comunidades rurales que se atrevieron a defender sus tradiciones particulares.
El nacionalismo porfiriano, al tiempo que adquirió el gigantismo y el empaque que se advierten en sus grandes celebraciones (especialmente en las fiestas del Centenario de la Independencia), se volvió intolerante. Como se ha visto en páginas anteriores, el gobierno, en sus tratos con las comunidades indígenas, los grupos campesinos y los sectores populares urbanos, sacó a relucir el rostro sanguinario que ha caracterizado al nacionalismo en otros países. Cuando el nacionalismo oficial enfrentó a grupos con concepciones de identidad muy arraigadas, como en el caso de los grupos indígenas, su reacción fue intransigente, despiadada y mortífera.
La violencia extrema que caracterizó a las relaciones entre el Estado y las etnias indígenas en el siglo XIX, debe entenderse como una consecuencia de la polaridad entre una concepción nacional exclusiva e intolerante, y una mentalidad de pueblos identificados por lenguas y costumbres tradicionales, reacios al cambio y temerosos del contacto con el exterior. El antagonismo entre los pueblos indígenas centrados en identidades comunitarias locales o regionales, y la ideología nacionalista que pretende representar a toda la nación, es estructural. No puede paliarse, a menos que los representantes del Estado diluyan por sí mismos la intolerancia, reconozcan la existencia y los derechos del otro y participen en negociaciones efectivas con él. Establecer negociaciones efectivas quiere decir escuchar de verdad las razones del otro, darles cabida en acuerdos que propicien la convivencia nacional y respondan al interés de la diversidad social que conforma a la nación.

Como sabemos, estos acuerdos no se dieron nunca en la violenta historia del siglo XIX. Su inexistencia produjo el efecto inverso que perseguían los modernizadores porfiristas. La violencia contra las tradiciones comunitarias provocó un resurgimiento general de las reivindicaciones indígenas en las distintas regiones del territorio nacional. De las montañas del norte a las selvas húmedas del sur, el mundo rural se erizó de rebeliones, sublevaciones, movimientos religiosos, motines y airadas voces indias que en las lenguas más diversas demandaron la devolución de sus tierras, respeto a los derechos ancestrales, castigo a los crímenes de los ladinos, reconocimiento de las identidades indígenas y comunitarias, protección legal para sus pueblos y lenguas, justicia... A pesar de que en muchas ocasiones estas voces fueron deformadas por el español que las dio a conocer, por primera vez se escucharon en los distintos rincones del país.
El continuo asedio a las tierras y los derechos campesinos, provocó una respuesta tan extendida que tuvo el efecto de convertir el problema indígena en un problema nacional. El ataque conjunto del Estado y los ladinos unificó a los aislados pueblos indios, a tal punto que los grupos asentados en la región yaqui y el área maya se confederaron, formaron ejércitos numerosos y defendieron con éxito sus tierras por más de medio siglo. A su vez, la cantidad y la extensión geográfica de las explosiones campesinas atrajeron el interés de los líderes y organizaciones opuestos al gobierno, quienes incorporaron las demandas campesinas a sus programas políticos. Los reclamos de justicia agraria, tierra y libertad o respeto a los derechos de los pueblos, se convirtieron en lemas políticos de las organizaciones anarquistas, socialistas, comunistas y liberales, y de las asociaciones políticas urbanas y rurales. Es decir, a pesar de la violenta represión gubernamental que trató de acallar las demandas campesinas, éstas acabaron por situar el problema indígena y campesino entre los más apremiantes y urgidos de solución.
* Este texto es parte del libro Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectiva en México, que próximamente publicará la Editorial Aguilar. Por necesidades de espacio, en esta versión se suprimen las notas y la bibliografía.