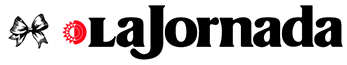na vez más, Napoleón tuvo que hacer frente a un general inglés. Ahora, ya no armado con fusileros, cañones y caballería, sino con un ejército de camarógrafos, guionistas, escenógrafos, actores y actrices estelares y un cuantioso presupuesto fílmico. La película del director británico Ridley Scott, que devolvió al debate público la siempre controvertida historia del artillero corso, quedará registrada no necesariamente por su calidad cinematográfica –lo cual reitera la dificultad de conjugar el género épico con la ironía y la sátira–, sino por la vehemencia –y hasta la indignación– de espectadores ávidos de proteger su mitología. Al parecer, el espíritu de Buonaparte –así lo llamaba la prensa inglesa de la época para degradarlo por su apellido italiano– mantiene su magic touch para convertir el mínimo detalle de su vida en un acontecimiento polémico.
No sobra advertir que la parte más prescindible de la crítica a la cinta es acaso esa obsesión (a veces incluso hilarante) de reclamar rigor historiográfico a una obra de ficción. En cierta manera, equivale a introducir una gacela en una cristalería tan sólo para demostrar que es torpe y fallida. Lo risible: hay quien alecciona a Scott sobre la postura que adoptaba el artillero de la época. En el filme, el general aparece frecuentemente frente a los cañones tapándose los oídos. El comentarista recuerda que también debían abrir la boca para dejar salir la compresión del aire producida por la explosión. ¡Para desatornillarse de risa! Uno se imagina al personaje fílmico de Napoleón cubriéndose los oídos y ensanchando la boca como si fuera un ensordecido niño cantor del coro de Viena.
Casi todos estos historiadores súbitos reparan en que la artillería francesa nunca bombardeó una de las pirámides durante la campaña de Egipto. Una banalidad. Y aunque es cierto se trata, en realidad, de una de las metáforas más logradas de la película. ¿Qué consiguieron las fuerzas de la Grande Armée en Egipto sino despeinar las arenas de ese desierto? Las tropas combinadas de Nelson y el Imperio Otomano las derrotaron y tuvieron que regresar a casa con las manos casi vacías. Un casi, por cierto, significativo. Nadie mejor que Napoleón entendió que existen derrotas que se matizan si la narrativa es adecuada. Regresó a Francia con miles de piezas arqueológicas para ornamentar París y la fijación de la época con la cultura egipcia, así como para inaugurar la forma moderna del museo arqueológico, ahora lleno de trofeos de una conquista cultural. Napoleón es uno de los destacados artífices de la moderna estetización de la política y, sobre todo, del poder colonial. Tal vez se trata de su obra principal. Así París devino una capital del mundo que, a través del arte, daría cabida y reconocimiento al subsuelo de la periferia en la metrópoli: el imperio deferente.
La escena frente a la momia ha servido también de comidilla para los críticos de los hechos
. En el filme, el general aparece de pie frente a un sarcófago en el que hay una momia. Le toca la mejilla y la momia parece asentir frente al azoro de los que observan. Una sátira de lo que al parecer ocurrió. Bonaparte pidió pernoctar una noche en la tumba vacía del faraón. Al salir en la mañana, apareció pálido y desmejorado. Un soldado le preguntó: ¿Y qué vio?
Su respuesta convirtió al viaje a las tinieblas en un momento célebre: Si les contara, no lo creerían
. Cuando se lee su autobiografía, se puede saber que conocía el ritual carolingio de descender a la tumba de los muertos para respirar el aire de serenidad
antes de la batalla. Es también la época en que el romanticismo abundó en apologías medievales. Y el siglo XIX se distinguiría por su vocación espiritista.
El corte del cabello de María Antonieta en el momento en que es conducida a la guillotina ha disgustado a los comentaristas. Aparece con el cabello largo, es decir, con cierta dignidad y Napoleón, que en esa fecha no se encontraba de París, es en la película uno de los espectadores. Una pifia historiográfica, sin duda; una suerte de offside cinematográfico. Pero la pregunta es otra: todo anacronismo histórico da cauce a una interpretación. ¿Cuál es la de Ridley Scott? En rigor, se trata de otra manera de afirmar que el general corso fue testigo de la decapitación no de una reina, sino de la parte sustancial de la aristocracia.
Y es aquí donde los críticos franceses fincan sus ataques a la versión del director británico. Sería la revancha renovada de la cultura inglesa contra el espectro del emperador. Una figura fatua, empequeñecida, sobresexuada, sobremilitarizada. No la caricatura de Napoleón, sino Napoleón en caricatura
, como diría Marx de su sobrino cuatro décadas después. A principios del siglo XIX, la prensa inglesa lo denigró ad absurdum. Lo mismo haría la historiografía inglesa a lo largo del siglo XIX. ¿La razón?: Napoleón se robó el show de la modernidad y monopolizó el centro de sus narrativas. Si su misión consistió en sentar los fundamentos de la república liberal, el caso inglés quedaría relegado a la monarquía parlamentaria del siglo XVIII. A lo largo de su vida peleó decenas de batallas. Obtuvo la victoria en la mayoría de ellas, pero perdió las tres decisivas: el imperio, el poder y su ejército. ¿Por qué entonces cifró –como dice Wendy González– a todo el espíritu de la política del siglo XIX y la primera parte del siglo XX?