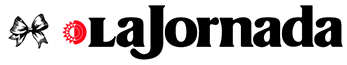asta la década de 1970, en América Latina se hablaba de una ciencia propia. ¿Cuál era el fundamento de esta idea? En lo fundamental, el de la exigencia de situarnos geopolítica y socialmente frente a otras regiones y metrópolis del planeta.
La ciencia nace del apremio de resolver problemas inmediatos y a partir de las necesidades de la comunidad. Algo totalmente extraño a la idea de hacer ciencia como un quehacer universal, que en los hechos, desde el siglo XVIII, va adquiriendo características ancilares al ritmo y demandas de la producción capitalista.
Para los contemporáneos, la ciencia pareciera ser un fruto humano reciente. Algo ligado a ciertos nombres: Hipócrates, Arquímedes, Copérnico, Newton, Linneo, Mendeleyev, Darwin, Einstein, etcétera. Pero entonces, los humanos de hace 50, 100 mil, medio millón, un millón de años, ¿no tenían ciencia? La tenían. Evidentemente. Aquellos que domesticaron el fuego, no pudieron hacerlo sin un saber y prácticas científicas; lo mismo se puede decir de quienes hicieron posible la fundición de metales. En ese muy largo proceso, el conocimiento y dominio de la naturaleza servía, esencialmente, a las necesidades de la comunidad.
Con el tiempo y la presencia de fuerzas sociales que requieren comerciar, navegar, guerrear, el conocimiento científico, ya acumulado en diferentes aspectos de la vida, se va desprendiendo de las necesidades inmediatas de la comunidad y adquiere una autonomía que, al correr del tiempo, se profundiza. Sin embargo, las pulsiones políticas más poderosas, que eran a las que urgía atender, no porque ellas significaran la posible solución de necesidades ligadas a la mayoría, sino porque ya existía una fuerza superior a todas las demás llamada Estado, le imprimen una dirección no comunitaria a la actividad científica.
La física, las matemáticas, la astronomía, la geografía, la biología, la química, se ven determinadas (no necesariamente acotadas) por lo que perseguían, primero, los poderes monárquicos, y después los de la clase social dominante que sucedió a los monarcas y señores –la burguesía–. Un mayor conocimiento del cosmos permite mejorar las condiciones del comercio naval; el dominio de la física, con el soporte de las matemáticas, eleva la capacidad de fuego, de construcción civil, de arquitectura; el progreso cognitivo de la biología da lugar al mejoramiento de la agricultura, la ganadería, la medicina; el de la astronomía y la geografía dará lugar, sobre todo, a precisar, para esos poderes, territorios encuadrados en sus proyectos de conquista y colonización, y el de la química será la base de diversos procesos que dan base a la revolución industrial.
Los viajes de Marco Polo, Colón, Magallanes, Humboldt, Darwin irán trazando la línea que la tecnología del vapor, del motor de combustión interna, de los semiconductores, dará por resultado la posibilidad de lo que hoy conocemos como globalización.
¿La globalización ha sido diversa y recíproca en sus beneficios o más bien ha sido unilateral y monoconcentradora? No se requiere mayor esfuerzo para saber que ha sido esto último. La ciencia y la tecnología han estado, pues, a su servicio.
Hace no mucho, la agencia espacial estadunidense (NASA, por sus siglas en inglés) premió al joven ingeniero mexicano Fernando de la Peña, por haber inventado la transportación holográfica. Sin duda un invento espectacular, que se inscribe en la dimensión de la inteligencia artificial y el metaverso. La pregunta es, ¿para quién es ese aporte, a quiénes beneficiará? No en abstracto, sino concretamente a la NASA y al poder tecnológico y económico de Estados Unidos.
Hoy la ciencia no se hace, como en los siglos XVIII y XIX, con cierto margen de individualidad y subjetividad. Los científicos y tecnólogos están adscritos a instituciones públicas o empresas privadas. Las excepciones: Steve Jobs, Mark Zuckerberg y cualquier otro. Pero sus inventos no resuelven ninguno de los grandes problemas de la humanidad: la desigualdad, el más grave de todos. Y es de preguntarse: ¿la inteligencia artificial es tan inteligente como para resolverla? La ciencia y la tecnología nunca estuvieron más alejadas de los problemas de la comunidad y de su intento por resolverlos.
¿A México le resultaría provechoso propiciar proyectos de investigación para colonizar Marte o sobre la técnica para evitar la muerte, según la visión de Yuval Noah Harari? Sería inútil querer competir con los países que ya tienen tiempo y la infraestructura indispensable para ese tipo de tareas científicas y otras parecidas.
En semanas anteriores tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo León un encuentro regional sobre el tema presidido por Claudia Sheinbaum. Señalamientos recurrentes fueron problemas tan inmediatos como el de la escasez (todo, menos tan natural como se lo quiere hacer ver) del agua. Sheinbaum lo entendió, no así empresarios y gobernantes: usualmente lo evaden u ocultan.
Urgente es plantearse con toda seriedad y voluntad política qué ciencia y qué tecnología necesitamos, no para resolver los problemas globales, sino para enfrentar y dar solución a los problemas locales. Este debiera ser el gran debate institucional en México.