

Número 229
Jueves 6 de Agosto del 2015
Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER
Directora general
CARMEN LIRA SAADE
Director:
Alejandro Brito Lemus

|
 |
CULTURA
Enrique González González*
México colonial: higiene y salud
El gran interés de la población mexicana por el baño y la limpieza, famoso alrededor del mundo, ha atravesado por diversas etapas. En este texto, el autor ofrece un panorama histórico sobre ese acto, hoy erigido en reducto de intimidad, que es el aseo personal.

Durante el Renacimiento, las artes representaron al baño como un espacio de disfrute: doncellas desnudas rodeadas de criadas ofrecían manjares, perfumes, frutas, y tocaban música. Se las ve junto a fuentes que corren por prados floridos y amenos. A veces, se trata sólo de mujeres, pero en ocasiones hay varones que participan de lleno en la fiesta o, cuando menos, espían. Las alusiones bíblicas o mitológicas contribuían a dar sentido a esos espacios ideales, idílicos, más como manifestaciones de culto a la belleza y al regocijo corporal que como medio de ablución.
Fuera de esas escenas bucólicas, la realidad cotidiana era muy distinta: en las aglomeraciones urbanas las dificultades para llevar agua hasta las habitaciones eran enormes. No se diga para disponer de agua limpia. Con frecuencia se tendió a atribuir propiedades contaminantes al líquido; por lo mismo, era el vehículo de pestes, de incontables infecciones, y se concluyó que lo más saludable era asear el cuerpo por otros medios. De ahí la multitud de cremas, menjunjes y lociones con los que se pretendía mantener el cuerpo limpio, sin exponerlo al maligno riesgo del agua. Había que aplicarlas, en espacios públicos o privados, mediante algodones, toallas y toallitas: de ahí la palabra toilette que aún empleamos para referirnos a los cuartos de aseo.
El agua corriente sólo llegó a las habitaciones prácticamente hasta el siglo XX. Para entonces había pasado la idea de que era nociva. Antes bien, los baños termales, a veces en hoteles de gran lujo, tendieron a ser vistos como una verdadera panacea. Las grandes novelas decimonónicas abundan en escenarios donde los protagonistas buscan la salud física, y aun la espiritual, en recintos un tanto teatrales. En cambio, en la vida cotidiana, el aseo personal se volvió, cada vez más, una actividad íntima que se oficiaba sin testigos en lo que se empezó a llamar cuarto de baño.
Esas circunstancias ayudan a entender por qué los conquistadores españoles llegaron al nuevo mundo convencidos de lo dañino del agua para la limpieza corporal. Les parecía un acto de barbarie la obsesión de los indios por el baño frecuente en los ríos y fuentes, para no hablar de los temazcales, donde se aseaban ritualmente con yerbas olorosas y vapor de agua, para sospecha de más de alguno sobre si tales prácticas escondían ritos idolátricos. De hecho, no faltó el misionero jesuita que escribiera a sus superiores, como signo del progreso civilizatorio alcanzado por los naturales, el haberlos convencido de que no se enfermarían si dejaban de bañarse diariamente.
En la ciudad de México, esa laguna que gradualmente fuimos secando, el agua de uso llegaba desde los manantiales del cerro de Chapultepec y del pueblo de Santa Fe, a través de un sistema de acueductos. El primero, de origen prehispánico, corría por la actual Avenida Chapultepec y desembocaba en el “Salto del agua”, en el Eje Central. Todavía se ven unos cuantos arcos en el centro de la calle. Varios ramales distribuían el líquido por los cuatro puntos cardinales. Su consumo era gratuito, pero si alguien quería llevar agua a su domicilio, debía pagar al ayuntamiento 500 pesos oro por una toma, conocida como “paja”, es decir, popote o tubo. A finales del siglo XVI, un peón de la ciudad ganaba alrededor de un peso y medio a la semana. Por lo mismo, se trataba de un lujo que pocos podían permitirse. Sin embargo, todo el que obtenía una “paja” estaba obligado a compartirla. Para ello, debía instalar en la puerta de su casa una alcantarilla, es decir, un tubo que conducía hasta la calle una parte del agua que recibía en su casa. De ahí se surtía, gratis, el vecindario. Por lo demás, las tomas clandestinas –por así decir, los “diablitos”- eran la pesadilla de las autoridades.
En los medios rurales, los indígenas mantuvieron su práctica de aseo diario, sirviéndose de las corrientes. En las ciudades, como se vio, el acceso al agua en las casas era privilegios de las clases altas y, como veremos, también de los conventos y casas religiosas. Pero además, había problemas de espacio. Incluso los españoles, pobres y ricos, solían vivir aglomerados en cuartos que fomentaban toda tipo de promiscuidad, donde las condiciones sanitarias distaban de ser óptimas. Y como en esas condiciones era difícil tener espacios adecuados para descargar el cuerpo, las calles estaban sembradas de heces humanas. Además, las “aguas menores” se tiraban desde la ventana, para riesgo de los peatones. Por otra parte, en esas “vecindades”, al lado de españoles y criollos había toda clase de sirvientes y arrimados indios, mestizos, negros y mulatos, cuando no también filipinos. ¿Qué quedó en semejante medio de los hábitos indígenas del aseo diario? ¿Los criollos y mestizos, como nacidos en la tierra, se volvieron afectos al agua, o adoptaron las prácticas de los peninsulares?
Se sabe que en los conventos femeninos las monjas pudientes tenían en sus celdas (a veces verdaderos departamentos privados, con más de cien metros cuadrados de superficie sólo para ellas y sus criadas) unas vistosas bañeras llamadas, significativamente, “placeres”, que recibían el agua de una fuente central. Quien visite las ventanas arqueológicas del Claustro de Sor Juana u otros antiguos conventos femeninos, hallará muestras de dichos placeres. Una paja solía tener 8 cm. de diámetro, lo que debía proveer de suficiente agua a una familia y a la alcantarilla del exterior. Algunos conventos poseían hasta 26 pajas, por lo que alguna estudiosa ha calculado que cada monja disponía de entre 100 y 230 litros diarios. Era evidente, pues, el gusto por el vital líquido cuando había condiciones para adquirirlo. Ese gusto se prolongaría luego en la frecuentación de los baños públicos que empezaron a cundir por la ciudad –una práctica que se resiste a desaparecer- y donde los clientes podían elegir entre placeres o temascales. ¿Qué tanto se extendió esa práctica como alternativa al hacinamiento de las viviendas diarias?
Limpios y privilegiados
En el extremo opuesto se hallaban los hospitales e instituciones “de caridad”. En esos reductos, durante la época colonial y en todo el siglo XIX, los pacientes y huéspedes pobres se agolpaban en galerones fétidos, húmedos y oscuros, sin medios para el aseo corporal, ni de la ropa ni de los alimentos. El agua y las sopas que aquellos desdichados ingerían eran auténtico veneno. Donde hay estadísticas, ya en vísperas del siglo XX, resulta que dos tercios de esos reclusos morían de disentería, sin importar el mal que buscaban aliviar en aquellos tugurios donde las cañerías de agua limpia solían contaminarse con las de desechos. Cabe señalar que aun en nuestros días, pese a medidas de asepsia y antisepsia, los pacientes corren el riesgo de adquirir, al margen de su enfermedad inicial, algunas infecciones intrahospitalarias.
Para nosotros es impensable una casa sin agua corriente. Sorprende un cambio tan radical en nuestros hábitos de higiene, después de largos siglos en que el aseo corporal fue una práctica inaccesible para la población en general.
*Historiador y poeta
S U B I R |
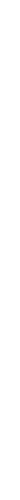 |
|
 |
 |


