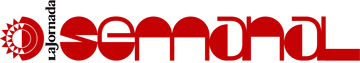 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 12 de abril de 2015 Num: 1049 |
|
Bazar de asombros Mempo, el resistente Patrick Modiano y el En espera de las luces Ética y Política: crónica Luna Negra al son del Columnas: Directorio |
Verónica Murguía Entre el puerto y el palacio Para Alberto Carral, por Los Guajolotes Desde 2014, de forma oficial y tajante, ya no hay sidra Pino Negra, sabor vainilla con plátano, en Yucatán. Es decir, ya no hay sidra Pino Negra en el universo. Tampoco hay Soldadito de Chocolate. Fue sustituido a la mala por el insípido Bevi, que no sabe a chocolate como debe ser y que sale de una planta embotelladora de la Coca Cola. Sólo falta que los Charritos (que no son churritos; son como almohaditas de harina fritas, saladas y enchiladas) La Lupita, exquisitos como ninguna otra botana, sean reemplazados por algún sucedáneo patrocinado por Sabritas. Y que los papadzules tradicionales sean suplantados por una versión light. Me parece horrible. Sé perfectamente que mi disgusto está atizado por la nostalgia –llegar a Progreso era beberse una Pino Negra helada y comerse un salbute– y que, fuera de los obreros que trabajaban en la embotelladora Pino, quizás no hay daño. Pero para mí es una señal de que avanzamos de forma inexorable rumbo a la homogeneidad más tediosa. No quiero imaginarme un viaje a Progreso en el que me encuentre con un 7Eleven en lugar de la tiendita olorosa a espiral mata mosquitos, aunque seguro ahí está ya. El 7Eleven como los de aquí y los de China, con aire acondicionado en lugar del ventilador de pie que se bamboleaba al lado del mostrador, ese ventilador que parecía que se iba a ir caminando a la playa de tanto que se movía. Ahí está el 7, con los Lonchibones en lugar de los panuchos. Qué friega.
Cuando he viajado por Estados Unidos, una de las cosas que más me impresiona es la homogeneidad del paisaje. Las iglesias, que ejercen sobre mí una poderosa atracción, allá pueden ser un edificio de ladrillo, una especie de caja con ventanas exactamente igual a la compañía de seguros contigua, que a su vez es la hermana gemela de la sucursal regional de la IBM. Kilómetros más adelante aparecía un centro comercial con un Nordstrom, un Gap, un Target, una MacStore, antes una Barnes & Noble, etcétera. Luego una cuadra con un Starbucks, un McDonalds. Así. Ad infinitum. Excepto algunas ciudades, Estados Unidos me parece un monstruoso centro comercial. Ya lo decía David Byrne en la película Historias verdaderas: el mall ha sustituido al Ágora. Una de las cosas que enorgullece, con razón, a los neoyorkinos, a los parisinos, a los habitantes de las ciudades que resisten estas invasiones de forma deliberada, es que el carácter y la fisonomía de esas urbes han sido dibujadas por el tiempo y la historia, y que sus ciudadanos quieren conservar ciertos rasgos. No desean darle libertad irrestricta a la mano pesada y bruta del dinero. Yo creía que en México no podría suceder esto. En primer lugar, porque es pobre. Suponía que no podría haber un Puerto de Liverpool o un Palacio de Hierro cada dos cuadras porque están repletos de objetos suntuarios. Que era imposible que en un país tan caótico, donde cada quién levanta la casa según su idea o fantasía, no sería posible aplastar con el mismo bulldozer las hermosas casas coloniales y los adefesios. Pero no contaba yo con el Gobierno del Distrito Federal y el empuje del puerto y el palacio. Nada de casas. Señores, les presento a sus vecinos: los maniquíes. Si quieren tomar un café, vayan al Starbucks más cercano y pidan lo que está bebiendo la mitad del planeta antes de platicar con desconocidos en sus redes sociales. Ya tenemos más 7Eleven que misceláneas, Office Max que papelerías, Walmarts que mercados. Y apenas ayer me di cuenta de que Los Guajolotes, ese restaurante ruinoso, laberíntico, cursi como sólo un restaurante mexicano puede serlo, ha sido derribado. Se me cayó el alma a los pies. Quizás porque allí me reí una vez hasta que rodé bajo la mesa. Reírse así es inolvidable. No había bebido ni fumado nada. Fue un chiste, una burla sin hiel, tan buena que me reí hasta que quedé adolorida y con el rímel corrido, pero feliz. Me reí (nos reímos) tanto, que hasta creímos con breve aprensión que nunca íbamos a parar. El mese ro no sabía qué hacer. Finalmente, la risa se apagó y cenamos sesos en mantequilla negra. Ahora pondrán allí un banco o un centro comercial como los que infestan la ciudad entera. Y la manzana horneada de Los Guajolotes, como el Soldadito de Chocolate, serán un recuerdo de cuando México no parecía Falfurrias. Seremos tan homogéneos como los gringos, pero sin dólares ni sidra Pino. |

