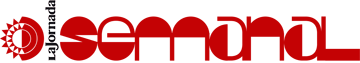 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 29 de diciembre de 2013 Num: 982 |
|
Bazar de asombros La mirada de Adiós a Maqroll Amén: Breve nota Elogio de Selma Día de feria A 400 años de Cervantes, el ejemplar Póstuma Columnas: Directorio |
Graciela Iturbide, El señor de los pájaros
Je ne suis pas complète, je ne connais pas la haine: frase de Arletty que podría atribuir a Graciela Iturbide. A semejanza de la prodigiosa actriz francesa, la fotógrafa mexicana no debe estar completa: desconoce el odio. Graciela es uno de esos regalos que la vida hace a sus privilegiados. Era 1975 cuando tocó a mi puerta, en París, una joven con unos ojos que exhalaban bondad. De esa bondad que emana belleza: se queda uno mirando sin comprender, sin intentar ni querer comprender. La necesidad, y necedad, de querer meter todo tras las rejas de la razón está de sobra cuando se puede, simplemente, admirar porque se tiene la suerte de acceder a una revelación. Y Graciela Iturbide, a lo largo de casi cuarenta años, ha sido, para mí, una sucesión de asombros. Acababa de vivir en mi casa, durante una semana, una cirquera. Se decía acróbata y prestidigitadora. Tal vez lo era en una carpa bajo los proyectores. En mi estudio, logró hacer caer, y a veces, sin poner particular esmero, quebrar cuanto objeto destinaba a ensayar su arte frente a mí. Se resbaló en el baño y, una madrugada, lo inverosímil: se cayó de la cama. No invento. Recuerdo que solté una carcajada. La equilibrista tomó mi risa por un insulto y abandonó mi casa a la mañana siguiente, después de tratar de meterme en la cabeza que ella no era una payasa para hacerme reír a sus costillas. Nunca volví a verla. Los azares tienen, sin duda, sus leyes: liberado mi estudio de la malabarista, pude recibir a Graciela Iturbide. Generosa, me traía una carta de uno de mis amigos más queridos: Fernando Cesarman. No sé cuánto tiempo se quedó en mi casa. Un parpadeo. Su presencia fue ligera como el vuelo. No pude ver sus fotografías, no cargaba con ellas. Pude, en cambio, ver cómo fotografiaba. Qué fotografiaba. A diferencia de tantas otras personas que aspiran convertir en arte este oficio disparando sin cesar sus cámaras contra un objetivo abandonado de inmediato por el azar, hado intolerante a las búsquedas, y aún más a la persecución de aficionados, Graciela deja venir a ella lo insólito. Aparece ante sus ojos, y su cámara fotográfica, como lo que es: una aparición. Me atrevería a decir que Graciela Iturbide me enseñó a ver. Mis visiones, sí, pero aún más difícil: la realidad. Es tan raro lograr verla. ¿No es el primer enigma eso que aparece ante nuestros ojos si somos capaces de ver? Sin ornamentos ni artificios mentales, libres de tics culturales, de recuerdos ajenos a esa visión antifánica. De algo no dudo: no escribiría como escribo sin haber aprendido a mirar en las cosas más simples su misterio. Y Graciela fue, y sigue siendo, para mí, el “ábrete sésamo” de eso tan simple y maravilloso que es lo real. La seguí muchas tardes en sus andanzas por París: Iturbide se dejaba impregnar por las calles, los cafés, los olores de los paseantes, el crachin o chipichipi parisiense, las vitrinas tan sofisticadas donde incluso los trozos de res, carnero o puerco se convierten en top models, los clochards, tan folclóricos y fotografiables, aunque no para la sensibilidad de Graciela ni la mía. Iturbide, en efecto, se deja impregnar. Diría, incluso, poseer. ¿Ser poseído no es la única forma de apropiación del otro? Camina el lugar, lo respira, no busca, no persigue, mira. A veces, me dije, sin asomo de ironía al ver sus ojos distraídos, Graciela mira lo invisible. Inventa lo real, crea y vuelve real lo imaginario. Ante su mirada aparece lo deseado, por temible que sea el sueño. ¿No quedaría sino condenarse al insomnio? La noche en vela es un clásico de la pintura. La luz ilumina desde adentro de la tela. Las fotografías de Iturbide reflejan, pura, la luz del día. Las cosas aparecen bañadas en ella. Y no sólo los seres animados y los inanimados, también las visiones. Una de ellas, la muerte, quedó atrapada por su cámara. Fue en la ciudad de Dolores, en Hidalgo. En 1977, siete años después de la desaparición de su pequeña hija Claudia, Graciela proseguía su duelo fotografiando sepulturas de angelitos, esos niños que entran al sueño eterno en ataúdes blancos. Guiada por un hombre en el cementerio, éste se volvió hacia ella. “Se parecía a la muerte, y me dijo: ya basta.” El mandato fue claro. Iturbide dejó de fotografiar tumbas de angelitos y logró, en un instante sólo visible a quienes fallecen, fotografiar a la muerte. Si fue una visión, la fotografía la plasmó. Sus sueños son algunas veces premoniciones de sus fotografías. “En mi tierra sembraré con pájaros”, me cuenta Graciela que soñó a una persona diciéndole esta frase. Tiempo después (1984-85), durante un viaje a las Islas Marías, tomó la foto nombrada El señor de los pájaros. El hombre mira hacia el cielo el vuelo de las aves con su rostro de pájaro carpintero. Iturbide es una auténtica viajera. Se impregna y se integra con el lugar a donde llega. Sus fotos son testimonio, no sólo huella. Ella es testigo, no juez. Ve, no juzga. Su visión está libre juicios y prejuicios: hace ver lo que sus ojos descubrieron y miraron, antes de invitarnos a ver, de hacernos percibir con nuestros ojos. De Sonora a Oaxaca, de Paquistán a Bangladesh, de Panamá a Cuba, de un barrio a otro de Ciudad de México, Graciela se convierte en parte de las mujeres, niños, hombres, pájaros, animales, vegetación, troncos vivos y petrificados, rieles, varillas como escaleras que se alzan al cielo, acero, hormigón. Su libro más reciente, Sogno, una edición del Museo Amparo RM, es notable por su originalidad: dividido en dos partes, a la manera de dos libros distintos. Uno contiene fotos de seres humanos, partes de cuerpos: caras, cabezas de niños sumergidos en el agua, piernas de mujer con medias de raya, dos mitades de hombre desnudo. El otro volumen trae fotos de casas, caminos, vías férreas, una planta (Ostia, Italia) que Graciela llama “el verdugo” pues la punta de su tronco parece enmascarada. Entre 1981 y 2009, de La Mixteca a Barcelona, Mozambique, Madagascar, Benarés en India, Graciela, panteísta, reanima lo petrificado, da vida a la cosa, hace de la fotografía un panteón donde todo está vivo. |
