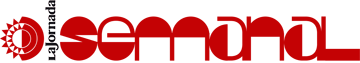 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 1 de diciembre de 2013 Num: 978 |
|
Bazar de asombros La poética de Festival Internacional Las calles, los teatros Puebla, de tradición Manuel Acuña, Ibargüengoitia y Columnas: Directorio |
Ana García Bergua Barbas en el Metro Llama la atención por la poblada y negra barba, pese a su joven edad como de veintitantos, su delgadez y la evidencia en la nuca de que, bajo el sombrero de lona verde, trae el pelo recogido en una especie de chongo inimaginable. También resultan muy notorios los gruesos lentes oscuros de pasta, grandes y negros, que contribuyen a ocultar el rostro. Sombrero, gabardina caqui, barba larguísima y bigote, lentes negros en el vagón del Metro: es un incógnito que grita aquí estoy, mírenme nada más, el incógnito menos incógnito que he visto en mucho tiempo. Y se supone que los incógnitos no quieren que uno repare en ellos, pero es inevitable quedárseles mirando, incluso con cierto resquemor, mientras el Metro de la línea verde surca la vía polvorienta. ¿Por qué ese afán por ocultarse? ¿Qué traerá en esa maleta negra como de antiguo médico, mezcla de valija y portafolio, que aferra junto con el paraguas? ¿Irá a poner una bomba en alguna estación, algún paquete o un mensaje desagradable? ¿Reivindicará alguna causa con su disfraz, una causa ciertamente antigua? ¿Formará parte de una secta de muchachos ocultos y barbados que recorren el Metro intrigando a las señoras? No va a la sinagoga, de eso estoy segura, pues le faltaría pulcritud. ¿Irá quizá a una fiesta de disfraces un martes a las once de la mañana? ¿O será, tal vez, uno de esos jóvenes que llegan a hacer strip-tease a las despedidas de soltera? –eso sería genial, la verdad, pero yo no sé si hay despedidas de soltera a las once de la mañana. Uno no debería de elucubrar tantas cosas, pero en estos tiempos paranoicos resulta bastante inevitable. Más cuando uno va de camino a lidiar con las filas serpenteantes y las ventanillas del Registro Civil, dispuesto a las multitudes y un poco, también, al fracaso burocrático, que es gris y también aplasta.
Pero volvamos al barbado. El evidentísimo incógnito viaja de espaldas a la puerta por donde se sale y se entra al vagón (o se accede; no se “accesa”, invento abominable), el rostro hacia la ventana, absorto en los rieles del Metro, esos rieles misteriosos con sus luces de colores en medio de la penumbra, tan cinematográficos, y yo tan sólo me pregunto en qué piensa, afanado en volver el rostro para ocultarlo, más obligado a hacerlo por la cantidad de artilugios faciales que trae puestos, que por un rostro similar a cualquier otro rostro. En realidad, los anónimos, los comunes y corrientes que viajamos en las líneas del Metro carecemos ya de rostro y no necesitamos disfraz para no existir: así es la vida en medio de la multitud, un poco fantasma mientras nadie tope con nadie. Oficinistas, estudiantes, señoras que van aquí o allá, somos una especie de ejemplar genérico de grupos consabidos y por eso mismo indistinguibles, excepto quizá por algunas partes muy notorias en algunos. Y mientras lo miro y pienso, el muchacho voltea y dirige sus lentes oscuros hacia mí. Debo reconocer, aunque se rían, que siento miedo, pues no le veo los ojos tras los lentes. ¿Habré cometido algún error, como cuando te quedas viendo a un maleante sin poderlo evitar? (y aquí, no olvidemos que seguimos viviendo en el país donde mirar bonito o feo se castiga con gran dureza en algunas regiones, y la mirada que no puede dejar de mirar es, por lo mismo, una mirada suicida). ¿Pero cómo un maleante se va a disfrazar así, por Dios? Quizá, por el contrario, el muchacho tan aparatosamente cubierto que viaja en el Metro no hace sino huir de unos bandidos; tal vez piensa que yo trabajo para ellos, pues enseguida se vuelve de nuevo hacia el vidrio y se queda absorto con el rostro oculto sobre las vías oscuras. ¿Qué clase de amenaza u ocurrencia le obliga a andar así? Y eso que no hemos hablado del calor que hace ahí dentro... Quizá, pienso, él no se siente disfrazado, quizá los disfrazados somos todos los demás. Quizá el piensa: no sé qué me mira ese marciano disfrazado de señora con los jeans y las botas. Podría ser, ¿por qué no? A fin de cuentas, nunca sabremos quiénes son los demás. Yo siempre me llevo grandes sorpresas, he de admitirlo, a la hora de corroborar suposiciones, por eso cada vez las hago más delirantes. A veces se quedan cortas, eso sí. La incógnita se aclara un poco cuando el disfrazado desciende en una estación muy cercana a cierta zona hipster de la ciudad. Entonces creo que entiendo muchas cosas. Luego me digo: no es cierto, no entiendes nada. Y espero a llegar al Registro Civil con mi disfraz particular. |

