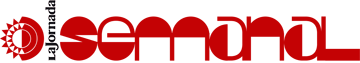 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 27 de octubre de 2013 Num: 973 |
|
Bazar de asombros Braque, el patrón Concha Urquiza y la Basho en las versiones El poeta que no quiso publicar en Londres Poemas El viejo poeta Columnas: Directorio |
Concha Urquiza
Evodio Escalante A Luzelena Gutiérrez de Velasco Aunque la leyenda urbana sostiene que conoció a Arqueles Vela y que frecuentó durante una temporada a los estridentistas en el Café de Nadie, Concha Urquiza (1910-1946) tiene que ser considerada como un caso que se cocina aparte. No sólo no se encuentra en su poesía ninguna huella de las vanguardias, sino que tampoco se puede presumir que haya leído a otros de sus contemporáneos, como podrían ser Villaurrutia, Novo o Torres Bodet. Gran lectora de la Biblia y de ciertos poetas del Siglo de Oro, como Fray Luis de León, las escasas huellas de autores mexicanos se reducen, en mi opinión, a tres: sor Juana, Laura Méndez de Cuenca y Ramón López Velarde. La de este último sólo ha sido posible documentarla gracias a la publicación de sus poemas de adolescencia realizada hace un par de años por la investigadora de la UNAM, Margarita León. Para mi sorpresa, en efecto, en un par de estos poemas tempranísimos hay una referencia al zenzontle, un pájaro enjaulado y célibe que en López Velarde encarna toda la potencia del deseo sexual reprimido. Si en el poeta de Zozobra el ave, que invita a la aventura con su canto, “no teme despertar a los monstruos de la noche”, en Urquiza, de forma más mesurada, “desgrana sus tímidos cantares/ que se quedan dormidos en la noche bruna”. En el otro poema juvenil de Urquiza lo que emerge es una petición: “Calla zenzontle, calla… No desgranes/ los mágicos joyeles de tus notas./ ¿No ves que duermen todos los sultanes?/ ¿No ves que las gardenias están rotas?” Pese a la obvia reticencia, el vínculo con López Velarde parece imponerse. La presencia de Laura Méndez de Cuenca (1853-1928) podría documentarse, lo digo como una conjetura, en el último de los “Cinco sonetos en torno de un tema erótico”. Dirigiéndose sin duda al ser amado, las dos primeras cuartetas del texto señalan lo siguiente: “Del ser que alienta y del color que brilla/ me separa tu cálida presencia,/ clausurando el sentido en la vehemencia/ de una noche sin fondo y sin orilla.// En ella mi tortuosa pesadilla/ te confiere su trágica opulencia,/ y tórnaste inmortal como una esencia/ siendo que eres trivial como una arcilla.” Más allá de esta referencia a “una noche sin fondo y sin orilla”, que resulta impactante, la antítesis final evoca un poco los versos con los que Laura Méndez de Cuenca se había dirigido a su corazón: “Vives, para ser barro, demasiado,/ y para ser verdad, vives muy poco”. La de sor Juana se antoja un tanto más firme y la encuentro en uno de los sonetos de Concha Urquiza dedicados a Cristo. Las poderosas antítesis que uno encuentra en los sonetos de sor Juana parecen reflejarse en el siguiente texto, sin duda magistral:
Pocas veces se ha expresado con tal concisión el conflicto entre el alma y el cuerpo, entre el cielo y la tierra. Empero, el hecho de que la urgencia sexual, indeclinable, o los conflictos con Dios se revistan siempre con los ropajes de una tradición que se remonta a la literatura castellana de los Siglos de Oro, alienta una terrible duda muy similar a la que experimenta uno cuando lee los poemas de Pita Amor o la “Décima muerte, de Xavier Villaurrutia: ¿Hasta qué punto estos textos se quedan en pastiches? ¿En admirables ejercicios de estilo que pertenecen a la “historia anticuaria” pero que son esencialmente ajenos a la modernidad? Sostiene Arthur C. Danto, siguiendo en esto a Wölfflin, que lo único que no puede hacerse es crear una obra de arte repitiendo los modos de una época anterior. El anacronismo resulta inevitable. No es posible que entrados en el siglo XXI un pintor quiera repetir a Rembrandt o Vermeer, diría Danto en Después del fin del arte. Como tampoco es posible que una escritora coetánea de Owen y Gorostiza pretenda escribir en la tesitura de Garcilaso o de Fray Luis de León. Este es sin duda el talón de Aquiles de Concha Urquiza. La inmensa mayoría de sus textos se quedan en imitaciones, voluntarias o involuntarias, lo mismo da, de textos que pertenecen a otra época, y que hoy resultan reiterativos y hasta cansinos. Si somos sinceros, sólo unos pocos se salvan. Cierto, entre esos pocos (¿seis o diez?) hay algunos que estremecen, como el poderoso soneto titulado “Job”, que me parece altamente catártico. Poesía del erotismo y de la angustia, de la sensualidad y la zozobra, tramada muy a menudo a partir de imágenes bíblicas, Urquiza no deja de invocar nunca los vientos negros de la catástrofe. Podría decirse que son los “golpes de Dios”, de César Vallejo, aunque urdidos desde una dimensión que se resiste a entrar en los parámetros de la vanguardia. Esta reescritura del Libro de Job, condensado portentosamente en un soneto, basta para que se la considere entre los grandes:
Urquiza no sólo sintetiza el relato bíblico, sino que radicaliza la crueldad del Creador, quien acaba con los posibles amantes de la escritora en el momento en que se meten en su cama. Inspirado por una decisión no divina sino demoníaca, terrible sin concesiones, el soneto se cierra con una suerte de incendio cósmico que magnifica la sensación de angustia hasta la desesperación: “y no dejó encendida bajo el cielo/ más que la oscura lumbre de sus ojos”. Decir que la mirada de la eterna sabiduría está envuelta en párpados de fuego sería un eufemismo. Lo que Urquiza refiere es un oxímoron categórico y a la vez deslumbrante: la oscura lumbre de sus ojos, con lo que se simboliza el poder del Altísimo frente a sus inermes creaturas. Una lumbre oscura a la que estamos condenados, y que es como un ojo que nunca se apaga. ¡Espeluznante! Si se me da licencia, concluiría diciendo que el anagrama fantasioso de Concha Urquiza bien podría ser: Así cura, hachón de Dios. Como toda gran poesía, la de Urquiza alivia el alma, produce una misteriosa catarsis, pero lo hace con golpes que parecen irremisibles y que igualmente producen desasosiego. |
