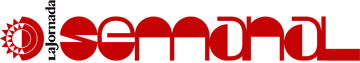Hugo Gutiérrez Vega
La muerte del tío
Para el doctor Marco Antonio Torres Ibarra
El tío Miguel, hermano de mi abuela, tenía unas ganas de vivir que, de una manera despiadada, le contradecía una salud débil y caprichosa. Le gustaba beber un par de caballitos de tequila, con una copa de sangrita y un montoncito de charales tostados, pero un hígado errático y delicado obligaba a su médico, el doctor Camarena, a decirle, con cautela y piedad, que debía mantenerse lejos del tequila y de sus virtudes en materia de aperitivos. El doctor Camarena fue el médico familiar y de cabecera de miles de habitantes de Lagos de Moreno. Era un clínico a la francesa que, preguntando con habilidad y palpando con sabiduría y concentración, entregaba diagnósticos que, al poco tiempo, confirmaban los rudimentarios laboratorios de León. Era un hombre alto y fuerte, y tenía unas manos enormes que al auscultar al paciente se volvían de seda. Atendía con la misma seria bonhomía a pacientes de todas las clases sociales. Cobraba a los que podían pagar y llegaba al extremo de regalar la medicina a los menesterosos. Guiaba una carretela muy pequeña para su estatura. Algunos pacientes le pagaban con una gallina, un puerquito o una canasta de huevos. Aceptaba todo con su amable seriedad y, como buen médico a la antigua, acompañaba a los moribundos, buscaba todos los métodos para combatir el dolor y rezaba un credo con la familia de los difuntos.
El tío Miguel se resignó, acató las órdenes del médico y buscó en los amores de todos los tipos, sabores y colores, la compensación indispensable para mantener el equilibrio emocional. Se enamoraba con facilidad y se desenamoraba sin mayor tragedia. Los amores van y vienen, decía y, cuando uno se acababa, se ponía en marcha para encontrar otro. Los regalos a sus damas eran esplendorosos y, poco a poco, fueron deteriorando su situación financiera. Temeroso de la pobreza replegó velas y regresó al pueblo natal y a la pequeña casa que constituía toda su fortuna. Le quedaba, además, un pedazo de tierra labrantía, sujeta a los cambios de clima y afectada por la sequía. Con la ayuda de un mediero sembró maíz, chiles y calabazas. Estos productos, junto con la extensa variedad de generosas plantas comestibles, formaban su milpa, nuestra unidad agrícola por antonomasia. El tío se vistió de campesino y decidió comer “lo que el pueblo come”: frijoles, tortillas, quelites, chile, verdolagas, quintoniles... La equilibrada dieta que, desafortunadamente, ha sido substituida por los dañinos refrescos y por los siniestros pastelitos rellenos de inmundicias químicas.
Ignoro si el tío Miguel fue feliz o desdichado en su nueva vida. De la anterior sólo guardaba algunas corbatas, un fistol con una buena perla y el retrato de su gran amor, la vedette cubana Rosita Fornés. En él brillaban su sonrisa pícara y unos muslos perfectos que mi tío, más bien redicho, llamaba “nacarados”. Le bastaba esa mínima memorabilia para sentir que había sido feliz y, como decía Nervo, estaba en paz con la vida.
Murió discretamente, más bien dicho, elegantemente. Era el fin de una tacaña temporada de lluvias y los familiares estábamos reunidos en la terraza del viejo casco de la hacienda ruinosa. Se charlaba sobre todo y nada, los adultos fumaban y los chicos queríamos fumar. De repente, el tío Miguel se levantó y se fue caminando hacia los corrales. Pasó el tiempo y no regresó. Fui comisionado para buscarlo. Recorrí los macheros y, al final de uno de ellos, vi una sombra tendida en el suelo. Me acerqué, me puse de rodillas, sentí un temblor incontrolable, toqué el pecho del tío Miguel y grité pidiendo ayuda.
El tío había sentido la cercanía de la muerte y, en un acto de suprema elegancia, se ocultó para que nadie viera el triunfo de la postrera humillación. Su vida fue nada más eso, una vida. Nada de adjetivos o de explicaciones. Su silenciosa muerte fue un ejemplo de dignidad y de repugnancia por el melodrama barato. Esta historia no es para Televisa y no le interesaría en lo absoluto a don Ernesto Alonso.
[email protected] |