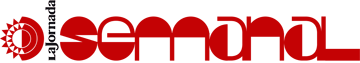 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 17 de marzo de 2013 Num: 941 |
|
Bazar de asombros La entrevista perdida Emily Dickinson vista por Francisco Hernández Columnas: |
Francisco Torres Córdova Todo como si nada Harina de trigo de la casa, recién salida apenas ayer del molino del pueblo, uno pequeñito en las montañas, con el mar al fondo y a la altura de los ojos. Con el primer calor de la mañana, doña Elena la lleva al patio en una bandeja que pone sobre una pequeña mesa a la sombra. Pero hay que esperar un poco todavía, limpiar el horno de ladrillos, acercar la leña, la levadura y el hurmiento que reposa desde anoche, la sal, el agua y el aceite de olivo. Todo como tantas otras veces al despuntar la primavera, como si el mundo entero desde siempre no fuera a empezar de nuevo ese día en la mañana. El sol avanza y entibia los racimos de uvas que cuelgan de la tosca techumbre de palos sobre el patio. Un viento fresco a veces mueve sus sombras en las paredes blancas. Así llega la hora y doña Elena se inclina sobre la artesa y empieza la mezcla. Las manos fuertes, los talones firmes, el cabello rizado y canoso bajo una pañoleta blanca, y el vaivén de su cintura cuando empuja, dobla y aplana, espolvorea y rocía, envuelve, presiona y acaricia la masa que gana forma, peso y consistencia, hasta que llenas de sí mismas, grandes y orondas las hogazas lentamente se apersonan. Una para los vecinos, una para el huésped y otra para la casa. Deben reposar tanto amoroso manoseo, tanta palabra incomprensible que doña Elena les murmura, acaso un conjuro de familia o una oración antigua, íntima y alegre. Entonces enciende en el centro del horno un fuego tierno. Le da aliento y le crece las llamas sin ninguna prisa, y espera a que el calor penetre y se reparta y se quede en las paredes de la bóveda. Después recoge el carbón y las cenizas, raja la superficie de las hogazas, las mete al horno con una pala de madera y lo cierra con una placa de acero. Y todo como si nada, con cada cosa en el flujo riguroso y transparente de los siglos ceñidos en la masa, en el saber del fuego ahí, lo mismo en esa isla del Jónico que en la fría Patagonia, en la campiña francesa o en un poblado de Oaxaca o de Egipto, en los hornos que serán o han sido del pan y su inocencia. Doña Elena mira el suyo, se acerca y lo palpa como si fuera el hombro de un ángel o el lomo de una bestia, y luego se aparta a otra cosa del día y sus tareas. Pero le da sus vueltas, está pendiente desde afuera del calor y los rumores que desprende el pan que ya sucede, hasta que al final saca las hogazas, les quita los vestigios de ceniza y las arropa en otro paño. Entonces, con una de ellas acunada en su brazo izquierdo y apoyada contra sus grandes pechos campesinos, se acerca y la descubre: “Mira qué bello el pan; mira cómo viene tibiecito del horno; mira qué criatura hermosa, dulce y redonda, fuerte y querida. ¿Quieres un pedazo?”, dice con una sonrisa de ojos claros y encendidos, y ya todo nunca fue como si nada. Con un orgullo simple y milenario, le hace la cruz con el cuchillo y corta una rodaja. Al caer la tarde, las hogazas ya abrieron su aroma en la cocina y en la casa. Es esa hora en que luz tiembla todavía en los rincones, silenciosa, sagrada, “cuando en la mesa queda sólo el pan como el alma del mundo” (Yannis Ritsos.)
|

