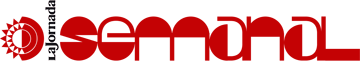 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 17 de febrero de 2013 Num: 937 |
|
Bazar de asombros Diego en la encrucijada Sergio Ramírez, Respuesta a un cuestionario Cinco poemas La torre en yedra El interés por la historia Columnas: |
Luis Tovar La normalidad como excepción y viceversa Pocas conductas hay tan normales como la consistente en considerar “normal” aquello de lo que consta la propia regularidad. “Normal” llamamos todos a eso que conforma nuestra muy particular cotidianidad, la cual está formada –ni más ni menos que como la de cualquier Otro– por una serie de actos repetidos, constantes, rutinarios, que se rigen o al menos se ven aderezados por una serie de creencias más o menos fijas, a lo cual suele sumarse otra serie de opiniones, ideas, juicios y prejuicios, también más o menos invariables. Una generalidad que en el fondo no es sino mera convención social, suerte de pacto tácito para la convivencia colectiva, así elevada a la categoría de norma o modelo puede provocar, en quien la ve perdida o fracturada, la condición –y el sentimiento anejo– de aislamiento, segregación y desamparo. Vivir (en) una situación excepcional convierte a su protagonista, naturalmente, en un sujeto de excepción, sin que esto signifique, por supuesto y como quisiera la simpleza conceptual de Unoqueotro, algo forzosamente positivo: ser excepcional puede resultar insoportable, sin contar que cuando no se le ha buscado ni deseado, y por ende se le experimenta como una imposición, en ello consiste necesariamente alguna de las infinitas variantes de la injusticia. Por parajes áridos como el descrito yace la estructura conceptual de El premio (México, 2011), primer largometraje de ficción dirigido por la otrora sólo guionista Paula Markovitch, que le ha merecido una fila extensa de reconocimientos por todo el mundo.
Los galardones no son injustificados: Markovitch es concisa, directa y eficaz en la estructuración de un relato que no admitía los remilgos de la perífrasis o el eufemismo, ya fuera verbal o iconográfico, ni le habrían venido bien los recargamientos del melodrama o los devaneos propios, regularmente cursis o inverosímiles –cuando no ambas cosas a la vez– del optimismo a fortiori, ése que cinematográficamente suele asomar la cabeza bajo el expediente, tantas veces aborrecible, del happy end. Vaya lo anterior en función de dos aspectos, uno diegético y el otro externo a la trama pero que le afecta de manera directa: el primero tiene que ver con el peso específico, fundamental, de la palabra “pesimismo” en el desarrollo de la historia; el segundo, con el hecho de que, al igual que otros espectadores, este ponepuntos conoce una versión del filme provista de un final muy distinto al que desde hace pocos días puede verse en las veintiún copias con las que El premio ha sido estrenada comercialmente. Si de algo, el filme adolece de una confianza quizá excesiva en la capacidad o la curiosidad del espectador promedio, en el sentido de que resulta ser mucho lo que no se dice ni se alude ni se insinúa ni se sugiere respecto del contexto histórico y cronológico en el que la trama se desarrolla –del cual aquí no se dirá una palabra, para no alterar la que, en opinión fílmicamente manifiesta de la directora, sería la experiencia idónea o adecuada al ver la película. No obstante, ésta cumple a cabalidad los que quizá sean sus dos principales cometidos: el primero, hacer el retrato de esa excepcionalidad que desterró a la “normalidad” en la vida de una joven madre y su hija de apenas siete años; el segundo, plantear la contradicción insuperable y exasperante de verse confrontado con un poder estatal y militar del que depende la vida misma, si acaso un desliz involuntario le permite a éste hacerse con la posibilidad de echarles encima el guante. Hecho de pura tensión en el aspecto dramático, adecuadamente replicada esa atmósfera de desolación en el plano estético –colores crudos y escasos, claroscuros tajantes–, El premio no hace concesiones. Ocultamiento y simulación, anonimato voluntario, silencio y hosquedad: tales son los actos de la forzada normalidad en la que viven hija y madre, no se sabe desde ni hasta cuándo, perdidas en medio de una playa más interminable que un desierto e igual de gris que su ánimo. Sus contactos con el mundo allá afuera son escasos –otra niña, una profesora, un perro– y es mejor así, pues la vida “normal” para ellas es no sólo impensable sino inaceptablemente riesgosa. A pesar de todo lo cual Cecilia, la pequeña, ciegamente busca reinstalarse en una normalidad otra, ya sea al andar con patines sobre la arena –en una primera secuencia que funciona estupendamente a manera de preludio–, o cuando hace durante días la rabieta para que su madre acepte dejarla recibir el premio al que alude el título del filme. |

