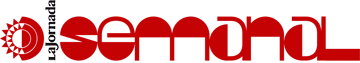 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 27 de enero de 2013 Num: 934 |
|
Bazar de asombros Ramón Gómez de El cantar errante de ¡Maldita negrofobia! Feminicidio y barbarie contemporánea Violeta Parra al cine Leer Columnas: |
Justicia que se negocia no es justicia Nadia Contreras
Encontrarnos hoy en día libros que no hablen sobre la situación que enfrenta el país es casi imposible. La mayoría de los escritores en México han abordado, de una u otra manera, la realidad que nos sobrepasa, nos abruma, nos aniquila. Esta novela de Gerardo Laveaga, abogado y también escritor, toma un suceso en particular: “Mientras el jefe de gobierno dirige un discurso en un parque de la Ciudad de México, alguien descubre el cadáver de una estudiante de secundaria. Le han torcido el cuello y, sobre su uniforme, han escrito la palabra puta. Por el momento en que ocurre, la noticia adquiere un cariz nacional y las autoridades prometen dar con el responsable…así sea fabricándolo.” Lucero Reyes (o Jessica como se hará llamar) es asesinada y encontrada en la Alameda Santa María. Eric Duarte, originalmente acusado de la muerte de su madre (argumentará que fue por defenderla) es chivo expiatorio de la faramalla. Él deberá asumir el asesinato de la joven (el caso debe resolverse lo más rápido posible) a cambio de la anulación de su primera condena. Del Reclusorio Sur es llevado al Reclusorio Norte, donde tiene que ejercer de enfermero y, por encargo de La Santa Muerte, asesinar (no importa cómo, siempre y cuando todo ocurra dentro de la enfermería) al El hocicón. Él debe elegir: quince mil pesos o su vida. El final es ya esperado. Al encontrar al verdadero culpable, a unas cuantas horas de encarcelar definitivamente al taxista, todo es nuevamente revirado. Si se procede, caerán muchas cabezas y caerá el telón que cubre los verdaderos rostros: las preferencias sexuales, las depravaciones, las maquinaciones que han vuelto ricos a esa minoría; ricos, poderosos y, a la vez, vulnerables. Emilia Maija, principiante de abogado, es quien ayudará a que el telón que cubre a las verdaderas personas se desplome. Todos, incluso la misma Lucero Reyes, son personajes que surgen de la mentira. Emilia Maija se mantendrá firme y Rosario, amiga de ésta e hija del taxista. Rosario, sin embargo, sucumbirá más adelante. La escena es espeluznante: “Luego esperé a que estuvieran juntos mi vieja y sus hijos y los encerré en el clóset de la recámara. Lo hice para que no fueran quemados sino asfixiados. Luego regué gasolina y prendí el cerillo...” En Emilia (hablamos de la mayoría de los mexicanos), se rompe la fe y la esperanza. Se le acaban las fuerzas ante este mundo contaminado, hediondo. ¿Qué puede hacer? Aquí la sentencia: nada. Absolutamente nada. El final de la novela la sitúa frente a las partituras de una melodía mientras el arco (enamorado como ella) seduce las cuerdas del chelo. Efectivamente, la realidad burda, torcida, absurda, angustiante, es inevitable. Emilia no es cobarde al renunciar a la corte y a su carrera, plantea la solución: apoyados en Dios o la muerte, el corazón del hombre deberá mantenerse (como en el poema de Jaime Sabines) equilibrado y bueno. Esta es la verdadera lucha. De la antología como arte Antonio Soria
En el prólogo a su vasta selección, el propio Argüelles responde a los cuestionamientos que suelen hacérsele a quien, como él, prepara una antología literaria de cualquier índole, comenzando por la intención de la misma: “El propósito de esta Antología es que cualquier lector que acceda a ella obtenga el panorama más o menos completo de la mejor poesía que se ha escrito en México.” Poco más adelante abunda: “Es una obra planteada desde la objetividad y el rigor, a fin de que el lector no eche de menos a ninguno de los grandes poetas mexicanos que, por su calidad y trascendencia, deban estar en un volumen así.” Como no podía ser de otro modo tratándose de alguien que, como Argüelles, ha manifestado siempre el altísimo interés que le provocan la lectura y los lectores –el testimonio más evidente son los numerosos libros que ha publicado sobre este tema–, las citas arriba referidas coinciden precisamente en destacar una intencionalidad clara: la de dirigirse al lector, es decir al lector llano, “común y corriente” para decirlo con la consabida fórmula coloquial, antes y mucho más que a los autores –en el caso de los aún vivos y activos– y, de paso, antes también que a los especialistas, estudiosos, académicos, investigadores e, inevitablemente, subsecuentes y potenciales nuevos antologadores. Poeta él mismo, además de crítico literario, divulgador cultural y autor previo de otra antología también de corte poético, Argüelles tiene clara conciencia de la doble faz –extrínseca e intrínseca–, lo mismo que de la relevancia de este trabajo suyo. Con “extrínseca” quiere identificarse aquí a la ya aludida búsqueda del lector en general, de a pie, más que a la del especializado. Con “intrínseca”, en el otro extremo, quiere hablarse de la inserción de este trabajo en un punto –circunstancialmente el más próximo, en términos cronológicos– de algo que si no es una tradición, sí es una constante: la confección de antologías propiamente dicha, usualmente a cargo de un autor o autores que, a su vez, pertenecen a la misma República de las Letras a la que están diseccionando para mostrarle al improbable lector el corte que, a su criterio, es bueno y, habiendo interés en estos temas, hasta imprescindible que conozca. Refiere entonces, y de manera inevitable, al menos tres antologías de poesía mexicana que le anteceden, que el tiempo volvió canónicas y con las que comparte, igual inevitablemente, el hecho de ser objeto de escrutinio de los lectores, que hacen o deshacen la vigencia de tales propuestas, pero también objeto del juicio de los pares. A La poesía mexicana del siglo XX, la bien conocida selección preparada y antologada por Carlos Monsiváis, así como a la hoy más recordada y frecuentada Poesía en movimiento, de Paz, Chumacero, Pacheco y Aridjis, lo mismo que al Ómnibus de poesía mexicana, de Gabriel Zaid, les ha correspondido una suerte lectora dispar que, bien mirado, resulta ser tan inescrutable como los designios del más hermético de los dioses, al mismo tiempo que les tocó enfrentar, en su momento, las infinitas reacciones de los antologados pero, sobre todo, de los no antologados. A diferencia de aquellas tres, como es evidente desde el adjetivo “general” y el subtítulo “De la época prehispánica a nuestros días”, la antología de Argüelles no se limita a un siglo –el XX que en ese momento era el tiempo presente–, como claramente sucede en los dos primeros casos, con la de Monsiváis y la tetrapartita que, en palabras del propio Octavio Paz, cita Argüelles en el prólogo, en su momento le pareció en riesgo de ser “una repetición, con pequeñísimas variaciones y sin el principal atractivo del libro de Monsiváis: su estudio crítico sobre la evolución de la poesía mexicana en lo que va del siglo”. Tampoco, refiriéndose al tercer caso, consiste, como lo hace Ómnibus…, en una vía que “lleva carruajes de todas clases y para en todas las estaciones”. Aun a riesgo de apuntar a lo interminable, habría que mencionar, junto a las que refiere Argüelles, al menos algunas otras antologías poéticas mexicanas cuya naturaleza no es compartida por esta Antología general: vienen a la memoria la Asamblea de poetas jóvenes de México, también de Zaid, la Poesía popular mexicana, con selección y prólogo de Luis Miguel Aguilar; más recientemente El oro ensortijado. Poesía viva de México, de Bojórquez, Calderón, Mendoza Romero y Solís, así como, por supuesto, el antecedente autoral en materia antologadora del propio Argüelles, Dos siglos de poesía mexicana. Del XIX al fin del milenio: una antología, en cuyo prólogo habla a propósito de la inagotable discusión en torno a lo antológico y lo antologable, las mil y un potenciales posturas del antologador, etcétera. Se mencionan aquí los anteriores trabajos, como podrían mencionarse muchos otros, por afán de contraste. Así pues, ni “viva”, ni “de jóvenes”, ni “en movimiento”, ni exclusivamente del siglo XX o de los dos siglos recién pasados e incluyendo a autores nacidos hasta 1961. Esta es general y va, en cuanto a nombres y temporalidad, de Tlaltecatzin a mediados del siglo XIV, hasta Efraín Bartolomé, siendo la condición el haber nacido, a más tardar, en 1950. Hay aquí “la obra selecta de 111 autores y contiene más de un millar de poemas” que aspiran, aun sin saberlo e incluso negándolo, llegado el caso, a lo que Octavio Paz deseaba para su propia obra, que Argüelles cita en su lúcido y muy sincero prólogo y que sin dificultad aplica no sólo para quien la escribe sino también para quien la antologa: “La poesía es cruel: siempre nos pide más de lo que podemos darle. También es el gran consuelo: escribir una línea que valga la pena, más que una recompensa, es una absolución.” Ya que no repleta, pero eso sí, plagada de líneas que valen la pena, esta Antología general de la poesía mexicana cumple con creces tanto su cometido explícito –acercar la poesía a los lectores, y a la inversa también–, como el involuntario e inevitable de suscitar toda suerte de reacciones que desemboquen, como de seguro habrá de verse, en diferentes criterios antologadores y antologías resultantes. La interioridad como reflejo ennegrecido Ricardo Guzmán Wolffer
La historia de Atari (así la nombró su padre, aficionado a los videojuegos) fácilmente podrá ser confundida con una novela sobre los darketos jóvenes de cierto estrato social, en donde su afición a pintarse y vestirse de negro parece responder a las muchas familias disfuncionales que hay en todos lados del país. Las amistades de Atari parecen situarse en varios clichés sobre la juventud descarrilada por falta de una estructura familiar que responda a sus necesidades contemporáneas. Y no faltará quien etiquete esta novela como la pionera en hablar de las tocadas darketas desde la perspectiva de una joven que tiene que decidir entre seguir el camino de la música “culta” y la underground (¿cómo puede ser underground un músico que vende millones de copias?). Y tendrían razón si tales afirmaciones no conllevaran la aseveración de que la novela no contiene personajes sólidos, situaciones contadas con mucha claridad, pocas palabras y profundidad en la mirada: la realidad es que estamos ante un texto que suena a léxico callejero, pero que no se queda en la anécdota, sino que habla de muchas causas para que esas jovencitas prefieran irse a escuchar música que estar en una iglesia con doble moral o en una casa donde los padres parecen tener menos claridad de la vida que sus propios hijos, y cuya filosofía personal y paterna deriva de la propia interpretación de los videojuegos para encontrar sentido en el quehacer cotidiano y las más profundas complicaciones interiores. La pluma de Castro tiene la eficacia de esconder un análisis que está ahí y que es compartido con la virtud de exponer y no explicar. Sobre todo, la trama central, la decisión de vida que debe tomar Atari, subsiste entre las tramas secundarias que no estorban y aportan para lograr un personaje enriquecido al final. La frescura de la novela no deriva de la edad de los personajes, ni del cuidado lenguaje donde se pueden escuchar las voces de la calle y de las reuniones de esas generaciones, sino de la franqueza con que se presenta la escena dark como un fondo más donde los adolescentes abren los ojos y comprenden que su mundo próximo no contiene un orden como el que les es exigido. Las drogas, el sexo, los tatuajes, los abortos, temas que los adultos tratan como una estadística, son cotidianos en los darks y en todas las demás expresiones existenciales juveniles. Castro no enjuicia la situación, la presenta como es; igual sucede con los personajes. La novela inicial de Castro no sólo resulta una disfrutable novela para quienes gustan de conocer uno de los muchos mundos paralelos habitados por los jóvenes mexicanos, sino también contiene el reto para la autora de repetir el éxito de este Premio Nacional Gran Angular y de aportar de nuevo a esa literatura que, aunque pudiera pensarse como dirigida a los jóvenes, va mucho más allá y llega sobradamente: la buena literatura sin adjetivos.
Esta es la segunda edición –la primera apareció en 2008– del volumen que recopila los monos o cartones que Hernández, monero de cabecera de este diario, ha realizado dentro del ámbito cinematográfico, es decir, fuera del habitual político en el que suele –para decirlo con ese verbo lustroso que solía usarse– fustigar a quienes pertenecen a esa infinita partida de impresentables. Muy otra, la galería de esta Pantalla de cartón se forma con los retratos de actrices, actores y directores cinematográficos tanto mexicanos como extranjeros, todos pertenecientes al menos a dos conjuntos: primero al imaginario colectivo de cualquier cinéfilo medianamente conocedor; segundo, al universo de las querencias y referencias de Hernández, quien por cierto y para desconocimiento general, es egresado del CUEC pero, en sus propias palabras, “al graduarse como director de cine, se jubila con todo éxito. Desde entonces no ha vuelto a filmar nada, cosa que la industria cinematográfica del país agradece enormemente.” Es imposible saber si el más que prematuro retiro cinematográfico del monero es cosa que debe agradecerse o lamentarse; lo cierto es que Hernández nunca ha abandonado el cine –ni éste a él–, y la prueba, si falta hiciere alguna, es este libro. Incluye, como en la primera edición, un texto introductorio de Armando Casas, hasta hace poco director del CUEC, así como un prólogo a cargo del también monero Rafael Barajas, el Fisgón.
El compadre Mendoza, de 1933, y La sombra del caudillo, de 1960, son con seguridad los filmes más emblemáticos de la historia, desafortunadamente amplia, de casos de censura cinematográfica en México. Incómodos para el poder en turno, fueron obstaculizados en términos de exhibición de manera tan obcecada que dicha censura sólo sirvió, a final de cuentas, para pintar de cuerpo entero a los censores. De la Vega Alfaro, investigador acucioso y puntual, revisa ambos casos en esta “mezcla de biografía, análisis fílmico, revisión histórica y documento sobre los mecanismos de censura”. El volumen, afirma el autor, “no pretende otra cosa que aportar algunos nuevos datos y enfoques al incesante debate en torno a la historia de nuestra cinematografía”. Ciertamente consigue tan modesto cometido pero, por fortuna, no se queda en eso sino que llega bastante más lejos.
Chileno de nacimiento, Sánchez es profesor, investigador y realizador, además de haberse licenciado en filosofía y tener estudios en musicología, armonía y composición musical. Fundó y un tiempo dirigió el Instituto Fílmico de la Universidad Católica de Chile, y es académico del Instituto de Estética de dicha universidad. Las palabras con las que explica el propósito del libro son inmejorables: “Estas páginas están destinadas a despertar inquietudes y abrir campos de investigación, de estudio y de ejercicio en un aspecto lamentablemente olvidado por gran parte de los que hacen cine, tanto para la pantalla grande como para la pantalla chica de televisión. Es fácil afirmar que el cine es montaje; esto es obvio para cualquiera que haya dado los primeros pasos en la creación cinematográfica. Pero no es tan fácil encontrar personas que estén conscientes de que el montaje es, ante todo, movimiento.” |





