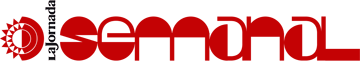 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Sábado 15 de septiembre de 2012 Num: 915 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Dos poemas Agustín Lara en blanco La estación de las lluvias Elegía citadina De traición, insensibilidad Klimt, arrebato Horacio Coppola, Columnas: |
Jorge Moch Testimonio provisorio del apóstata frustrado (I DE III) Ya he dicho antes que soy mexicano, nacido a mediados de la década de los sesenta y su parafernalia psicodélica, y tal vez sea esa la razón (o solamente una de las muchas razones) por las que a lo largo de mi vida siempre he creído padecer una suerte de extranjería en mi tierra, como si no acabara de pertenecer de veras a esta sociedad que no estoy muy seguro si me acoge o apenas me soporta. La paranoia, dice mi mujer que suele hacer exhibición de una sabiduría ecuménica, no es más que el miedo del narcisista. No me gustan las rancheras; de hecho siempre he rechazado cualquier expresión artística o musical presuntamente muy mexicana: géneros que me parecen horribles –incluyendo el albur– y nunca me ha gustado el futbol, al que considero el verdadero opio del pueblo. Por éstas y algunas otras razones, y concediendo con algún atropello que los escritores somos gente de un ego acromegálico y por ende narcisistas en mayor o menor grado, es fácil colegir por qué, dados los ingredientes mencionados, mi sentido de pertenencia social, histórica y nacional es minúsculo. Supongo que ese es caldo similar al cultivo del apátrida. Pero ha sido siempre el religioso uno de los principales renglones de mi alienación. A pesar de haber nacido en el seno de una familia católica, a pesar de haber sido bautizado según el rito católico, a pesar de haber sido “confirmado”, y de haber hecho a los ocho años –un poco a la fuerza– la primera comunión, y a pesar hasta de haberme casado también con ceremonia católica (cosa harto sui generis, porque si no, se nos moría la abuela de mi mujer), no soy católico, ni guadalupano ni le impuse el credo a mi descendencia como mis padres hicieron conmigo (y todavía, como se ve, les guardo algún rencor por ello). Sin embargo, fui un contradictorio monaguillo, porque recuerdo que las propinas eran jugosas, aunque no siempre de origen lícito; simplemente, antes de terminar la misa, mi hermano y yo nos cobrábamos por la libre para salir disparados a comprar sendas paletas “percheronas” de coco y vainilla. No era un mal negocio, hasta que nos descubrieron.
A diferencia de la inmensa mayoría de las familias mexicanas con las obvias excepciones de las comunidades judía o protestante, la mía vivía una especie de partenogénesis ideológica, aunque se trataba de una partición sin pleitos ni fisuras violentas, un cisma más bien terso, de sobreentendida aceptación, aunque no siempre amistosa ni abiertamente tolerante, de otredades metafísicas; si bien la familia de mi madre y mi madre misma fueron rabiosamente católicos, la familia de mi padre, alguna vez judía (una de las leyendas de familia reza que “Moch” viene del hebreo moshe), era una colección variopinta de credos, desde el judaísmo, la masonería o el agnosticismo, hasta el culto Hare Krishna o el ministerio bautista, pasando por un catolicismo casi siempre endeble y perdedor de todas las batallas contra esas otras religiones o cuando se ha estrellado con la impecable lógica ateológica. Mi escepticismo lo alimentó mi abuelo paterno, que era masón. Cuando a los seis o siete llevas años escuchando en la escuela de curas y en reuniones de la familia materna –en casa de una tía abuela se hacían misas con permiso papal; allí oficiaba el obispo las farragosas misas familiares de Navidad y Año Nuevo– que los masones son adoradores del Diablo, pero resulta que el queridísimo abuelo Andrés, ese señor que todo lo sabía, que había sido marinero en la segunda guerra mundial y tenía una colección inmensa de fascículos espléndidos de la revista National Geographic que se remontaban a las dos o tres primeras décadas del XX, el mismo viejo que había sido alpinista y había conquistado el Popo, el Izta, el Pico de Orizaba, y además hablaba tres o cuatro idiomas y leía todos los días al amanecer lo mismo la Biblia católica que la Tora o el Corán, y con el que además compartía uno el congénito amor a los perros, digo, ése que roncaba como si tuviera un trombón en el gaznate y todo lo veía con sus luminosos ojos azules de águila, aunque se hiciera el desentendido cuando le esculcábamos el armario para tocar sus navajas, botas, polainas y piolet, cuando oía esas sandeces inquisitoriales propias de catetos medievalistas armados con la antorcha y no con el compás, con el crucifijo y no con el telescopio, lo menos que podía pasar era que empezara a dudar de los curas, las monjas, la parentela rezandera, las vírgenes, los rosarios, los escapularios, los novenarios y finalmente de Dios mismo. (Continuará) |

