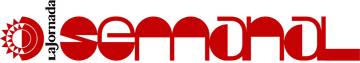 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 27 de mayo de 2012 Num: 899 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Tres poemas McQueen y Farhadi, Veneno de araña Cazador de sombras Los infinitos rostros del arte Bernal y Capek: entre mosquitos y salamandras Columnas: |
McQueen y Farhadi, dos rarae aves
Carlos Pascual Si creyera en la transmigración de las almas, pensaría entonces que Ibsen se ha reencarnado en un director de cine iraní de cuarenta años; pero mientras que el dramaturgo noruego era fiel de una forma calvinista a su tesis en cada pieza teatral, Asghar Farhadi (Irán, 1972) lo es con sus personajes y sus motivaciones frente a la cámara. Farhadi no pretende esconder su formación dramática y realiza un cine que los puristas fílmicos encontrarán más escénico que cinematográfico. Pero su compromiso medular no es con la forma, sino con el retrato verosímil de la naturaleza humana y la auscultación del ineludible conflicto que se da cuando dos voluntades se contraponen. De cualquier forma, y esto se agradece, Farhadi no puede dejar de ser un estilista. En contraste con el cine de Farhadi, en el cine del realizador británico Steve McQueen, todo parece emerger de la forma. Sus personajes, sus argumentos, sus diálogos respiran bajo la sombra o la luz de una estética. En Shame, su más reciente película, el personaje de Brandon –y su apetito sexual egomaníaco– parece haber sido concebido para ser filmado de forma cenital, con su rostro sutilmente consternado, solo sobre su cama sola; luego levantarse bajo el empuje de una partitura ora invasiva, ora subyugante, caminar desnudo por su departamento hacia la ducha y masturbarse. McQueen construye su caso con luces, colores, sombras, composición y música, y desde la secuencia inicial, tendrá nuestros ojos y oídos –y todo lo que éstos arrastran– en su puño.
En un viacrucis que muchos encontrarán frío, vacío y quizás hasta superficial, Brandon, encarnado por el actor Michael Fassbender, recorre la gris cartografía de su existencia –en un New York casi irreconocible– salpicada aquí y allá con sexo casual, virtual, solitario, profesional y compulsivo en una espiral descendente durante la cual McQueen no se ocupará de psicologizar en lo absoluto; lo suyo es elaborar un poderoso, bellísimo y muchas veces incómodo retrato –casi clínico, pero difuso– de una conducta que quizás habría que explicar en laboratorio; o quizás simplemente establecer los obvios paralelos con otras adicciones que viven en nosotros y en todos los sitios; o quizás leer algún manual neurocientífico en referencia a la región cerebral dedicada a la respuesta de estímulos de placer y de dolor, para mejor entender la patología de Brandon; pero McQueen sólo retrata –no sabe de manuales–, y lo hace de forma soberbia. Farhadi, por su parte, ha vuelto a poner, como ya lo había hecho con su anterior película Todo sobre Elly, la seria especulación ética en la pantalla, en tiempos en que intentar hacer una valoración profunda y equilibrada sobre nuestras aspiraciones y costumbres se ha convertido en un ave raris dentro de nuestro complejo y predominantemente banal sistema de entretenimiento. Durante el planteamiento de La separación, una mujer de clase media alta, Simin y su marido, Nader, en un aparente estado de igualdad –apariencia que desaparecerá de forma sutil con el avance del diálogo–, declaran ante un juez invisible su conflicto marital: ella quiere salir de su país para ofrecerle a su hija mejores opciones de vida; él, Nader, en contraste, no sólo prefiere quedarse sino que, le aclara al juez, le es imposible dejar el país, ya que cuida de su padre, quien padece la enfermedad de Alzheimer. Simin representa el compromiso con el futuro; Nader, el compromiso con las raíces, con el pasado, con la tradición.
Farhadi tiene cuidado de establecer una democracia de visiones para contar su historia; pero este mosaico tiene mucho cuidado de ser sólo expositivo; las conclusiones definitivas sólo se podrán dar en la persona de cada espectador. Y todo esto lo logra Farhadi andando en el delgado alambre del disimulo que todo director iraní, que intente decir algo importante, tiene que recorrer para evadir la censura del régimen de la república islamista. Otros artistas iraníes han recurrido al simbolismo, a la parábola, a la fábula; Farhadi, sin embargo, se mantiene en un naturalismo sobrio que exige una inteligencia cristalina para articularse. El trabajo de McQueen también transparenta un gran respeto por la capacidad intelectual de sus espectadores, pero lo suyo es una dictadura formal. En Shame, el director forzará a su personaje principal a seguir un camino sin retorno para ilustrar su punto de vista. Todo servirá para ese fin. Así, cuando ya ha sido presentado el protagonista y su principal fractura vivencial, aparece en su entorno una hermana que no vendrá a cuestionar, enriquecer o hacer más ambiguo el conflicto de Brandon, sino para hacerlo más visible. Su personaje no establece una dialéctica con el protagonista, sino que funciona como esos elementos que en laboratorio sirven para hacer resaltar lo que se ausculta. La actriz Carey Mulligan nos regala aquí, con apenas unos trazos, un personaje exasperante y entrañable, pero sólo serán unos trazos, porque su misión es llevar a Brandon a un pozo más profundo. Si McQueen nos plantea en su historia la imposibilidad de la vinculación emocional entre sus personajes, Farhadi nos ilustra en su drama la imposibilidad del aislamiento. Uno ilustra un ácido vértice de la cultura del individualismo y la persecución de la satisfacción personal, el otro lo complicado y extenuante que es tratar de hacer coincidir los intereses individuales en un grupo que intenta ser democrático, bajo un régimen que no lo es. Farhadi ha convencido a sirios y a troyanos y ha hecho valer otra vez el anatema de que para ser universal hay que ser profundamente local. Pero su historia no sucede en ese mundo rural que hemos aprendido a mirar a través de las producciones iraníes que deambulan cada año por los festivales internacionales, sino en el mundo de una clase media que muestra los verdaderos alcances de una globalización ideológica y cultural. Una visión que nos hace mucho más cercanos a un pueblo que los medios de comunicación nos quieren hacer completamente ajeno. El mundo que retrata McQueen es de todos conocido; es el mundo de la hegemonía, del poder, del centro mundial de la infección, y su protagonista, Brandon, es un retrato actualizado de un arquetipo de los años ochenta, un heredero dry ultracool de Bud Fox de Wall Street; Patrick Bateman, de American Psycho y John Gray de 9 1/2 semanas. De forma abstracta, uno puede pensar que McQueen ha construido su historia con piezas pulidas de color azul y gris en un conjunto armónico. Que ha meditado meticulosamente en cómo colocar estas piezas en un discurso visual coherente y que ha logrado que cada una y el todo emitan una belleza minimalista y sobria bajo la musicalización original de Harry Escott y la fotografía de Sean Bobbit. Farhadi, en cambio, ha urdido su pieza como una gran alfombra persa en la que ha logrado tramar una infinidad de hilos para crear patrones, temas, elipsis. Sus escenas respiran una organicidad que sólo se puede explicar por el proceso creativo con el que trabaja y que ha explicado en algunas entrevistas: mientras escribe sus guiones, talla con su elenco las escenas y los personajes hasta darles toda la profundidad y aliento posibles, antes de montar el resultado frente a la cámara. Y el resultado ha sido una historia de suspenso ético con una gran economía de elementos. En su escena final, con la aparición de los créditos, nos sorprende una pieza de piano; entonces algunos nos damos cuenta apenas: Fahradi no ha utilizado la música en ningún momento de la historia para apoyar su narración. Con Farhadi y McQueen tenemos dos significativas miradas, voces, registros en el cine de nuestros días. Sus visiones ocupan dos márgenes del discurso cinematográfico: la de Farhadi, un ámbito de palabras e ideas, enriquecido por el discurso corporal de personajes, y una sintaxis cinematográfica inteligente y compleja; y la de McQueen, una que se incendia en la inagotable incandescencia del certero encuentro entre la imagen y el sonido, apuntalados, en su caso, en una estructura narrativa mínima y solvente. Por ahora es el ave raris la que más me entusiasma; el mundo está lleno de artistas visuales poderosos; pero hay pocos Fahradis allá afuera. |


