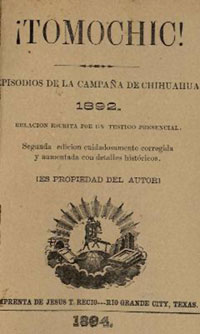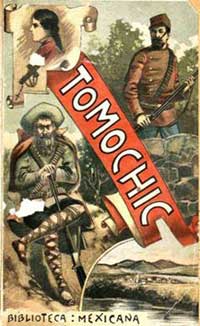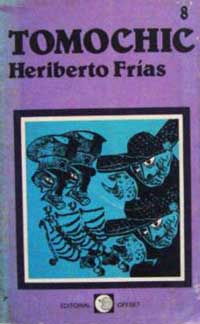|
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 11 de marzo de 2012 Num: 888 |
|
Bazar de asombros Atelier Bramsen, Tomóchic o la victoria ¡Qué darían por se El abecedario Mafalda Casi medio siglo Pistorius y el sprint vital Columnas: |
Tomóchic o la Ignacio Padilla Quiere un lugar común de la crítica que, en materia de narrativa latinoamericana, la novela de la Revolución mexicana lo sea todo, o casi todo. Sin ella, en efecto, arduo sería entender las obras de Juan Rulfo, Carlos Fuentes o Jorge Ibargüengoitia, que la continúan y defenestran la tradición narrativa revolucionaria. Tampoco comprenderíamos la llamada novela de la dictadura, que tantos y tan notables frutos dio en la década de los setenta. Más cerca todavía, el eco de aquella épica guerrera que inauguró la ambigüedad se reaviva con péñola de sangre en la reciente novela de la violencia, en la que participan tanto los novelistas colombianos como los narradores del norte mexicano con sus bandoleros, sus satrapías y sus sicarios. Tomóchic, del queretano Heriberto Frías, no es estrictamente una novela de la Revolución, pero la anuncia revolucionariamente. Tampoco es una novela de dictadores ni de dictaduras, pero se adelanta con bríos a las obras de Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Augusto Roa Bastos. En sus páginas penan ya los fantasmas de la crónica-ficción de Martín Luis Guzmán, los tumultos de sangre de Mariano Azuela, la desolada y ríspida subversión religiosa que inundaría el Canudos de Mario Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo. En un siglo que para nosotros comenzó con el alzamiento zapatista, y que se afianzó con la masacre de Acteal y con la conciencia al fin generalizada del olvido del indio y del mestizo mexicano aindiado, Tomóchic exige ser releído. Ya en su prólogo a la edición celebratoria de 2006, Antonio Saborit señalaba que en nuestro tiempo la novela de Frías había perdido los signos de admiración al adquirir la insoportable levedad del documento histórico. El comentario me parece atinado, si bien requiere una coda: sin matices, Tomóchic es ante todo una novela de la violencia, y en cuanto tal trasciende hoy las limitaciones del testimonio y aun de la novela histórica.
Si acaso, es un texto intrahistórico, en el más tolstoiano sentido de la palabra. La intención del autor, cualquiera que haya sido, es hoy rebasada por la intencionalidad del texto: distanciado del periodismo registral y denunciante que habría marcado el texto cuando se publicó por entregas en El Demócrata, el libro ahora excede la frontera de la obligación del recuerdo y sirve más al reconocimiento de las miserias siempre presentes de la condición humana. Tomóchic, aseguró cierta vez el editor Clausell, pretendía seguir con el modelo de La debacle, de Emile Zola, quien por entonces se había convertido en paladín del naturalismo y de la literatura realista puesta al servicio de la justicia social. Hoy, La debacle es considerada una obra menor del gran francés, acaso porque sacrificó demasiado la ética a la estética. Su Germinal, en cambio, florece y se mantiene ante la vigencia de la barbarie en las minas del mundo entero, particularmente en las de los países menos desarrollados, que asisten cotidianamente a acontecimientos como los de Pasta de Conchos, que parecen escritos todavía por Zola. Aun contra el propósito declarado por el propio autor, me parece que Tomóchic está más cerca de Germinal que de La debacle: su protagonista es, como Ethiene, un testigo a pesar suyo, un pretendido cronista que pretexta retratar hechos brutales para contarnos su entrada en la conciencia, o la entrada de una sociedad en la conciencia, o la entrada de cualquiera en la conciencia. La guerra y la injusticia son también para Miguel una brutal educación sentimental, como lo sería para Occidente la Gran guerra. Lo que importa en el relato del joven soldado no es sólo ni principalmente el hecho bélico; lo que importa es su transformación y la del punto de vista del escritor, una sensibilidad que a su vez se encuentra en el vórtice de una civilización que asimismo se transforma. Miguel, antes que muchos personajes enormes de la novela del siglo XX, al fin se atreve a abandonar el romanticismo para introducirnos en un mundo ambiguo, sin héroes ni villanos, un mundo fieramente humano. En este sentido, Frías echa raíces en una literatura remota espacial y temporalmente, y al mismo tiempo se adelanta al desencanto de la segunda década del siglo XX. Miembro lúcido de una época y un statu quo que se aproxima a la debacle, Frías tiene la visión de los escritores del Finis Austriae, con la singularidad de que él, a diferencia de Roth y Musil, no tuvo que vivir el cataclismo de su siglo para poder contarlo. Tomóchic se hermana asimismo con la literatura antibélica de Remarque y de Owen, pero Frías y su guerra son anteriores, suficientes para que, en pleno porfiriato, el poeta-soldado ponga el dedo en la llaga de una visión herderiana de la guerra que por entonces comenzaba a diluirse merced a acontecimientos como el Tomóchic. Escribe Frías: “¡Ah! ¿Con que ésa era la guerra? Necia, ciega, formidable, vergonzosa, erizada de mezquindades, de detalles atroces, inconcebiblemente trágica ... Y ¿quién tenía la culpa de aquella catástrofe? ¿Para quién las posibilidades tremendas de la derrota?... ¡Un puñado de bárbaros y estúpidos hijos de las rocas de Chihuahua desbaratando una hermosa brigada del ejército nacional...!”
Hoy, después de Broch y de Levi, esas palabras nos parecen familiares, pero en su momento debieron ser una anticipación escandalosa. Frías se atrevió con su crítica de la guerra y de los heroísmos románticos y maniqueos como nadie lo había hecho antes en nuestra lengua, y como sólo lo habían hecho los rusos para la literatura universal. Sus reflexiones están más cerca de los monólogos de Pierre Bezuchov y Andrei Volkonsky, de Guerra y paz, que de los Episodios nacionales, de Galdós. Hay en Miguel un relente indiscutible de la narrativa de Lermontov, y quizá un tanto más de la narrativa breve de Pushkin: arrojados en la periferia de un imperio a punto de automatizarse, confrontados con una tribu tan agreste como heroica, los soldados-poetas del Cáucaso van sobre la espalda del soldado-poeta en Chihuahua. Lejos de todo, confrontados con la fatiga y el hambre, estos soldaditos que tanta ternura provocarán luego en José Revueltas, estos muchachos que luchan en una campaña en la que no creen, descubren el amor, la esencia de la vida, las paradojas de la existencia donde van “en la tiniebla y el frío, despejado por ignotos derrumbaderos ásperos, escurriéndose, rebotando por entre erizadas y retorcidas gargantas negras, trotando, galopando a veces entre los pedregales invisibles, sin haber dormido, famélico, sediento, temiendo ser fulminado de súbito por el trueno de una descarga enemiga”. Cierto, Frías es siempre, ante todo, un periodista, y como tal, se ve con frecuencia traicionado por las muletillas de su oficio. Lucha en la propia novela por alcanzar la objetividad naturalista de sus modelos, pero lo traiciona, por fortuna, su espíritu literario, ése que le permite hablar de “un hielo de muerto, un lúgubre horror tenebroso [que] congelaba la sangre, apretaba el corazón, adoloría el vientre vacío y poblaba de pesadillas rojas el cerebro anémico”. En buena medida, los alzados de Tomóchic son nuestros cátaros. Su rebelión no es sólo social, como acaso habrían querido decirnos el autor y el editor. Es una rebelión religiosa, cultural, social, política. En el cósmico desencuentro de Tomóchic, no sólo están la guerra y la injusticia, sino las paradojas del sincretismo que bien supo destacar Rulfo, y que aún se destacan en la santería del narcotráfico. La Santa de Cabora y el San José de Tomóchic –acaso también el ogresco Bernardo y esa trágica Andrómeda que es Julia– tienen en su descarnada humanidad la trascendencia de todos los hombres: el padre devorador, el santón victimizado, la princesa cautiva. En este mundo, la realidad termina por devorarlo todo, incluido el idealismo del protagonista. Frías parece decirnos que la realidad nos ha vencido: en la modernidad, las quijotadas están destinadas a terminar así: arrasado el utopismo por la cruda realidad, muerta ya “la poesía solemne de la guerra”, sangrante en un páramo o en un roquedal donde los hombres riñen como “se disputan los perros y cerdos por un cadáver en la siniestra soledad tenebrosa de Tomóchic”. |