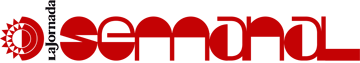 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 4 de marzo de 2012 Num: 887 |
|
Bazar de asombros Bitácora Bifronte Con qué cara Julio Torri: la sutil elegancia de la brevedad Ladridos en la Torre Karel Svenk, esteticismo Las huellas de la memoria París d’Antoni Tàpies Egon Schiele y las expresiones del cuerpo Columnas: |
Hugo Gutiérrez Vega Dickens y mi abuelaCharles Dickens formó parte de los mejores momentos de mi infancia, adolescencia y juventud y, de alguna manera, sigue estando presente en mi idea de la creación literaria y de la construcción de tramas novelísticas y de personajes que pertenecen a una vida real que está por encima de los avatares temporales y refleja los aspectos esenciales de la condición humana y de la convivencia social. Dickens es, sin lugar a dudas, un escritor comprometido con los problemas de su tiempo histórico, que mezcló la compasión con la búsqueda de la justicia social. Al mismo tiempo es lo que los académicos del siglo XIX llamaban “un crítico de las costumbres” y, a mi entender, y desde la bisoña perspectiva de mi paso de la infancia a la adolescencia, un novelador puro, un forjador de mundos que tenían su base en lo real, pero que, por obra y gracia del artificio, gozaban del privilegio de la intemporalidad y pertenecían al mundo hecho de luces y de sombras de la pura fantasía. Mi abuela, rezandera como pocas, alteña de Lagos de Moreno que vivió la Revolución y las cristiadas, les tenía cierta desconfianza a los libros. Este prejuicio venía de lejos. Cervantes, en uno de sus entremeses, forja un personaje que reúne todos los prejuicios de las épocas oscuras. Este energúmeno se opone a la lectura, pues considera que esos embelecos “llevan a los hombres a la hoguera y a las mujeres a la casa llana”. Tal vez por esto, la buena mujer veía con preocupación que su nieto pasara gran parte del día leyendo “quién sabe qué clase de cosas”. Un día le pedí que compartiera conmigo la lectura de Great expectations. Era tan bondadosa que no se atrevió a rechazar mi solicitud. Nos pusimos a leer la formidable novela de don Carlos (así lo llamamos desde que conocimos a Pip, a Estela y a la Señorita Havisham) y muy pronto, la inteligente y apenas letrada anciana, cayó en el hechizo dickensiano. Lloró, se emocionó, se disgustó con las injusticias sufridas por los personajes y entendió con toda el alma a la Señorita Havisham, pues, según me dijo, le recordaba a una prima de Unión de San Antonio que se había quedado vestida y alborotada a la puerta del templo, mientras el irresponsable novio iba ya rumbo a Irapuato en el entrañable, a pesar de sus impuntualidades, ferrocarril central. La prima no se encerró como la Señorita Havisham, ni pensó en retorcidas formas de venganza. Como buena alteña se convirtió en beata de tiempo completo, presidió a las Hijas de María y portó en su frustrado y virginal pecho el consuelo de la medalla milagrosa. Mi abuela se encantó con el misterioso benefactor de Pip y, cuando se enteró que no era la Havisham sino el prófugo al que ayudó el generoso muchacho, opinó que el novelista tenía toda la razón y que, como lo dice el Evangelio, todos podemos redimir nuestros pecados a través de la bondad y de la generosidad. Estela le gustaba, pero, cuando se dio cuenta de que era una compleja creación hecha por la novia plantada con el único objeto de vengarse de los hombre, se asustó y sintió una especie de desconfianza mezclada con la compasión y la perplejidad. Esos abismos de la conducta humana producían mareos a la buena señora que mucho había sabido de crueldades, venganzas y dolores, pero que no acabó de explicarse del todo los oscuros motivos de la mujer rechazada. El ejemplo de la prima no coincidía con el implacable rencor de la plantada inglesa. A raíz de esta lectura, mi abuela me pidió otros libros y se entusiasmó con Oliver Twist. La querida anciana regenteaba, con grandes apuros financieros y morales, una casa de asistencia para alumnos del Colegio de los Jesuitas y, en sus escasos momentos de ocio, practicaba la caridad cristiana. Todas las tardes se paraban en el cancel de la enorme casa llena de pájaros y macetas, los mendigos y algunos borrachitos del barrio tapatío de Jesús María, para recibir el taco de arroz de la limosna diaria. Uno de los borrachitos, el comensal más asiduo, hizo un día una declaración que ahora me entrega la imagen amable de la abuela: “Doña Josefina, cuando usted se vaya al Cielo va a ser recibida en la puerta por dos filas de borrachitos aplaudidores y entrará caminando sobre una alfombra de tacos de arroz.” Todo esto se dio mientras yo estaba encerrado en el mundo de Dickens. Al saberlo me di cuenta de que la ficción y la realidad se juntaban misteriosamente. Ese día me encontré con Pip en la escalera y al fondo de la casona estaba la mesa del banquete de bodas con pasteles petrificados, cucarachas y ratones. Martita Hunt, en la película de David Lean, me permitió precisar la apariencia y el talante moral de la Señorita Havisham, inglesa vestida y alborotada. |